El Código de Aguas de 1981 no se gestó solo. Tuvo grandes aliados que permitieron que este recurso natural se concibiera como el bien privado que hoy conocemos y que permite ventas por millones de dólares. Entre los aliados a este documento hubo líderes y defensores reconocidos del neoliberalismo. Hablamos de Hernán Büchi, Miguel Kast, Roberto Kelly y Sergio de Castro, entre otros; quienes pululaban en la supervisión de la Comisión Especial encargada del agua. Pero también había una aliada, que se mantiene viva e imperante hasta el día de hoy: la Constitución del 80. Este capítulo del libro El negocio del agua (Ediciones B), escrito por Alejandra Carmona y Tania Tamayo, revela de manera inédita los pormenores de la creación del Código. También confirma la importancia de la creación de una nueva Constitución para que el acceso al agua sea un derecho humano.
Por Alejandra Carmona y Tania Tamayo
***
Un código para el mercado
En 1981 Luis Simón Figueroa del Río, subsecretario del Ministerio de Agricultura, y meses antes subsecretario del Ministerio de Tierras y Colonización, estuvo a cargo de la Comisión Especial que entregaría el nuevo Código de Aguas a la Junta Militar.
Desde 1976, diversas habían sido las estrategias y posturas de parte de los ministros de Pinochet, militares y civiles, en las carteras de Economía, Agricultura, Hacienda y Odeplan para finiquitar el asunto de las aguas. También de Jorge Prieto Correa, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, institución que se desempeñó como «dueña de casa» en las sesiones del Consejo del organismo y desde donde se encargó a la Comisión Especial la importante y doble tarea de hacer coincidir los fundamentos del nuevo código con la postura de la nueva Constitución Política de 1980, que para esa fecha aún se estaba elaborando.
La propiedad de las tierras, del agua, de los bienes en general —creían los funcionarios de la dictadura—, había sido devastada en su naturaleza más profunda por la Unidad Popular. Y ahora, desde cada ámbito de la administración castrense, tenía que ser relevada.
En el caso del recurso hídrico se trabajaría con un nuevo Código de Aguas, pero también con la Constitución de 1980 en su pronta promulgación.
Desde el Código Civil de 1855 de Andrés Bello, los otros códigos (de 1951 y 1967) habían declarado al agua «bien nacional de uso público», razón por la cual, en el apogeo de la revolución capitalista, había que armar una defensa que constituyera un incentivo al mercado y desplazara al Estado, donde la fortaleza del código nuevo debía ser inamovible.
Las reuniones para terminar de perfilar el código definitivo, después de cinco años con distintos colaboradores, se realizaron en las dos subsecretarías donde se desempeñó Figueroa entre 1980 y 1981. A ellas asistieron Víctor Pellegrini Portales, ingeniero hidráulico; Raúl Matus Ugarte, también ingeniero, y el abogado Samuel Lira Ovalle, anterior asesor de la subcomisión de Propiedad para el preproyecto de la Constitución de 1980. De ahí que el nombre de Samuel Lira se apreciara como preponderante, justamente porque encadenaba las dos instancias.
Todos, los cuatro, unos más, otros menos, sintieron que con este trabajo ad honorem realizaban algo heroico, introduciendo una nueva dimensión del ser humano, una postura refundadora, una revolución. Los derechos de aguas publicados prontamente (29 octubre de 1981), gracias al Decreto con Fuerza de Ley N° 1.122, colindarían desde ese momento con un sistema de transacciones en el mercado y estarían sujetos a la ideología neoliberal como ningún otro país en el mundo. El agua chilena, como un recurso privado, es hasta hoy caso de estudio en diversas latitudes del planeta.
Por esa razón, sus integrantes no reclamaron cuando además de asistir a las reuniones que se realizaban una vez por semana, debieron trabajar en sus casas sacrificando tiempo y familia. Las antiguas lámparas encendidas de sus antiguos escritorios fueron testigos de aquella abnegación. Pero en sus mentes había un objetivo claro, concebir al recurso natural como una propiedad privada que estuviera en función de los medios de producción.
Se trató de un momento particularmente significativo para Figueroa: «Nos mostramos los textos entre nosotros mismos —afirma 36 años después—. Fue muy discurrido y pacífico, porque esto que parece muy simple, cuando íbamos llegando al detalle, no era tan simple. Había que analizarlo vuelta para adelante y para atrás. Esto esconde detrás noches de desvelo, no fue llegar y soplar, y hacer el Código. Todo lo que parece fácil esconde noches de esfuerzo».
1981 fue el año de la Ley General de Universidades y de Instituciones de Salud Previsional, conocidas como Isapres, también de graves crímenes de lesa humanidad, estados de sitio y censuras. Y tres meses antes se habían creado las AFP. No obstante, en la médula de la toma de decisiones del régimen, donde se sucedían sesudas tertulias de profesionales con incólume trayectoria, el recuerdo de la Unidad Popular era el único fenómeno que pesaba.
El periodo socialista de Allende actuaba «permanentemente en el subconsciente de los miembros», como lo había afirmado el abogado titulado en la Universidad Católica, creador allí del Movimiento Gremial, y asesor en temas políticos, jurídicos y económicos (incluso de juventud y propaganda, como admitió) de la dictadura militar, Jaime Guzmán Errázuriz, en la Comisión Ortúzar. Instancia donde se gestó la nueva Constitución y donde su opinión era, a lo menos, preponderante. Mucho más que la de su presidente, el abogado Enrique Ortúzar Escobar, y la de todos los otros miembros.

Entre 1970 y 1973, entre otras malas decisiones —pensaban los personeros de Pinochet—, se habían fijado los precios del pan y la harina, y de productos de primera necesidad. Una política casi tan dañina como la Reforma Agraria, «la tierra para el que la trabaja» y toda aquella perorata totalitaria que había partido en el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, pero se había cimentado con Eduardo Frei Montalva y fortalecido con Salvador Allende, sin transar.
En el gobierno de Allende —aseguraban— hubo poca precisión a la hora de legislar y administrar los bienes del Estado. Los funcionarios públicos no tuvieron, como sí tendría el mercado, la sabiduría en materias políticas y técnicas de gestión de aguas. Por ejemplo, ¿cómo podían los personeros del Estado destinar el uso de las aguas? Ese caballero anónimo de equis servicio, ¿qué conocimientos manejaba? Tampoco podría decidir —pensaron los consultores de Pinochet— qué era lo más importante y dónde establecer prioridades a la hora de otorgar derechos: el agro, la minería o el saneamiento de las aguas para el uso domiciliario de la población. Había que detener el disparate de lo público.
—Entonces, ¿cuál es el precio del agua? El precio es el sistema de la oferta y la demanda —argumenta para este libro Luis Simón Figueroa.
«El precio lo pone el mercado, y no le va a quedar otra a otro señor que quiere el agua, de inventar algo mejor. Pero eso tuvo que ponerse en marcha. Entonces fue heroico lo que se propuso, y los militares aprobaron eso. Ese mecanismo inducía a la incorporación de tecnologías nuevas, simples o sofisticadas, para la mejor captación, conducción y empleo. Entonces se ahorra agua para poderla usar, porque si algo me sobra, la arriendo o la vendo y el otro la compra».
Escritas a mano y tinta azul, aún se conservan las actas de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Riego, instancia compuesta por importantes personajes de la revolución capitalista, egresados de la Escuela de Economía de las universidades de Chicago y Columbia. Entre ellos Miguel Kast Rist, ministro director de Odeplan; Sergio de Castro Spikula, substancial ministro de Hacienda; y Hernán Büchi Buc, subsecretario de Economía, quien estuvo tan inserto en el tema del agua, que incluso volvería a ser invitado por el presidente del Consejo a las reuniones de la Comisión Especial (realizadas en Américo Vespucio Sur, comuna de Las Condes) cuando en 1981 ya era subsecretario de Salud, con el solo objetivo de continuar la supervisión del trabajo.
Todos estaban empeñados en integrar las doctrinas de sus escuelas.
Alfonso Márquez de la Plata como ministro de Agricultura, un par de años antes, se había manifestado firme sobre uno de los borradores del nuevo Código de Aguas presentado el 27 de abril de 1978 por otros expertos: «Me preocupa profundamente que el Estado, mediante un procedimiento administrativo pueda decidir cuánta es la cantidad de agua, con la cual un detentador de un derecho de aprovechamiento pueda satisfacer las mismas necesidades que satisfacía con anterioridad».
Así se consignaban los asistentes a las reuniones, tan importantes como los ministros de Hacienda, Obras Públicas, Agricultura, o los subsecretarios de Hacienda y de Economía y el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego. La mayoría encabezadas por Sergio de Castro, antes ministro de Economía, ultraliberal y gestor de la línea de los «Chicago», que previo al golpe había comenzado a trabajar la estrategia económica que impondría la dictadura.
No era casual que para la construcción de un nuevo código de agua con una postura meramente bursátil fuera él quien encabezara las reuniones.
Desde entonces, el sistema de precios del agua, en tanto mercancía luego de ser inscrita sin un pago mediante, iría cambiando según su rentabilidad. Con los años, ser titular de derechos de aguas se volvería un negocio inconmensurable, millonario y sin parangón. Que también significaría acaparamiento, especulación y lucro.
Por eso, lo esencial sería establecer el derecho de aprovechamiento como real para generar bienes de consumo, porque, respecto de él, se tendría propiedad que sería una certeza perpetua. La certidumbre jurídica de lo heredable y transferible, donde el agua, así como otros bienes, de la misma manera que un bien inmueble, se podría vender, comprar y arrendar.
Propietarios de derechos como Jorge Wachholtz Buchholtz, ingeniero civil hidráulico que luego de inscribir gratuitamente derechos de distintos cauces en diversas regiones del país, terminó vendiéndolos en millones de dólares a distintos proyectos, algunos de ellos hidroeléctricos; el ingeniero Isidoro Quiroga Moreno, el «zar del agua», conocido por amasar una fortuna a partir de derechos inscritos de manera gratuita y sus posteriores ventas millonarias a empresas de diversos rubros, principalmente, mineras; o Ricardo Ariztía de Castro que vendería en dos millones de dólares sus derechos a una iglesia evangélica.
También, vendiendo al Estado, como el empresario paltero Roberto Cáceres Olivares, quien el 26 de julio de 2003, junto a sus hijos, constituyó la Sociedad Agrícola Ana Frut Robert Limitada, y en 2012 vendieron terrenos a la municipalidad de Petorca por cincuenta millones de pesos, que incluyen derechos de aguas que Cáceres Olivares había cedido a la sociedad que originalmente él controló.
Son solo ejemplos.
«Trabajé mucho y no fue fácil —afirma Luis Simón Figueroa— porque ahora lo he mirado desde lejos y resulta como raro. Se trataba de hacer algo tan obvio, tan simple, pero algo pasa con el agua, sobre todo en esa época. Los temas de agua producen emoción, tensión. La gente discute, se producen rivalidades. El agua es tan necesaria y tan importante que motiva a la pasión, y eso pasa en los niveles muy altos, muy serenos. Pero la gente que viene de regreso, que entiende realmente lo que hicimos, es poca».
Figueroa, al contrario de otros testimonios que reconocen una evidente diferencia de posturas por esos días —la más estatista y nacionalista proveniente del Ejército; la de los grandes agricultores traumados con las expropiaciones y preocupados meramente del agro; y la emanada de la corriente teórico-económica laissez faire, laissez passer que significa «dejar hacer, dejar pasar», una de las más estrictas respecto de la libertad de acción en asuntos monetarios—, no reconoce gran discusión en las posiciones, pero sí predominancia de la última.
Insiste que solo hubo «meditación sobre el discurrir». La discusión, afirma, se dio como si se tratara de un «distinguido proceso crítico y agudo» con gente acostumbrada al «análisis de sus propios actos», y que fueron los economistas quienes impusieron su pensamiento.
«Incluso el presidente Pinochet hizo confianza en nosotros y así se hizo. Yo creo que el resultado ha sido bueno, todo el mecanismo marcha bien y sin bulla alguna. No hay problema. Las críticas de hoy no tienen sentido, porque el Estado, ¿para qué se quiere meter? Simplemente por una demagogia comunicacional. Como no conocen, no distinguen entre el derecho de aprovechamiento, de la entrega material del agua, alegan».
Sin embargo, un diálogo registrado en las actas de la Junta Militar, fechada el 29 de diciembre del año 1980, muestra cierto nerviosismo manifestado por Pinochet. Esta vez con el letargo de la entrega del Código, y la compra y venta de derechos de agua sin una institucionalidad creada. En la sesión, el general pregunta en qué estado de tramitación se encuentra el Código de Aguas y enciende la alarma.
«Pero ahí tengo el siguiente problema, que varios ya están aprovechando y están realizando ventas y negocios de aguas. No vaya a suceder que por traspasarse…».
Y continúa:
«Varios se están aprovechando», afirmó Pinochet. Sin embargo, la tardanza del trámite también inquietaba al ministro Sergio de Castro desde su vereda inversionista: «El ministro de Hacienda señala enfáticamente que la demora de la promulgación del Código está retrasando gravemente una importante inversión en el país y que no es posible que la discusión del proyecto demore dos años».
Paralelamente, la Comisión Especial se esmeraba para entregar a tiempo. No era «llegar y soplar», como dice Figueroa, quien quiere que se sepa cuán difícil y meticuloso tenía que ser un trabajo, que ahora es «torpemente criticado», enfatiza.
Pero esa no fue la primera vez que Pinochet se extrañaba por las medidas del nuevo Código. Ya había pedido detener el Decreto Ley en abril de 1979, porque le merecía «dudas» lo que ocurriría durante el periodo de transición entre un código y otro. El acta número 31 del Consejo de la Comisión Nacional de Riego establece: «El Ministro de Agricultura informa que el proyecto de decreto ley está detenido por Su Excelencia el Presidente de la República». Que estuviese detenido por el capitán general no era menor.
No obstante, Figueroa solo confirma un episodio confuso: «Hubo un momento en que ocurrió algo muy extraño, se formó una instancia extrañísima en que trataron de arrebatarme el Código. Dio botes por ahí, unas vueltas en el aire, unas vueltas de carnero. Después volvió tranquilito a mis manos. Lo que pasa es que hubo orgullos heridos, ambiciones de quienes lo habían tenido antes».
Por su parte, las actas de la Comisión y de la Junta Militar dan cuenta de otros dos traspiés anteriores en el proceso y de una falta de liderazgo que fueron volviendo el camino pedregoso.
Por un lado, en 1977 se había encargado el estudio a un abogado «experto en aguas» llamado Jorge Peña Riesco, pero tras seis meses de labor, el abogado Peña fallece, momento que obliga al Consejo a dar las «condolencias a la viuda», pero principalmente, a apurar el tranco «en un plazo de no más de diez días», se exige.
Otra polémica se generó un año y medio después, cuando el documento, que aún no veía la luz, quedó a cargo del abogado José Luis Pérez Zañartu, en ese momento asesor de Endesa (la Empresa Nacional de Electricidad, creada en 1943, por acuerdo del Consejo de la Corporación de Fomento de la Producción, en el marco del plan para electrificar el país), quien fue despedido por una «inadaptación política» descrita escuetamente en el acta: «Al respecto, el Sr. Ministro de Agricultura explica que, si bien esta Comisión trabajó sobre la base del anteproyecto redactado por el abogado, José Luis Pérez, él debió ser modificado por su inadaptación a las políticas nacionales vigentes».
Para este libro, Pérez fue contactado con el objetivo de obtener su testimonio. Sin embargo, el abogado y exministro de la Corte Suprema, se negó a dar la entrevista esgrimiendo razones de salud.
A la luz de los hechos, las «políticas nacionales vigentes» que se enarbolaron en esa ocasión para sacar a Pérez, solo se vieron reflejadas en los años 1980 y 1981, con el trabajo de la Comisión Especial.
Figueroa se convertía finalmente en el dueño y señor del Código de Aguas.
Pero Pinochet nunca dejó de dudar y solo su asesor, Jaime Guzmán, atenuó su nerviosismo.
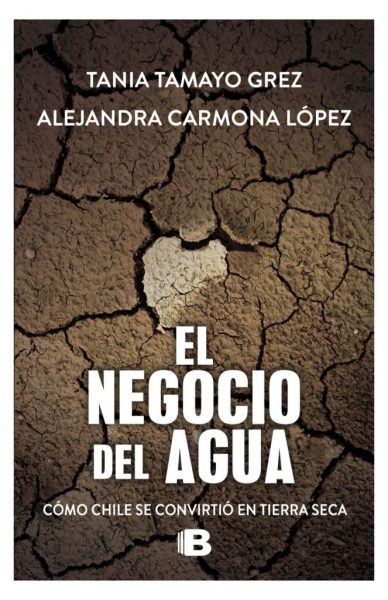
***
El negocio del agua. Cómo Chile se convirtió en tierra seca
Alejandra Carmona y Tania Tamayo
Ediciones B, 2019
232 páginas
$12.000





