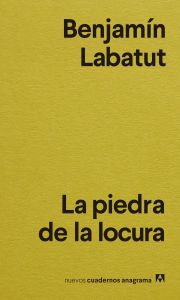«Cada académico se ha ido transformando en un empresario, cada departamento, en un centro comercial. Más aún, la universidad bajo ataque deja de pensar colectivamente, deja de elaborar visiones de su propio futuro, con lo que parece resignarse a su degradación», reflexiona Luis Cifuentes, profesor de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, sobre la crisis de los paradigmas universitarios y la necesidad de repensar la academia.
Por Luis Cifuentes Seves
Chile vive un profundo proceso de auto cuestionamiento. El estallido/ despertar/ revuelta de octubre de 2019 condujo a la creación de la Convención Constitucional, primera en la historia en contar con paridad de género y escaños reservados para los pueblos originarios.
Su funcionamiento ha sido un ejemplo de democracia, participación y detallado examen de un amplio espectro de temas fundamentales para la sociedad chilena. No obstante, la Convención ha contado con la enconada oposición de quienes siempre apoyaron la constitución dictatorial fraudulenta de 1980, aquellos que no desean cambios sustanciales en el orden jurídico y social. El sabotaje a la Convención de parte de círculos reaccionarios ha sido total, incluyendo una campaña sostenida de mentiras en los principales medios de comunicación y de fake news en las redes sociales.
En este contexto, la Universidad de Chile, que ha apoyado el proceso constituyente de diversas maneras, enfrenta una nueva elección de rector(a). Este artículo se plantea cómo repensar el amplio tema académico, con especial referencia a la universidad más antigua e influyente del país.
¿Qué es la universidad?
Es pertinente partir por preguntarse qué es la universidad. Ha habido numerosas respuestas a esta pregunta, tal vez la más ingeniosa y sarcástica dada en 1963 por Clark Kerr, presidente de la Universidad de California:
“La universidad es un conjunto diverso de instituciones vagamente relacionadas con la educación superior, unidas por problemas comunes de estacionamiento”.
Según mi interpretación, el destacado académico parecía establecer que la universidad cumple con un numeroso conjunto de actividades, de muy diversos grados de trascendencia, en respuesta a los requerimientos y oportunidades que le presenta la sociedad y el mundo circundante.
En el marco del debate acerca de la reforma universitaria de los años 60 en Chile y otros países de América Latina, se alcanzó cierto consenso acerca de la “misión” de la universidad: atesorar, transmitir y acrecentar la cultura. En un afán por resumir y conceptualizar, surgió también la definición de la actividad universitaria en base a tres “funciones”: docencia, investigación y extensión. Sin embargo, al promulgarse nuevos estatutos tras el proceso de reforma, se agregó a su articulado el reconocimiento de otras funciones, tales como la creación artística, la reflexión filosófica, la reflexión teológica y la prestación de servicios.
Entre ellas, tanto la extensión como la prestación de servicios escondían una multitud de actividades específicas, permanentes o transitorias, algunas de las cuales podrían haber sido reconocidas como funciones en su propio derecho.
Otra definición del quehacer universitario fue propuesta por James Duderstadt, presidente de la Universidad de Michigan, en el año 2000. Según él, la universidad cultiva tres esferas:
- Educación (desarrollo del individuo)
- Investigación (generación de conocimiento)
- Servicio (numerosos roles sociales)
En esta misma lógica, Gerhard Casper, presidente de la Universidad de Stanford, asignó nueve roles a la universidad en 1996:
- Generación y evaluación de conocimiento
- Selección y evaluación de académicos
- Educación y formación profesional
- Transferencia de conocimiento
- Certificación y acreditación
- Integración social
- Acompañamiento a los ritos de paso de la adolescencia a la adultez
- Formación de redes sociales (intelectuales, profesionales)
- Generación de una comunidad internacional de eruditos.
A su vez, la Universidad de Estrasburgo (Francia) se describe a través de cinco “misiones”:
- Formación inicial y continua de tipo interdisciplinario
- Investigación de envergadura internacional y una política científica innovadora
- Difusión de la cultura y la información científica
- Cooperación internacional
- Éxito e inserción profesional de sus estudiantes
En el último tercio del siglo XX fueron apareciendo en Chile otros tipos de educación terciaria. Esto ocurrió en medio de un dramático proceso impuesto por una dictadura terrorista cívico-militar originada en el golpe de Estado de 1973. Las universidades del Estado fueron atacadas por fuerzas militares; académicos, estudiantes y funcionarios fueron expulsados, aprisionados, asesinados, torturados y condenados al exilio. Se les impuso rectores delegados militares, se les despojó de sus sedes provinciales y se les implantó nuevas leyes orgánicas que barrieron con lo avanzado durante la Reforma Universitaria de los años 60.
En este contexto, surgieron en Chile los Institutos Profesionales y los Centros de Formación Técnica, enfocados en la formación profesional en carreras de corta duración (2-3 años). Con objeto de distinguir a la universidad tradicional de este otro tipo de instituciones comenzó a utilizarse el adjetivo “compleja”, para indicar que esta dedicaba parte importante de sus esfuerzos a las trascendentes e interdependientes actividades de la investigación y el posgrado. Entonces fue la “universidad compleja” la que entró en crisis en el último cuarto del siglo XX, proceso que paso a caracterizar.

Las crisis paradigmáticas de la universidad
En los años 60, las universidades estatales chilenas recibían un 95% de su presupuesto del Estado. Hoy reciben alrededor de un 10%. ¿A qué se debe esta dramática reducción de la valoración que el Estado chileno – y con esto, las encumbradas cúpulas de la nación – hacen de sus universidades?
Entre 1996 y 1997 aparecieron dos libros: uno del académico canadiense Bill Readings titulado La universidad en ruinas (Harvard U. Press), y otro del académico chileno Willy Thayer: La crisis no moderna de la universidad moderna (Cuarto Propio). Por distintos caminos, ambos autores llegaron a la misma conclusión: la universidad había perdido sentido y razón de existir, proceso que había comenzado hacia fines de los años 80.
¿Cuáles fueron (son) sus causas? ¿Hay algún precedente histórico que pueda orientarnos? Afortunadamente, lo hay. La universidad medieval, nacida entre fines del siglo XI y comienzos del siglo XII, perdió sentido a partir del siglo XV y entró en una crisis paradigmática debido a que, en medio de complejas tensiones históricas, ignoró, esquivó o menospreció los principales desarrollos de su tiempo:
- La universidad medieval no desarrolló la amplitud ni profundidad de la cultura grecorromana recuperada de fuentes árabes y meso orientales a partir del siglo X. Se concentró en dar fundamento filosófico a la teología católica (Pedro Abelardo, Pedro el Lombardo, Tomás de Aquino, Raimundo Lulio).
- No se interesó en el renacer de la ciencia, que se había sumido en un largo sueño desde Claudio Ptolomeo e Hipatía, y le fue preciso encontrar refugio en las Academias de Ciencias.
- Se opuso al proceso crítico de la corrupción de la Iglesia católica, que desembocó en la Reforma de Lutero y Calvino.
- Se opuso al Renacimiento.
- No valoró ni estudió los aspectos psicológicos, emocionales y creativos del ser humano, expresados en la literatura y las artes.
Así fue como la universidad medieval llegó a la desaparición o a la insignificancia en el siglo XVIII para renacer en tres modelos alrededor del año 1800: el de Humboldt (enfocado en la investigación), el de Napoleón (en la formación profesional) y el modelo politécnico (en la producción industrial). Estos representaron intentos por adecuar la universidad a los requerimientos del desarrollo material y cultural de la sociedad industrial (capitalista). De la fusión de los tres modelos antes mencionados deriva la universidad que hoy está en crisis paradigmática, llamada por algunos “universidad industrial”, o citando a Chomsky, “universidad mercantilista corporativa”.
Me encanta ser portador de buenas noticias: el modelo universitario que dará solución a la crisis actual, es decir, el nuevo paradigma, al menos ya tiene nombre: “universidad postindustrial”. Será una institución digna de acompañar a la 4a. Revolución Industrial en marcha (también llamada Industria 4.0) y, después, capaz de navegar a toda vela sobre sus supuestamente magnas y benéficas consecuencias.
Hago notar que la crisis paradigmática de la universidad medieval demoró poco menos de 400 años en encontrar solución; en comparación, la crisis actual lleva sólo 40 años. No estoy insinuando que ambas crisis deban tener la misma extensión, pero no sería excesivo pensar que el proceso que hoy vivimos pudiera durar medio siglo más.
Si este fuera el caso, la pregunta de trasfondo tendría sonoridades apocalípticas: ¿sobrevivirá la humanidad por todo ese periodo, o para esa fecha la biósfera terráquea habrá sido totalmente destruida por el pésimo comportamiento de nuestra especie?
Elijo la postura más optimista e ingenua para concluir que, a quienes nos importe la supervivencia de la universidad tenemos la obligación de plantearnos la pregunta: ¿Qué procesos históricos la están cuestionando o pasándole por fuera desde fines de los años 80 hasta el presente?
No ignoro que buena parte la esperanzadora movilización social reciente nació de un movimiento universitario que luego fue bancada legislativa estudiantil y ahora presidencia y gabinete de gobierno. Tampoco desconozco que parte del movimiento social ha encontrado soporte teórico en trabajos universitarios. Sin embargo, me atrevo a enunciar algunos procesos dignos de ser cuestionados:
- El neoliberalismo, sistema que apunta a imponer los intereses de apenas el 0,01% de la humanidad y que genera estallidos, despertares y revueltas en todo el mundo. El credo neoliberal considera a la universidad compleja, especialmente a la estatal, una rémora del pasado, onerosa, pretenciosa e izquierdizante.
- La crisis de todas las instituciones, incluidos los Estados nacionales y organizaciones y alianzas internacionales, regidas por una brutal geopolítica basada en la ley del más fuerte.
- La lucha contra el patriarcado, principal flujo civilizatorio del presente, que se ha manifestado con fuerza en la universidad desde el mayo feminista de 2018, pero en torno al cual tanto la institución como sus comunidades deben aún proponerse alcanzar mayores y más profundas transformaciones.
- La crisis planetaria, que amenaza la continuidad de la vida humana, animal y vegetal merced al cambio climático, crisis ambientales y posibles guerras termonucleares en las que no habría vencedores.
- Las demandas más profundas de las diversidades y disidencias identitarias y culturales de sus comunidades, principalmente de sus estudiantes.
- La pérdida de sentido de las relaciones interpersonales (“Amor líquido”, Bauman; “Agonía del Eros”, Byung-Chul Han), que se expresa en la literatura y las artes.
Hay quienes han hecho notar que la gran mayoría de las escuelas terciarias en Chile no parecen sufrir crisis alguna y siguen adelante como si nada ocurriese. Esto se debe a que en la sociedad chilena se ha instalado la idea (cierta o falsa) de que un cartón profesional garantiza mejores ingresos de por vida, lo que se expresa en el crecimiento del estudiantado: en 1990 el 1,3% de la población accedía a la educación terciaria; en 2020 la cifra había subido al 6,3%.
Esto significa, ni más ni menos, que las escuelas dedicadas sólo al negocio de entregar cartones prosperan, pero no ocurre lo mismo con las universidades complejas, que se han visto empequeñecidas y subvaloradas, recibiendo a aproximadamente el 15% del estudiantado terciario del país.
Para poder sustentar su funcionamiento, estas universidades se han visto obligadas a asumir una lógica mercantilista, a competir en vez de colaborar. Cada académico se ha ido transformando en un empresario, cada departamento, en un centro comercial. Más aún, la universidad bajo ataque deja de pensar colectivamente, deja de elaborar visiones de su propio futuro, con lo que parece resignarse a su degradación, desmembramiento o desaparición.
¿Una posible salvación?
Como consecuencia del estallido social de 2019 y de sus consecuencias, en la Universidad de Chile se realizaron numerosos cabildos autoconvocados en departamentos, facultades y campus. Luego hubo un esfuerzo por recoger toda esa riquísima discusión en documentos que proponían cambios de importancia en el hacer universitario. Este proceso encontró acuerdo en el Senado triestamental y hay algunos cambios en marcha, pero no de la magnitud que muchos estiman indispensable.
Ad portas de la elección de rector(a), no es fácil proponer soluciones para el predicamento actual de la Casa de Bello. Acaso necesite entrar con mayor fuerza en la dinámica democrática, intercultural, inclusiva y participativa de la Convención Constitucional, donde los saberes territoriales parecen estar a la vanguardia, mejor sintonizados y preparados que los saberes institucionales. Esto implica que la universidad debe abrirse, asumir, incorporar y aprender tanto de su larga y accidentada historia como de los esperanzados procesos y protagonistas del presente.
Agradecimientos especiales a la Dra. Gricelda Figueroa Irarrázabal y a la Dra. Walescka Pino-Ojeda por sus valiosos comentarios acerca del manuscrito.