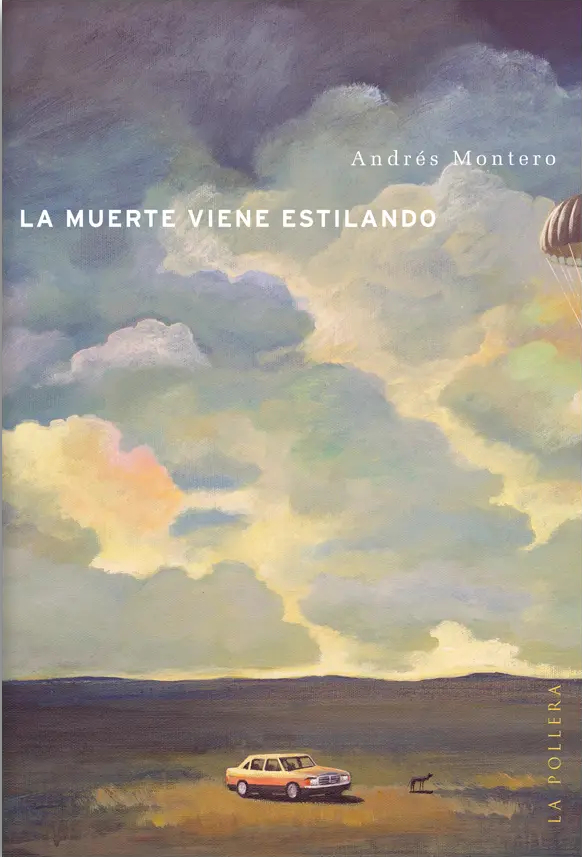«El homenaje folletinesco que rinde Montero al relato de la hacienda chilena y sus alrededores, por más que divida con demasiada claridad a los buenos de los malos y pretenda desde ahí levantar una crítica social, es conservador y timorato como forma literaria», escribe Lorena Amaro sobre La muerte viene estilando, de Andrés Montero.
Por Lorena Amaro
La muerte viene estilando es una novela estructurada por seis relatos que se podrían leer autónomamente, todos con un inicio y un cierre que amarran la narración, y que muestran el ingreso de un sujeto citadino no solo al mundo rural, sino al espacio legendario de sus narraciones. Llevado por el hartazgo de una mecánica cotidianidad, este protagonista se interna en un camino de tierra, donde queda varado en medio de la noche y la lluvia. En un caserío cercano lo confunden con el patrón del fundo Las Nalcas y lo reciben en el velorio de una mujer que ha sido asesinada. En los capítulos siguientes se completarán distintos aspectos de esta historia, a través de diversas voces narrativas que nos llevarán hacia su futuro y pasado.
La novela es redonda: reordenados, los relatos funcionan como una historia que, a excepción de un entrecruzamiento identitario y narrativo (dos personajes de temporalidades distintas, que se intersectan al estilo de “Lejana”, el cuento de Cortázar), se puede disponer cronológicamente sin mayor dificultad. Es bastante esquemática, también, la organización de los espacios novelescos: la ciudad; un lugar del campo al sur de la capital; una caleta de pescadores que, a diferencia del campo, es habitada por personas libres del yugo del hacendado y una pequeña localidad de provincia que es más pueblo grande que ciudad. Los protagonistas transitan entre estos espacios en movimientos de ida y vuelta, tan notorios en su construcción como la interminable lluvia, que se desata enloquecida cuando se desenfrena la acción de los personajes. El libro ofrece, además, un marco narrativo muy claro, programático, que se observa en su inicio y cierre. Primero, hay una puesta en abismo: el “viaje” del hombre de ciudad (con una vida oficinesca y mecanizada) al camino rural donde se extravía, puede ser leído como un espejo de la experiencia literaria del escritor, su rechazo a la experiencia urbana y su opción por las tradiciones orales campesinas. El desplazamiento no se produce solo entre dos lugares, sino que entre dos tiempos, ya que el campo al que llega no es el de hoy, mecanizado, amenazado por el extractivismo y las necropolíticas, sino el de los patrones de fundo, bandoleros, apariciones y baqueanos. Esta apertura dialoga con el cierre, cuando se enuncia lo que puede ser entendido como la poética de este viaje literario: “Porque del otro mundo, del mundo sin inicio y sin final de las tradiciones, no era necesario despedirse: bastaba con hacer un homenaje, con las tres copas bien levantadas y un abrazo imaginario a lo inamovible, para que el espíritu de los que habían partido siguiera viviendo eternamente a través de las palabras, de las rimas y los naipes, en la pesca y los telares, en el sorbo de un mate colmado de azúcar…”. Este “lirismo”, con que la voz narrativa suele dilatar las peripecias de sus protagonistas, está al servicio de la nostalgia, motor principal del trabajo de Andrés Montero. Es la nostalgia la que encabeza no solo el ingreso a este mundo, sino también la forma de contarlo, en procura de un homenaje. Es como si se buscara revertir las reflexiones de Walter Benjamin en El narrador, para recuperar las antiguas historias que se contaban, sobre hechos lejanos en el tiempo y el espacio, y surgidas de experiencias que la guerra le arrebatara al mundo en que Benjamin vivió.

Hasta aquí he intentado describir una propuesta narrativa. Creo que esto no valdría de mucho si no procurara pensar por qué este programa de Montero ha tenido una entusiasta recepción, traducida en premios y reconocimientos de la crítica. ¿Es posible, efectivamente, lidiar con lo que Benjamin llamó en su momento la pérdida de la facultad de “intercambiar experiencias”? En esta línea, la propuesta de Montero, aunque bien articulada, no deja de parecer una esquemática y vacía impostación. Hay en el gesto autorial un repliegue, una huida de la contemporaneidad problemática hacia una nostálgica e insólita recuperación de los valores tradicionales. Revestido de un humanismo teñido de paternalismo, el simulacro de escritura no plantea nada nuevo: La muerte viene estilando es, finalmente, un pastiche bien armado.
Montero no es el primero de nuestros narradores contemporáneos que se asoman al criollismo o al realismo social, procurando revivirlos con nuevas perspectivas. Pero hay una distancia grande entre leer estas tradiciones buscando darles una suerte de sumisa continuidad, a hacerlo desde el presente, asumiéndolas en un país y en un mundo que han cambiado, como lo han hecho, dramáticamente, los escenarios descritos de la caleta y el campo sureño, que en otro tiempo, otres narradores abordaron con el ánimo de mostrar, denunciar, emocionar o entretener, con más verdad que Montero. No uso la palabra verdad en el sentido del verosímil, sino de una reflexión que busca ser más amplia: ¿no habría razones para resistirse a este “regreso” a un tiempo, un lugar y un lenguaje en que las mujeres son asesinadas por nada, en que se dice “la mar” y no el mar, “llevar razón” en vez de tener razón, o “tener lunas” en vez de menstruaciones; en que los personajes (populares) no entienden “ni jota” porque están todo el tiempo aparentemente confundidos, como si eso pudiera despistar al lector del previsible curso de la trama; en que las mujeres engañadas por sus maridos reciben el trato paternalista del narrador: “la buena de Eulalia” o “la fiel Eulalia”? En el núcleo de la historia está el cadáver de Elena, producto de un femicidio. El narrador, en tránsito de convertirse de recién llegado sujeto urbano en violento patrón de fundo, lo banaliza en este comentario junto al ataúd: “Me pareció todavía más hermosa, y me di cuenta de que tenía un busto generoso”.
Lo que hallamos en este libro es un espacio en que hay duelos, violaciones, arrieros atrapados en la nieve, pero sin el vuelo subjetivo que le dio a una escena como esa Manuel Rojas, ni que se examine con profundidad la base de la asimetría social y la violencia, como lo hizo en su tiempo Marta Brunet. Solo el remedo, sin pizca de ironía. ¿No hay aquí cierto conservadurismo narrativo, estético y político, enraizado profundamente en la escritura de nuestra historia literaria, sobre el que podríamos detenernos por un momento a reflexionar, sobre todo en el momento de las búsquedas emancipatorias que viven los territorios? Es posible que el libro escarbe en la nostalgia como una manera de buscar otras formas de convivencia y existencia, pero ¿el latifundio chileno?, ¿el machismo atávico?, ¿la cofradía masculina que juega truco en un bar, como modelo de solidaridad y compañerismo?
El homenaje folletinesco que rinde Montero al relato de la hacienda chilena y sus alrededores, por más que divida con demasiada claridad a los buenos de los malos y pretenda desde ahí levantar una crítica social, es conservador y timorato como forma literaria. En Argentina, por ejemplo, la tradición de la gauchesca ha dado forma a una delirante y gozosa tradición paralela: la reescritura de la gauchesca, desde Borges y Di Benedetto a figuras muy recientes, como Gabriela Cabezón Cámara, Martín Kohan, Sergio Bizzio, Michel Nieva y Pedro Mairal, entre otros. Elles leen estética y políticamente el establecimiento de los ejes simbólicos de la nación argentina, desenmascarándolos, subvirtiéndolos, abriéndolos a otras alternativas. En Chile, sin ir más lejos, Cristian Geisse recoge los imaginarios populares del diablo para producir una estética desmesurada y atractiva, que aúna con una lúcida perspectiva social, rescatando archivos, restos y voces desgajadas del canon. En el caso de Montero, por el contrario, encontramos estereotipación y estancamiento: “Mis caderas se ensancharon y me crecieron los senos, y mi piel brillaba tanto que hasta las flores se giraban para verme pasar”, dice una de las narradoras, una vidente que es “ahijada” de la muerte y que parece sacada de una enciclopedia de realismo mágico.
Un texto como el de Montero puede estar bien cosido, ser una “obra” en el sentido moderno, estar cerrado en sí mismo, bien ejecutado en su ley. Pero están también su su didactismo y convencionalidad, que no se pueden dejar de lado. Pudiera entretener, aunque es posible demandar nuevas propuestas para pensar un presente desencantado, que ofrezcan otras aguas, frescas, curiosas, empapadas de nuevos lenguajes. Y no estas, estancadas, que estila la historia, efectiva aunque conservadora, de un mundo rural idealizado.
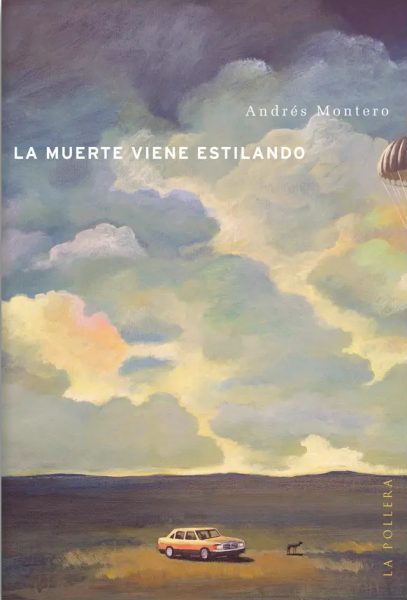
***
La muerte viene estilando
Andrés Montero
La Pollera, 2021
129 páginas
$10.000