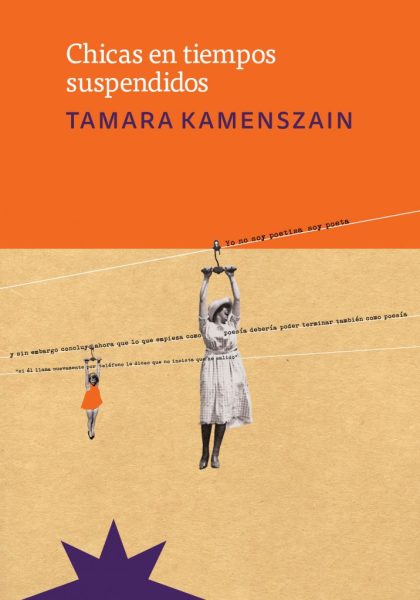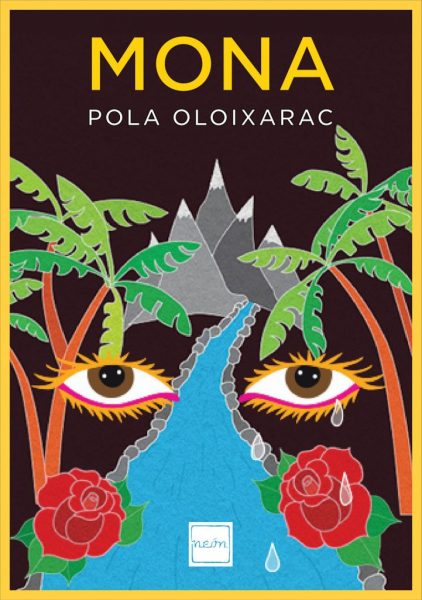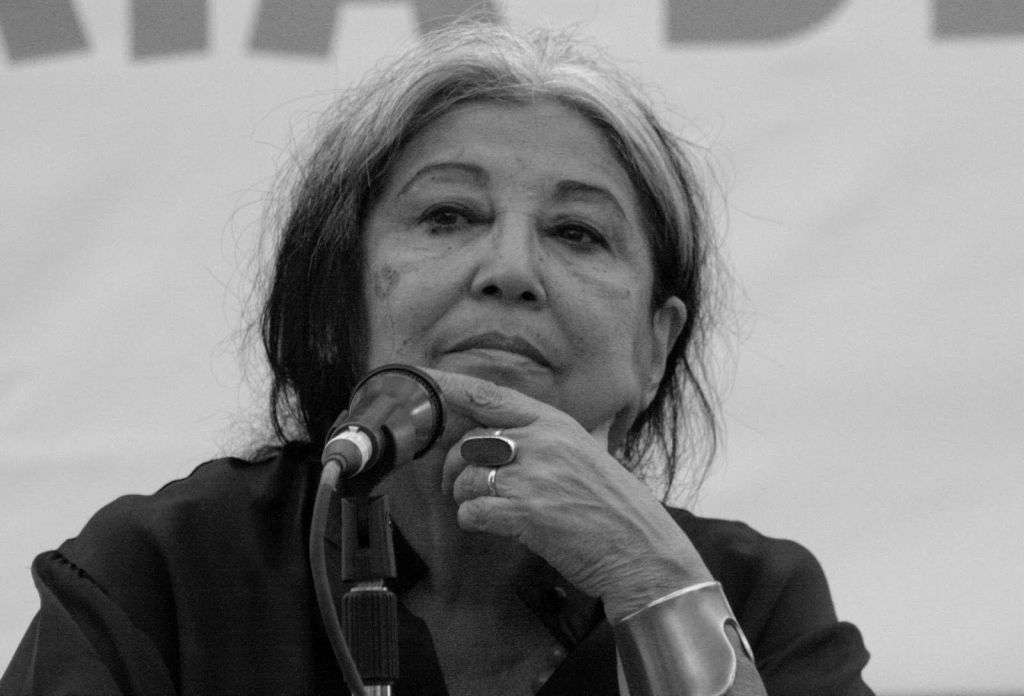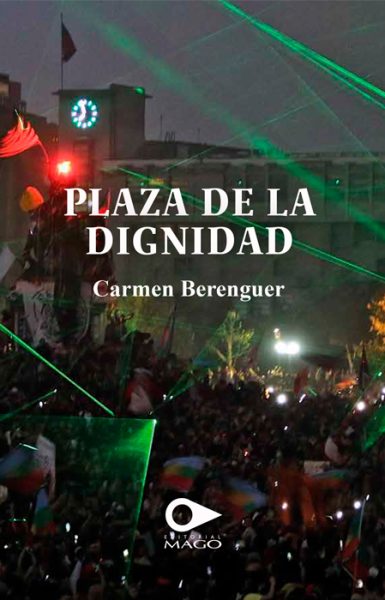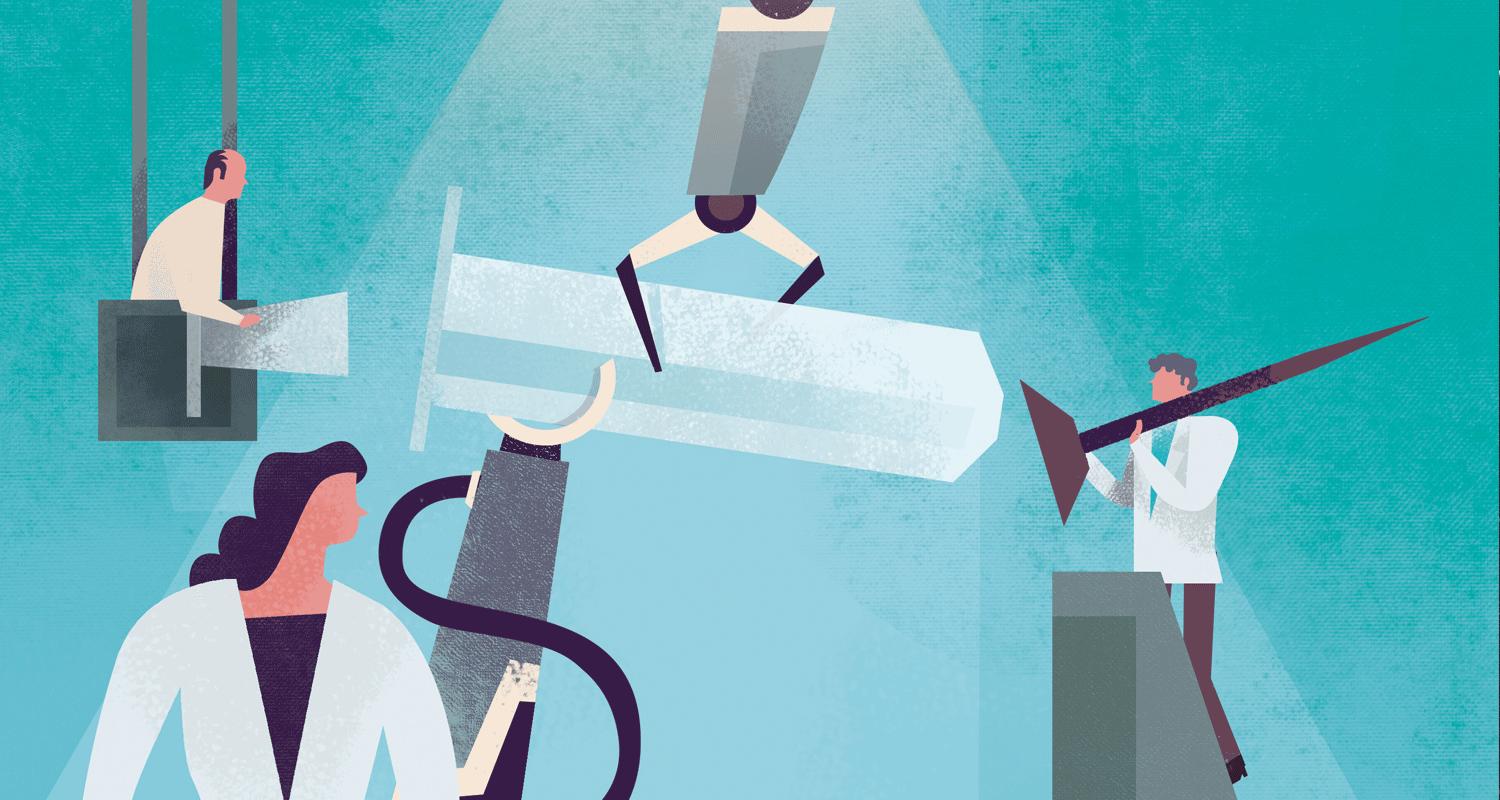«Paren la música es, desde su génesis, un proyecto inusual», escribe Mauricio Barría sobre la tercera parte de la afamada trilogía de Alejandro Sieveking. El estreno, que además es el primer montaje de la temporada 2021 del Teatro Nacional Chileno (TNCH), se tiñe del sutil humor negro y sentido del absurdo del dramaturgo, quien anuncia su muerte y la de su compañera Bélgica Castro, en un tríptico que funciona como una suerte de memoria escénica de sus vidas.
Por Mauricio Barría
Paren la música es un doble estreno. Además de ser el primer montaje de la temporada 2021 del TNCH, la obra marca también la reapertura de esta sala luego de pasar un año y seis meses cerrada por la pandemia, que hizo que la actividad teatral abandonara su espacio natural para recluirse y sobrevivir en la virtualidad de las pantallas.
Este doblez resulta paradójico, ya que la última actividad que tuvo lugar sobre este escenario, justo una semana antes de que se decretara la cuarentena, fue el funeral (o acaso la última función) de dos grandes artistas chilenos y Premios Nacionales: Alejandro Sieveking y Bélgica Castro. Fue esta, quizás, la última acción performativa de esta pareja que despilfarraba humor negro y agudeza.
Ahí, pues, yacían esos dos féretros sobre el escenario de la Sala Antonio Varas, casi como una premonición de lo que hoy, en ese mismo lugar, y luego de 18 meses, sucedió ante una sala con su máximo aforo. Tal vez la vida no sea otra cosa que un continuo déjà vu de una escena única que no acaba.
Paren la música es, desde su génesis, un proyecto inusual. Es la tercera parte de una trilogía que inicia con Todo pasajero debe descender (2012) y sigue con Todos mienten y se van (2019). Sieveking dejó inconclusa esta tercera parte, escrita a partir de los materiales originales por Nona Fernández. Una trilogía en la que, conforme a su sutil humor negro y sentido del absurdo, el dramaturgo anuncia su muerte y la de su compañera; un tríptico que funciona como una suerte de memoria escénica de sus vidas.
Esta tercera parte se centra en la figura de Bélgica Castro, de su memoria extraviada y de la reunión de la pareja en otra dimensión. Bajo la metáfora ambigua de una obra en construcción que debe cerrar —y que es al mismo tiempo una obra en el sentido inmobiliario y teatral—, representa también la despedida de la actriz. Como en los trabajos anteriores, Bélgica se llama Gregoria, entre personaje ficcional y alter ego de la actriz real. La obra parte de una situación que cita el espacio de un café, que es donde transcurre Todo pasajero debe descender. Gregoria espera a su supuesto biógrafo, Guillermo (encarnado por Sieveking en los episodios anteriores), quien resulta ser una suerte de custodio de su memoria. La espera inicia junto a un obrero de esa construcción (Felipe Cepeda) que, más bien, es una demolición. Lo que está derrumbándose es ese viejo café en el que Gregoria y Guillermo acostumbraban verse.
Desde el comienzo se hace evidente que la repetición será la figura sobre la que se erige el texto, desde las referencias a datos que retornan, la mención del signo piscis de la actriz o una serie de recuerdos que no sabemos si sucedieron o no. Como un pulso narrativo, la repetición materializa muy bien la deriva de esta mente perdida en el tiempo. Con todo, la dramaturgia se estructura de forma progresiva, en la lógica del paulatino develamiento de una verdad. Al rato, sabemos que ella espera a alguien que murió hace meses en ese mismo lugar. La naturalización de lo fantástico, a pesar de lo conocido, resulta emocionante por la referencia a lo real de esta historia.
El personaje de Gregoria, maravillosamente interpretado por Catalina Saavedra, fue En todo pasajero debe descender encarnado por Bélgica Castro, como si de su alter ego se tratara. Sabemos que cuando hablan de Víctor, un antiguo amigo, se refieren a Víctor Jara, y que el biógrafo hace referencia al propio Alejandro Sieveking. De este modo, lo que en principio podría parecer una poética del realismo mágico y absurdo —que conocemos tan bien en la dramaturgia de Sieveking en textos como Ánimas de un día claro (1959), Los tres tristes tigres (1967) o La mantis religiosa (1971)— se convierte en un tipo de alegoría sobre el teatro, su dañada condición en pandemia y su vínculo esencial con la memoria colectiva.

Cuando hizo uso de la palabra en el marco solemne de la sesión inaugural de la Convención Constitucional, Elisa realizó un ejercicio que no debemos olvidar, porque trajo una enseñanza para valorar los recursos enunciativos que facultan el pensar y decir en plural. Si bien tomó la palabra como mapuche al decir “yo-mujer indígena”, Elisa supo trasladarse de este “yo-representante de un pueblo originario” a un “nosotras-nosotros-nosotres” que abarcaba una diversidad hasta entonces no reunida de voces y expresiones. Elisa se trasladó de la primera persona del singular a una primera persona en plural hecha de una mixtura de identidades castigadas por el orden dominante: las de la explotación económica, del maltrato racial, de la opresión sexual, de la represión policial, de la segregación étnica, de la precarización social, de la violencia de género, del abandono de la niñez, del olvido de las regiones, etcétera. Elisa hizo comparecer lo mapuche como sinónimo histórico de despojo civilizatorio, pero junto con exhibir esta carga ancestral, lo mapuche irradió su poder como un “significante flotante” que le dio cabida a múltiples otras identidades rezagadas que se beneficiaron así de la cadena de asociaciones metafóricas tejida por el yo-nosotras-nosotros-nosotres.
Lo mapuche, en la voz de Elisa, hizo girar una constelación de imaginarios suficientemente amplia y diversa como para englobar a los distintos sujetos y a las distintas comunidades marcadas por el descarte, la omisión y la marginación. Sin renunciar al legado de su memoria oral ni a la materialidad de sus prácticas comunales, Elisa desencializó su identidad mapuche para que se entrecruzaran en ella distintas marcas fluctuantes de opresión racial, de precarización económica, de persecución política, de discriminación sexual, etcétera. Elisa reivindicó la categoría de lo mapuche no como un reducto identitario de exclusiva propiedad de quién lo encarna. Ocupó dicha categoría para formular una invitación —generosa, hospitalaria— a que otras identidades se reconocieran en ella en tanto identidades también “otras” que migraron así entre lo no-idéntico y lo parecido, entre lo diferencial y lo equivalente, entre lo equivalente y lo ambivalente. Lo “otro” se volvió política y poética en esta “otra forma de ser plural” —en sus propias palabras—, que supone pensar las identidades no en términos de propiedades-esencias que se autorepresentan excluyentemente a sí mismas, sino como redes variadas de identificación y pertenencia que, entrecortándose unas a otras, pueden formar conexiones inesperadas mediante la juntura de sus bordes.
***
Que Elisa presidiera la Convención ofició como un símbolo de reparación histórica que dignificó a lo mapuche. Así se entendió y se valoró públicamente. Pero, además, Elisa es una profesora de lenguas que sabe de interculturalidad y, por lo tanto, de “traducción”. Se suele hablar de la traducción en términos específicamente lingüísticos para designar el proceso que lleva las palabras a trasladarse de idioma para habilitar su comprensión de una cultura a otra. Pero la “traducción” se aplica a cualquier tipo de enunciado que se desplaza de estructura de referencia, intermediando realidades distintas y distantes. Evoco lo de la “traducción” para nombrar una de las habilidades desplegadas por Elisa en su desempeño como presidenta de la Convención: la de esforzarse en fabricar un vocabulario común entre grupos diferentes e incluso opuestos que, sin excluir el desacuerdo, ofrezca modos de procesar este desacuerdo argumentando y deliberando sobre la tensión entre lo particular y lo universal.
Bien sabemos que cualquier universalismo es desconfiable, porque en su manera de apropiarse de la lengua de lo abstracto-universal, de lo general-trascendente, lo universal tiende a ocultar las luchas hegemónicas mediante las cuales, en el interior de los sistemas de representación, lo dominante termina controlando el sentido. Desde ya, lo “universal” responde al dominio de representación de lo masculino-occidental por mucho que lo masculino-occidental busque invisibilizar las huellas de cómo impone su superioridad epistemológica a costa de reprimir o suprimir lo particular-subordinado (mujer, etnia). Sin embargo, no puede existir texto constitucional sin recurrir a una “traducción” que combine particularismos y universalismos, en la búsqueda conjunta de algún sistema de inteligibilidad compartida que le hable a todas-todos. Se trata, por un lado, de reafirmar las particularidades (étnicas, sexuales o culturales) de cada grupo e identidad que fueron ignoradas por la lengua jurídico-normativa del Estado. Y, por otro, de conectar lo particular con lo universal, evitando el encierro de cada diferencia en el bastión separatista de una sobre-afirmación de lo propio.
La “traducción”, basada en mecanismos de relevo y transferencia del sentido, impide que las palabras se sientan exclusivas depositarias de una verdad originaria. Es, por lo mismo, el único recurso capaz de evitar los sustancialismos y fundamentalismos de la identidad y de la comunidad. La traducción —cuyos mecanismos interculturales Elisa maneja mejor que nadie— sirve para ayudar a las identidades a deconstruirse unas a otras, a saberse parciales y contingentes, a no quedar atrapadas en la clausura de una representación finita y definitiva, invariable.
De ahí la importancia estratégica del concepto de “dialogismo” que Elisa emplea a menudo. Un concepto que, imagino, deriva de su formación de lingüista, ya que se le debe al teórico literario ruso Mijail Bajtin el haberlo formulado. Bajtin quiso criticar al monologismo cultural, entendido este como una forma de discurso regido por la lógica del Uno-de lo Uno, que es siempre una lógica de la centralidad y la totalidad: de la superioridad, del monopolio, de la jerarquía, del dominio, del canon, de la autoridad. Una lógica del Uno-de lo Uno que nosotras podemos caracterizar, obviamente, como masculina-patriarcal y también colonial, es una lógica que busca imponerse, verticalmente, por sobre la multiplicidad divergente de aquello que prolifera horizontalmente en los márgenes y las periferias.
El “dialogismo” incorpora como subtexto las diversas posturas de habla que emergen de una comunidad diferenciada y conflictiva, prestándose a la alternancia de posiciones y argumentos que se mueven de borde a borde. El “dialogismo” (referido a las prácticas significantes, al discurso social, a las formaciones culturales, a las políticas del discurso) nos habla de la identidad no como algo que refleja un conjunto sustancial de atributos dados, preexistentes a la representación que les da forma, sino como algo en proceso que renueva sus significados contextualmente. Hemos aprendido del psicoanálisis, de la lingüística, de las teorías del discurso, de la deconstrucción y del feminismo que las identidades (culturales, políticas, sociales) son construcciones abiertas, no terminadas: son construcciones que se van remodulando al oscilar entre la identidad y la diferencia como tensión productiva de sujetos no unificados, llenos de fisuras y recovecos, de brechas sin rellenar.
Para entrar en el juego de lo múltiple (de lo no Uno), los procesos de identidad y lenguaje deben ser porosos y flexibles, híbridos. Cuando nos encontramos, por ejemplo, con el discurso de los líderes mapuche que defienden el conflicto armado, prevalece (al menos, para mí) el tono autoritario, patriarcal, de un discurso que se apropia de la representación para conducir intransigentemente las identidades hacia un desenlace prefigurado. Lo mapuche opera ahí como fundamento absoluto de una identidad cuyo destino histórico (revolucionario) se encontraría trazado de modo rectilíneo (de la resistencia al levantamiento; del levantamiento armado a la liberación nacional), sin intersecciones ni giros de por medio, sin oportunidades para que lo múltiple desvíe el curso de lo Uno que captura el discurso del amo (de la verdad, de la razón, del poder). Me parece que el tipo de discurso fundamentalista-radicalista, de una verdad iluminada sobre el desenlace de la lucha mapuche en su versión armada, no ofrece chance para que las identidades (mapuche y no mapuche) se beneficien de los efectos de frontera que bordean, en cada cultura, la identidad y la diferencia que se encuentran siempre en tránsito. Cuando Elisa defiende la plurinacionalidad (un término clave en la redefinición del Estado que establece la propuesta de nueva Constitución), lo hace evocando lo que ella llama “un punto intermedio” para que lo indígena dialogue con lo no indígena: un “punto intermedio” que señala una vía hacia la “autodeterminación”, para que determinados sujetos y territorios deliberen y consensuen su estatuto político no como algo pretrazado, sino como algo móvil y en construcción, abierto a las coyunturas que modifican los campos de fuerza, liberando puntos y líneas que pueden interrumpir o hacer bifurcar los diagramas del poder. El “dialogismo” que reivindica Elisa se opone al esquema maniqueo del enfrentamiento absoluto: ella no busca expulsar a la Otredad hacia un afuera donde no le quede otra que ser vivida como un bastión infranqueable según una lógica dual y separatista. El “dialogismo” del lenguaje y las identidades elude la representación binaria del antagonismo para forjar estrategias del entre-medio que son la condición de una política de la multiplicidad.
Elisa ha hablado de “arremetida femenina” como una fuerza orientada a “cambiar las reglas del juego” que dominan los escenarios del poder. Ella ha usado lo mapuche y lo femenino-feminista como formas resistentes (pero no por ello endurecidas) de plantear identidades dialógicas. Ha usado el lenguaje para invitar a formular identidades que se muestren sensibles a las expresiones de lo no homogéneo, de lo plural-contradictorio, de lo disímil, de lo ambivalente, de todo lo que se resiste al encuadramiento autoritario de verdades y fundamentos irreductibles que adscriben la lógica del Uno-de lo Uno. El feminismo, en tanto vector de una nueva subjetividad política y crítica, no podría sino estar del lado de la multiplicidad como una suma hecha de cruces y travesías. Cuando a Elisa le preguntaron recientemente por el destino del plebiscito sobre la nueva Constitución, ella dijo: “Sí, el pueblo va a acompañar, los territorios van a acompañar, los jóvenes van a acompañar, las mujeres van a acompañar, porque estamos incorporando los derechos de las mujeres, estamos incorporando los derechos de los jóvenes, estamos incorporando los derechos de las regiones. Y somos más”. Así lo había ya planteado la agrupación Mujeres por la vida en los ochenta, bajo la dictadura militar: “No más porque ‘somos más’”. En el caso de nuestra actualidad, de nuestro futuro próximo, tendríamos que insistir: “No +” (No + al bloqueo neoliberal de las transformaciones democratizadoras), porque “somos más”. Y “somos más” no sólo numéricamente, sino porque desplegamos, desde la articulación feminista, una potencia de multiplicidad expresiva que desborda cualquier contenido prefijado (incluso el que le quieren dar los partidos políticos al “Apruebo”), haciendo proliferar horizontalmente las diferencias.