En esta entrevista, la pensadora italiana-estadounidense habla de su trayectoria y de su intento por decolonizar el feminismo occidental.
Seguir leyendoElisa Loncon y Jaime Bassa: Una diversidad que está cambiando la historia
En su estreno en UchileTV, el programa Palabra Pública. Letras para el debate tuvo como invitados a la presidenta y al vicepresidente de la Convención Constitucional, dos meses después de la inauguración de este histórico organismo. En esta conversación distendida, más lejos de la contingencia que les ha tocado enfrentar desde que comenzó su labor, Elisa Loncon y Jaime Bassa se refirieron a las dificultades personales que han atravesado y a los sueños que buscan plasmar en la nueva Constitución.
Por Jennifer Abate
No han sido pocos los desafíos que ha enfrentado la Convención Constitucional. A las negligencias del gobierno que dificultaron su instalación, le siguieron disputas internas y los hechos lamentables relacionados con la falsa enfermedad del convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade. Sin embargo, Elisa Loncon, su presidenta, y Jaime Bassa, su vicepresidente, no pierden el entusiasmo, aunque parezca difícil en medio de las dificultades lógicas de un proceso inédito en el país. Ambos académicos de universidades del Estado, con múltiples títulos y experiencias a su haber —Elisa Loncon es doctora en Humanidades de la Universidad de Leiden, Holanda, y en Literatura por la PUC, mientras que Jaime Bassa es doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona, España—, en esta conversación ahondan en sus reflexiones sobre un proceso de reposicionamiento de la diversidad y de lo público que creen que transformará el futuro de Chile.
¿Cómo evalúan estos casi dos meses de trabajo? En lo personal, sobre todo, ¿qué ha sido lo más difícil de este proceso?
Elisa Loncon (EL): Para nosotros, la evaluación es positiva. Fue un desafío, porque no sabíamos cuánto nos iba a exigir en lo personal instalar la Convención y lo fuimos enfrentando paso a paso. Lo más complicado fue pasar de ser una académica que trabaja con alumnos, con grupos muy pequeños, donde uno tiene una relación académica, de profesora; a tener una relación con lo público, donde lo que uno dice o no se evalúa y hay gente que te está mirando siempre. Eso ha sido para mí lo más complejo.
Jaime Bassa (JB): La verdad es que trato de no pensar mucho en eso. Trato de no pensar que una entrevista como esta la van a ver o escuchar no sé cuántos miles de personas. Creo que una de las virtudes del equipo que tenemos con Elisa, con la lamngen presidenta, es que vamos a nuestra oficina, hacemos nuestro trabajo, conversamos, planificamos, proyectamos; pero es básicamente un trabajo, un encargo que nos han hecho los pueblos y cada día yo, al menos, lo enfrento desde esa perspectiva. Ahora, claro, ha sido un mes y medio superintenso, que ha tenido distintas emociones. Las primeras semanas fueron muy, muy duras, y creo que el temor al fracaso del proceso constituyente frente al vacío de los primeros tres, cuatro días fue realmente un peso para nosotros, para nosotras, pero progresivamente, con el andar de las semanas, esto se ha ido consolidando y hoy tenemos una Convención que tiene un muy buen funcionamiento en el Pleno, en las comisiones, con equipos de trabajo muy afiatados.
Se ha relevado la diversidad de la Convención: hay personas que provienen de la representación tradicional de los partidos y otras que nunca antes habían estado en los espacios de poder. ¿Cómo se convive y cómo se llega a acuerdos entre quienes piensan distinto y quieren cosas diferentes para nuestro futuro?
EL: Si uno pudiera fotografiar esa diversidad, yo creo que la imagen del Chile que construye y hace la política cambia. Porque estamos llamados a trabajar, a escribir la nueva Constitución, y eso implica un posicionamiento político en cuestiones básicas como los derechos sociales o el derecho a ser distinto. Aquí eso tiene nombre y tiene cuerpo. Hay gente de todas las regiones; hay diferencias etarias, hay personas muy jóvenes; hay mujeres que tienen aires de luchadoras. Si todo eso se pudiese fotografiar, desde ya se modifica la historia de este país. No son solo los señores con corbata —porque también llegan señores con corbata—, es entre todos que estamos escribiendo la nueva Constitución. Hay que atesorar esa diversidad como parte de nuestra historia; una historia que siempre ha existido, pero que por diferentes mecanismos fue invisibilizada.
JB: Es verdad. Creo que es superinteresante notar que aquí se produce una tensión, una especie de desajuste, porque la Constituyente es sin ninguna duda el órgano de representación popular más representativo que hemos tenido en la historia de Chile. Entonces, claro, las personas que estamos hoy día en la Convención ocupamos espacios que históricamente habían sido ocupados no solamente por otras personas, sino que para otros fines. Siempre me emociono un poco, se me pone la piel de gallina cuando hay constituyentes que desde el hemiciclo hacen referencia a las decisiones que históricamente se han tomado en ese mismo espacio para reprimir a los pueblos. Para reprimir al pueblo mapuche, por ejemplo, o para perseguir a la disidencia política. Me parece que la fricción que se está dando tiene una potencia transformadora porque valoriza la democracia no como el resultado al cual se llega después de una conversación —la famosa lógica de los consensos de los 90—, sino como un espacio donde se reivindica la diferencia, porque la democracia supone que seamos diferentes para que podamos realmente dialogar desde la diferencia y desde ahí construir algo en común.

Pero así como hay quienes celebran esta diversidad, para otros parece desconcertante, al punto de que hemos escuchado y leído expresiones discriminatorias contra convencionales. Parece nacer un nuevo país que valora lo diverso, pero también vemos revolcarse uno que no termina de morir, que estaba más acostumbrado a las formas tradicionales y elitistas en la política. ¿Cómo lo ven ustedes?
EL: Creo que son los resabios de este Chile que marginó y oprimió expresiones de los pueblos, y eso está instalado, porque todo lo relacionado con la institucionalidad de la república tiene una inspiración muy oligarca, muy de la élite que gobernó y definió la política de este país, que condenó a los diferentes, a los pueblos originarios; y eso se reprodujo en la cultura y en políticas definidas sin la participación de las regiones, de los pueblos, de las mujeres, de las diversidades existentes. ¿Cómo va a nacer el nuevo Chile? Con nuevas institucionalidades que se determinen y definan a partir de este relato de la casa común que va a ser la Constitución. Por ejemplo, hoy existe muy poca conciencia sobre el cambio climático y el vínculo con la naturaleza. En Chile tenemos referentes donde apoyarnos, tenemos prácticas desde las naciones originarias que establecen vínculos de relaciones, donde la naturaleza se respeta como un ser vivo, donde el bosque, la montaña y el agua son seres vivos. Entonces es momento de que este Chile, a partir de estas discusiones, de esta inclusión, de este bagaje de riqueza, de diversidad que tenemos, se valore.
JB: Estoy muy de acuerdo con eso. Cuando aparecen las personas odiantes en redes sociales siempre digo, medio en broma, medio en serio, que estos cambios sociales que estamos empujando también son para ellos, para ellas. A esas personas que tanto les cuesta aceptar la diferencia y que tanto se niegan a convivir desde la diferencia también hay que decirles que a ellos les va hacer bien. También van a crecer, van a vivir en un país mejor. Cuando uno habla de educación gratuita y de calidad, estamos elevando los estándares culturales de todo el país, no solamente alivianando el bolsillo de ciertas personas. Creo que a esas personas también hay que trasmitirles, como lo ha hecho Elisa muchas veces, hablando desde el corazón, que estos cambios que estamos empujando también son para ellos. A pesar de que no los quieran, también son para que sus hijas e hijos puedan vivir en un país más justo, inclusivo y democrático. Quisiera de alguna manera trasmitirles que al menos yo tengo la impresión de que hemos llegado a un punto de no retorno en materia de transformación y cambio social.
¿Qué es lo que quisieran instalar sí o sí en la nueva Constitución? ¿Cuál es el principio ineludible por cuya inclusión van a luchar?
EL: El principio de la plurinacionalidad. A nosotros nos gustaría que en Chile se incorporen todas las naciones originarias. La nación chilena es una más entre las otras preexistentes al Estado; las otras fueron excluidas e invisibilizadas, y no se respetó su derecho político de tener el espacio de decisión que les corresponde dentro de este país. Hemos tenido varias comisiones que nos han acercado a sectores que han estado muy postergados en la política y en la construcción de este Chile. Es sobrecogedor el relato de marginación de los pueblos. Y eso no puede seguir ocurriendo en un país que se reconoce diverso, múltiple y que respeta fundamentalmente los derechos humanos. Yo creo que la incorporación de la plurinacionalidad nos va a llevar también a reconocer los derechos de la naturaleza, de los ríos. Necesitamos la plurinacionalidad para la convivencia, para que nunca más exista esta marginación. Y también porque esas diversidades están aportando contenido para una convivencia distinta con la naturaleza y para un buen vivir entre nosotras, los hombres y las mujeres.
JB: Un poco en la misma línea de Elisa, creo que algo importante que hay detrás de todo esto es una demanda estructural y transversal por participación, una participación que tiene una dimensión política, pero también, y especialmente, una dimensión económica, social y cultural. ¿En qué sentido? El ejercicio de la ciudadanía en Chile está muy condicionado por una serie de factores que excluyen de la plena ciudadanía a diferentes grupos sociales; grupos que, si uno los considera en su conjunto, terminan siendo las grandes mayorías del país: trabajadores, mujeres, pueblos originarios, diversidades sexuales, niños, niñas y adolescentes; personas mayores, personas con discapacidad, migrantes. Son todos sujetos políticos que, si bien formalmente pueden ser titulares de los mismos derechos, en la práctica las condiciones materiales y estructurales para el ejercicio de esos derechos los dejan fuera del pleno ejercicio de la ciudadanía. Yo creo que uno de los principales desafíos del proceso constituyente es lograr una participación inclusiva que permita identificar las barreras de la ciudadanía y derribarlas.
Ambos son académicos de universidades del Estado. En los últimos años estas instituciones se han vuelto fundamentales para Chile, porque se ha recurrido a ellas en busca de acompañamiento y de un conocimiento más situado en las necesidades del país para, por ejemplo, encontrar salidas a la revuelta de 2019 o a la crisis social y sanitaria provocada por el Covid-19. ¿Creen que hoy Chile está en condiciones de volver a privilegiar la educación pública?
EL: Sí. Fíjese que nosotros llegamos a la presidencia sin una institucionalidad, pero llegamos con resortes públicos instalados en la formación, en la conciencia. Yo también vengo de una escuela pública, de un liceo público y de una universidad que en tiempos de dictadura fue fragmentada y en la que se impidió lo público. Sin embargo, nosotros, el pueblo de Chile, no tenemos más garantías que lo público para asegurar una calidad educativa. Llevamos treinta años de una privatización paulatina de todo lo público: educación, salud, pensiones; y ese ha sido el daño más grande que se le ha causado a este país, ya que ha impedido que los sectores más representativos tengan acceso a una mejor calidad de vida. Todo se ha elitizado. Si queremos un cambio en la sociedad, si queremos terminar con los cordones de pobreza y marginalidad, no tenemos otra alternativa, creo, que potenciar lo público.
JB: Yo creo que estamos en un momento histórico bien importante de cambio de ciclo. Ese ciclo neoliberal que empezó a fraguarse en la década de los 50 y 60 con esos convenios entre la Escuela de Chicago y la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, y el modelo que se instaló luego del golpe de Estado y que desplegó sus efectos durante la década de los 80 y los últimos treinta años hasta la revuelta. Creo que el hito de octubre de 2019 está precedido por un ciclo de protestas previas importantes: el mayo feminista de 2018, la revuelta estudiantil de 2011, el pingüinazo de 2006, las demandas medioambientales de 2010, entre otras. Pero la revuelta marca un poco ese quiebre de una forma de convivencia social caracterizada por un determinado modo de acumulación de la riqueza, del poder, del capital, que a su vez es el reflejo de una forma de acumulación de la pobreza, del malestar y del despojo. Estamos en un momento histórico de cambio de ciclo, en que ese periodo marcado por la radical sobrevaloración de lo privado empieza a ser reemplazado progresivamente por una reivindicación de lo común, de los bienes comunes, de la naturaleza, de las instituciones permanentes de la república, como las universidades estatales, que ponen al servicio de la sociedad, de los pueblos, distintas formas de conocimiento académico, ancestral, popular, y distintas formas de relaciones políticas y sociales.
Chile en la hoguera
«Sin duda es urgente cambiar el sentido de una política pública migratoria cuya orientación no solo desconoce los tratados internacionales que Chile ha firmado en materia de protección de la infancia y regularización de personas migrantes, sino que además no considera la migración como un derecho humano”, escribe en su editorial la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile.
Por Faride Zerán
La imagen muestra el instante en que un hombre que viste una llamativa polera de la selección chilena de fútbol lanza a la hoguera el coche de un bebé. Lo rodean decenas de manifestantes, algunos portando banderas chilenas, que observan la escena. El fuego está consumiendo ropa, carpas, juguetes, documentos, medicamentos; precarias pertenencias de cientos de migrantes que han cruzado la frontera norte del país, en su mayoría de nacionalidad venezolana. Es el final de una manifestación antiinmigración de alrededor de 5 mil personas que recorrió las principales calles de Iquique, coreando “Chile para los chilenos”, entre otros gritos que humillaban y ofendían a esos hombres, mujeres y niños desplazados por una de las peores crisis humanitarias de los últimos tiempos.
Ya no se trataba del mar mediterráneo y sus cientos de improvisadas embarcaciones con migrantes desesperados provenientes del norte de Africa ni de imágenes como la del pequeño niño sirio muerto en la orilla del mar, mientras su padre llora desesperado. Ahora la fotografía se trataba de Chile, retratando el desprecio y la deshumanización hacia el otro distinto, exhibidos en su brutal obscenidad.
La imagen congelada del coche en el aire y de las llamas que lo esperan fue capturada por el fotógrafo Alex Díaz, según consignó el medio Interferencia. Nunca imaginó este corresponsal de la Agencia Aton que inmortalizaría el símbolo de la intolerancia y la xenofobia, en una postal que dio la vuelta al mundo.
Septiembre cerraba así su ciclo de conmemoraciones tanto de memoria y derechos humanos, como de celebraciones de fiestas patrias: vulnerando valores elementales de solidaridad y respeto hacia los DDHH en nombre de un patrioterismo añejo. Tanto así, que organismos internacionales denunciaron de inmediato el episodio, exigiendo al Estado chileno protección y dignidad para los migrantes.
Este hecho desató el debate sobre la política migratoria de Chile. Una Ley de Migración y Extranjería aprobada en abril de 2021 que, básicamente, regula la migración desde una perspectiva de seguridad y no de derechos humanos.
Sin embargo, lo que tampoco puede quedar fuera de esta discusión es el dato de que en diciembre de 2018, Chile se restó del Pacto Mundial para la Migración de Naciones Unidas con el argumento de que la migración “no es un derecho humano”.
No fue casual entonces que comenzáramos a ver llamativas deportaciones masivas de migrantes vestidos con overoles blancos como si se tratara de delincuentes; declaraciones de personeros públicos asociando la propagación del virus con la llegada de “extranjeros ilegales” o la negación del acceso a la vacuna contra el covid-19, entre mucha otras expresiones de racismo y discriminación, cuyo correlato está tanto en las llamas que el 25 de septiembre último consumieron los enseres y atentaron contra la dignidad de decenas de seres humanos, como en el desalojo ejecutado horas antes por agentes del Estado en la Plaza Brasil de Iquique, sacando a cientos de migrantes de ese lugar.
Un desalojo, como bien lo señalaron las Cátedras Amanda Labarca, la de Racismo y Migraciones Contemporáneas y la de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, “que fue de la calle a la calle, es decir, al desamparo”.
En medio de esto, seguían apareciendo denuncias sobre abusos cometidos contra migrantes, como la que publicó CIPER el 28 de septiembre en un reportaje donde daba a conocer que la Fiscalía estaba investigando a más de 20 empresas relacionadas a un contratista por trabajo forzado masivo de inmigrantes en cosechas de arándanos y mandarinas. En la nota, los trabajadores relataron que “fueron amenazados con la pérdida de su estatus migratorio si no aceptaban condiciones abusivas: salarios menores a lo acordado, jornadas extensas sin remuneraciones de horas extras, habitaciones insalubres y sin autorización para abandonar el predio”.
Sin duda es urgente cambiar el sentido de una política pública migratoria cuya orientación no solo desconoce los tratados internacionales que Chile ha firmado en materia de protección de la infancia y regularización de personas migrantes, sino que además no considera la migración como un derecho humano.
Esto último es lo que entendieron miles de personas cuando, en febrero del 2019, el presidente Piñera viajó a Cúcuta, Colombia, para asistir a un acto por Venezuela que concitó la atención de los medios de todo el mundo. En dicho evento, promovido urbi et orbi, el presidente habló de un “compromiso moral, de solidaridad con el pueblo venezolano”.
Algunos tuvimos más suerte cuando, en décadas anteriores, el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, proclamó su solidaridad con los miles de chilenos y chilenas que partíamos al exilio luego del golpe de Estado de 1973 y fuimos recibidos con el respeto y la dignidad que en nuestros países se nos negaba.
Venezuela, su gente, su pueblo, nos abrió sus puertas y nos acogió con nuestros desgarros.
Hoy, miramos con vergüenza el coche de una guagua venezolana consumido en la hoguera de la xenofobia y la intolerancia.
¿Qué idioma debemos hablar en la Convención?
No debería sorprendernos que los constituyentes que pertenecen a los pueblos originarios hablen en las lenguas que los representan, ya que estas y sus variantes están íntimamente entrelazadas con las identidades de sus hablantes y con determinados modos de vivir y relacionarse. La Convención Constitucional nos muestra la diversidad del país en un lugar de autoridad en que no estábamos acostumbrados a verla.
Por Guillermo Soto Vergara
Las lenguas son instrumentos de comunicación. La afirmación constituye una obviedad: nos permiten transmitir ideas, enviar a otros contenidos mentales sin necesidad de confiar en las artes esotéricas de la telepatía. Pienso en algo, lo empaqueto usando un código lingüístico y se lo envío a otro que, en la medida en que comparta esa llave mágica que es el código, podrá desempaquetarlo y recuperar mi pensamiento. Mientras más personas compartan un mismo código, es decir, un mismo vocabulario y una misma gramática, mejor. Y si todos emplean el mismo código lingüístico, pues miel sobre hojuelas: más allá de nuestras diferencias, poseemos una lengua común que facilita el comercio, la educación, el acceso a la información y la deliberación democrática. Por supuesto, a veces habrá quienes no hablen la lengua común y, en consecuencia, no puedan participar plenamente de la vida social. Aunque a primera vista este pueda parecer un problema grave, la solución es sencilla: basta con que abandonen la herramienta limitada que hasta ahora usaban y adopten en su reemplazo otra más útil, un nuevo código que, sin ser intrínsecamente mejor que el anterior, resulta más eficaz porque lo comparten más personas. La lengua común permitirá su inclusión en nuestra sociedad.
Puede que razonamientos de este tipo estuvieran en las cabezas, si no de todas, al menos de algunas de las personas que han criticado el empleo de lenguas de pueblos indígenas en la Convención Constituyente. Que la lengua común que se invoca sea, con toda probabilidad, aquella en que se criaron los críticos —su «lengua materna»— es una coincidencia feliz, por supuesto. El problema, sin embargo, es que la metáfora de la lengua como instrumento transparente de comunicación esconde mucho. Para comprender lo que alguien nos dice no nos basta con el código. Hay harto más: experiencias compartidas, historias, expectativas, valores, modos de relacionarnos; la comunión que para el filósofo Charles Taylor es condición del lenguaje. Hace años, un colega español me contaba que la primera vez que vino a Chile y pidió un café, notó que la gente se molestaba. Tuvo que aprender a pedir café como pedimos en Chile, haciendo primero contacto visual con el mozo, pidiendo con diminutivos, frases de atenuación y cierta cadencia cortés en el habla. Diferencias triviales, pero diferencias. Y eso entre quienes hablan un mismo idioma. Cuánto más profundas serán las diferencias cuando son lenguas y culturas muy distintas. Las lenguas y las variedades de las lenguas (los dialectos) vienen con tradiciones, afirman modos de ser, se dan imbricadas en una cultura que las sostiene y que, a la vez, se expresa en ellas y va cambiando con ellas. No aprendemos nuestra lengua materna fuera de un proceso de socialización y enculturación. Y formamos nuestras identidades en esa lengua y en las variedades de las lenguas; en modos de hablar en que también participan las emociones, el cuerpo, las formas de interpretar lo que se nos dice. Por supuesto, no estamos encadenados a ellas. Podemos usar otros idiomas y otras variedades cuando la situación lo amerita; con mayor o menor fluidez según nuestra propia trayectoria en esas lenguas. Podemos cambiar nuestra primera lengua por otra, pero en ese caso no solo cambiamos de idioma: nos incorporamos a otra cultura. Y podemos, incluso, participar de una cultura en que hay más de una lengua y en que las prácticas discursivas y culturales se despliegan híbridas, sin atender a los límites de los idiomas, como en el translenguar con que la lingüista Ofelia García designa las prácticas lingüísticas de latinos en Estados Unidos.
Las lenguas proponen perspectivas sobre la realidad que tomamos automáticamente, sin tener que detenernos a reflexionar. Cuando los hispanohablantes decimos de un vaso que «se cayó», marcamos con ese se el carácter accidental del proceso y esa construcción nos parece tan natural que nos sorprendería percatarnos de que el dispositivo no existe en todas las lenguas. ¿No es evidente, acaso, que una cosa es ser y otra estar? En cambio, nos resulta extraño que en aymara y en quechua se deba precisar siempre si hemos accedido directa o indirectamente a la información que comunicamos, o que en mapudungun la partícula me signifique algo tan complejo como que alguien vuelve o volverá después de ir a un sitio que está lejos de donde está el hablante. Y nos admira enterarnos de que mientras en español pensamos que el pasado es algo que dejamos atrás, en aymara esté frente a nosotros y sea el futuro el que figura a nuestras espaldas. Muchas veces, cuando llegamos a significados que designan experiencias o fenómenos puramente humanos, la palabra nos parece indisociable de lo que expresa. E incluso la adoptamos en nuestra lengua sin buscar alterarla. Alguien nos habla del Schadenfreude, la alegría que se siente ante el sufrimiento ajeno, o de kawaii, esa belleza que asignamos a ciertos seres u objetos que encontramos particularmente tiernos. El abogado nos advierte que no puede traducir literalmente rule of law porque la expresión no es fácil de asimilar a las categorías del derecho continental con las que estamos familiarizados, aunque expresiones como estado de derecho o imperio del derecho puedan ser muy próximas. ¿Cómo traducir entonces machi al español, conservando la trama de creencias, prácticas e instituciones que sustentan la palabra? No lo hacemos: hablamos, también en castellano, de la machi.
Cada lengua y cada variedad de lengua es la expresión de un modo en que, a lo largo del tiempo, una parte de la humanidad ha observado la realidad y ha desarrollado una cultura: la diversidad de las lenguas es también la diversidad de lo humano, desde los significados más superficiales a los más profundos. Una diversidad que, en todo caso, no debiéramos entender como conformada por compartimentos herméticos, porque las lenguas y las culturas están en constante contacto, influyéndose unas a otras, lejos de todo ideal de pureza. En el español andino se observa el uso del pretérito pluscuamperfecto (había cantado) para referirse a situaciones que el hablante solo conoce de modo indirecto, un uso muy distinto al del español general. La explicación más simple es que, como en aymara y en quechua es necesario marcar el acceso directo o indirecto a la información, esa función se ha proyectado al español de los Andes, lo que ha llevado a una reinterpretación del significado del pluscuamperfecto.
No debería sorprendernos que hablen en las lenguas de sus pueblos quienes los representan en la Convención Constitucional. Incluso cuando muchas personas de esos pueblos no sepan hablar hoy sus idiomas. Las lenguas, y también las variedades de lenguas, están íntimamente entrelazadas con las identidades de sus hablantes y con determinados modos de vivir y relacionarse, con las identidades de los pueblos. Contienen significados que se han construido en ciertas trayectorias de lo humano: formas de emocionarse y sentir, creencias, tipos de acciones, instituciones, objetos y todo aquello que conforma la cultura. La Convención Constitucional nos muestra la diversidad del país en un lugar de autoridad en que no estábamos acostumbrados a verla. La expresión de esa diversidad solo puede enriquecernos.
N° 23 • Septiembre – Octubre 2021
Los imaginarios de Kemy Oyarzún
En el libro Imaginarios de la posdictadura. Reflexiones sobre feminismo, cultura y política en Chile (1990-2020), publicado por Cuarto Propio, la destacada académica e investigadora feminista —reconocida por la Universidad de Chile con la medalla Amanda Labarca— reflexiona y analiza el escenario político, social y cultural del país de las tres últimas décadas. Y lo hace observando no desde la torre de marfil de una academia aséptica, sino a partir de la reflexión crítica de una intelectual que, desde los estudios culturales y de género, y desde las teorías feministas y marxistas, interpreta los momentos de inflexión de una sociedad tensada en la que se está gestando no solo un profundo cambio cultural, sino también un potente malestar social.
Por Faride Zerán
Cuando le comento a Kemy Oyarzún —no sin cierta preocupación— que su libro tiene cerca de 600 páginas, se ríe a través del teléfono y me responde: “es que no son 30 pesos, son 30 años”. Y claro, tiene razón, porque lo que decide emprender con Imaginarios de la posdictadura. Reflexiones sobre feminismo, cultura y política en Chile (1990-2020), de la editorial Cuarto Propio, es precisamente eso. Compartir una mirada, análisis y puntos de vista sobre el escenario político, social y cultural del país de las tres últimas décadas, observado no desde la torre de marfil de una academia aséptica, sino desde la reflexión crítica de la intelectual que desde los estudios culturales y de género, desde las teorías feministas y marxistas, va desplegando, interpretando, acompañando los distintos momentos de inflexión de una sociedad tensada en la que se está gestando no solo un profundo cambio cultural, sino también un potente malestar social.
El género donde se juega este libro es el ensayo, en este caso un conjunto de textos publicados en diversos momentos a lo largo de estas décadas y estructurado en cuatro partes: Genealogías, Instalaciones, Democracia en disputa y Biopoder, trabajo, políticas del cuerpo. Partes que abarcan a su vez los 21 capítulos que contienen debates centrales: desde Allende a la transición, desde Bachelet a Piñera, a través de las estrategias políticas para abordar género, familia , disidencias, aborto. Todo esto para culminar con una serie de reflexiones en tono al mayo feminista de 2018, el estallido social y los efectos de la pandemia analizados también desde el complejo dispositivo comunicacional.
Estamos ante un corpus crítico en tormo a los debates sobre las teorías feministas y los estudios culturales, en los que figuras como Elena Caffarena y Amanda Labarca —abordadas en un interesante contrapunto—; Julieta Kirwood, el caso de Juana Catrilaf o el colectivo Las Tesis adquieren relevancia especial por la relectura lúcida de Kemy Oyarzún, quien ha sido una pionera en el estudio de estas materias dentro de la Universidad de Chile, desde su retorno del exilio en 1990.
Nada es casual en este aporte de Oyarzún. Desde la portada, que nos remite a las imágenes utilizadas en la potente y desconocida prensa feminista de fines del siglo XIX e inicios del XX; a la dedicatoria “a los presos políticos de la revuelta”, que nos ubica en una contingencia que la autora no solo no elude, sino que interpela a través de sus textos.
Así, y en una suerte de rayado de cancha, expresa que los imaginarios son ideológicos precisamente a partir de una problematización de la dominación, y que la hegemonía los convierte en representaciones simbólicas en el sentido de expresar las diferencias en las relaciones de poder, las que deben permanecer ocultas en la densidad figurativa para ser efectivas. Esto, en el contexto del fin de la historia y de las ideologías, como lo planteara Fukuyama a inicios de los noventa.
Para completar la ecuación, Kemy Oyarzún nos invita a pensar en ideologemas en vez de ideologías, remitiéndose a Julia Kristeva y a otras teóricas. Ideologemas en tanto un entramado más complejo o, como ella misma lo define: “un paradigma semiótico y semántico, una matriz que afecta la producción de sentido y valor de un amplio espectro de discursos, retóricas, prácticas comunicacionales, políticas y estéticas”.
Frente a todo esto emergen los feminismos, que a lo largo de las décadas de luchas no solo han resignificado estos imaginaros heteropatriarcales, sino que con lucidez e intensidad han sido capaces de estar presentes de distintas maneras para constituirse hoy en figuras protagónicas del cambio social y cultural.
Me detengo en el concepto de identidades nómades del capítulo sobre teoría critica, feminismos y crisis del sujeto, donde Oyarzún dialoga y hace dialogar a parte de las teóricas feministas contemporáneas en tono a conceptos como sujeto e identidad, para luego afirmar que “ las identidades son constructos culturales, ficciones necesarias para el sentido de pertenencia, de identificación y lucha por el reconocimiento de derechos”, puntualiza la autora, y a continuación propone que “el imperativo ético-político apunta a forzar el reconocimiento del carácter diverso e inesperado de la organización de las diferencias sexuales y a nuevas formas de hacer políticas implicadas por la producción actual de identidades diversas y disidentes de las normas heteropatriarcales”.
Estas y otras lecturas y relecturas sobre el momento político, social y cultural que vive el país corroboran un fenómeno que se viene manifestando de manera evidente en estos últimos años. Y es que si bien el pensamiento crítico, la reflexión teoríca y la lectura lúcida habita en muchas moradas —léase la academia, la política, los centros de estudios, etcétera—, es en el espacio donde convergen y dialogan las distintas corrientes del feminismo donde se está produciendo con mayor densidad un dispositivo teoríco-crítico capaz de leer tanto los cambios como los nuevos escenarios que sacuden a nuestras sociedades; así como de entender la irrupción de nuevos actores y demandas que aluden a una diversidad y complejidad omitidas por las viejas izquierdas.
Y esta observación no solo tiene que ver con la vigencia y potencia de un dispositivo teórico-crítico capaz de entender e interpretar el espíritu de nuestro tiempo, sino que apunta además a la irrupción de las nuevas generaciones de mujeres en la escena política, como ha quedado demostrado no solo en la Convención Constitucional —la primera en el mundo elegida de manera paritaria y con una mujer mapuche a la cabeza, Elisa Loncon—, sino en la cantidad de mujeres electas en los gobiernos locales, instalando otros estilos, discursos y estéticas.
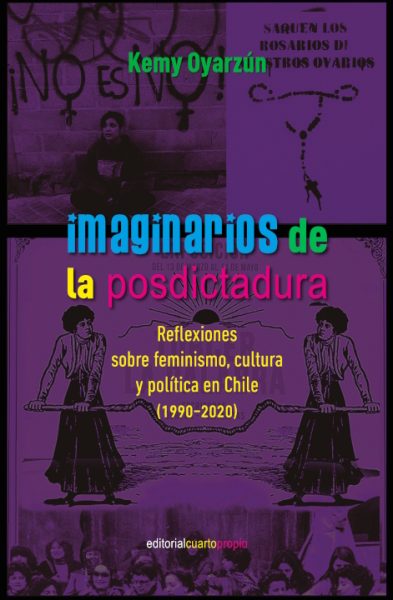
Kemy Oyarzún
Cuarto Propio, 2021
518 páginas
Termino invocando a la autora de este texto que contiene de manera significativa los hitos y debates sobre feminismo, cultura y política producidos en las tres últimas décadas. Y destaco que se trata no solo de una relevante académica e investigadora de la Universidad de Chile, Doctora en Filosofía, mención en Literatura, y directora del Magíster de Estudios de Género y Cultura de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Porque entre sus textos de ensayo, y parapetada tras el rigor de la academia y de su formación sustentada en el feminismo, el sicoanálisis, la semiótica y el marxismo, Kemy Oyarzún ha ocultado-cultivado por años su pasión de poeta, con una obra tan sólida como la ensayística.
Pienso, por ejemplo, en su libro Tinta sangre, publicado en 2014, y en la simetría temática con estos Imaginarios de la posdictadura, en tanto se trata de un texto de largo aliento que va develando-desnudando a través de la palabra seca, brutal y precisa lo que se esconde tras la tinta–sangre, ya sea del titular del diario o aquella con la que se ha escrito una parte importante de la historia de nuestro país, como el femicidio, el incesto, la violación, el aborto y un largo etcétera que nos habla sobre abuso y poder.
En fin, estamos ante un talento versátil y una trayectoria académica impecable que la Universidad de Chile acaba de reconocer hace algunas semanas al distinguirla con la medalla Amanda Labarca.
Ganarse el pan
A primera vista, Nicolás Meneses escribe en Jugar a la guerra sobre algunos oficios, sobre las masculinidades asociadas a ellos, sobre la vida escolar en los pueblos próximos a Santiago. Sin embargo, su escritura aparentemente sencilla sorprende por sus múltiples capas —apunta en esta crítica Lorena Amaro—. En este, su último libro, se siente palpitar tenuemente un relato de ausencias y orfandad que trasciende lo familiar para hablar, también, de un abandono social que moldea y troncha los cuerpos y vidas disponibles y precariza relaciones que debieran ser de afecto, solidaridad y contención, como lo son los vínculos familiares.
Por Lorena Amaro
Pienso en Nicolás Meneses como un escritor que, a pesar de su juventud (1992), debiera ser considerado una voz relevante de la narrativa contemporánea local, con una obra extrañamente emocionante. En su última publicación, Jugar a la guerra, el autor de Panaderos (2018) reúne textos con algo de ensayo, de crónica y autobiografía, pero también de poética del autor, una poética poco común, que desde el realismo perfila obsesiones y formas no exentas de un halo fantástico. A primera vista, escribe sobre algunos oficios, sobre las masculinidades asociadas a ellos, sobre la vida escolar en los pueblos próximos a Santiago. Sin embargo, su escritura aparentemente sencilla, directa, cotidiana, sorprende por sus múltiples capas. Tras las obsesiones más evidentes es posible entrever, siempre, otras inquietudes, que solo enriquecen la lectura de un autor lúcido y muy observador. En este, su último libro, se siente palpitar tenuemente un relato de ausencias y orfandad que trasciende lo familiar para hablar, también, de un abandono social que moldea y troncha los cuerpos y vidas disponibles y precariza relaciones que debieran ser de afecto, solidaridad y contención, como lo son los vínculos familiares.
Todos los relatos del libro se establecen en primera persona; se complementan entre sí y transcurren en pueblos como Linderos, Angostura, San Francisco de Mostazal o Buin. Algunos personajes cruzan de una historia a otra, movedizos, siempre atareados en la sobrevivencia. Meneses conoce bien una periferia aparentemente cercana al centro, pero en realidad muy distante. El recuerdo es algo que ocurre a saltos: la obsesión de un tío por los juegos de guerra, la experiencia infantil y juvenil del fútbol, los juegos on-line, el trabajo desde temprana edad (los once años), el paso por diversas escuelas, el inusitado número de suicidas jóvenes en el pueblo de Linderos, la fraternidad laboral con panaderos y empleados de supermercado, las plebeyas devociones de a Santa Rosa de Lima en Pelequén, la relación con el cuerpo y los accidentes, sobre todo de trabajo. Nada nuevo bajo el sol: en las novelas Panaderos y Throguel Online (2020), como también en los poemarios Camarote (2015) y Manejo integral de residuos (2019), Meneses ya abordaba varias de estas escenas. Pero aquí se distancia de la ficción para pensarlas desde la crónica o una forma muy personal de ensayo, más cercana a lo propiamente literario, en que el escritor o escritora piensa su oficio, un tipo de reflexión que se adentra en la crítica y que, a diferencia de lo que ocurre por ejemplo en Argentina, lamentablemente escasea entre les autores chilenos, con las contadas excepciones de Diamela Eltit, Alejandro Zambra y más atrás, autores como Enrique Lihn, entre otres. En este sentido, se agradece el notable ensayo “Restos de harina”, que Meneses califica de “crónica” y que publicara también en una plaquette de la editorial Libros del Pez Espiral, en 2020. Allí comenta unos versos de Mistral sobre el pan: “Versos que me quedan dando vueltas, que trato de homologar a la panadería en que trabajo, mirando los panes recién horneados, intentando renovar las sensaciones, reinventar un nuevo pan humeante y oloroso que se filtre por los poros y traiga intermitentes escenas del pasado. Como un film reescrito con restos, una crónica a migajas”.
En este libro, con la idea de “jugar a la guerra” muestra cómo se normalizan la agresión y la violencia en el espacio de las masculinidades hegemónicas, pero también, creo, este jugar a la guerra entraña un jugar a la vida, tratar de entender el amor familiar entre hombres y generaciones y pensar en el entusiasmo y la pasión con que un adolescente puede pasar de la confrontación en el PlayStation al juego de la literatura. También están, en esta “guerra”, la libertad y la risa que descubre en la fatiga extrema de los trabajadores que juegan como niños: “Leo un ensayo de Herta Müller y descubro que soy fervoroso del humor de los trabajadores que desempeñan oficios pesados: pasteleros, jornaleros, campesinos, comerciantes, vendedores ambulantes, panaderos. Hago consciente esa destreza creativa que convierte todo en un chiste cruel y transforma el ambiente de trabajo en una comedia para hacerla más pasable, risible, vivible”. Ganarse el pan, en la narrativa de Meneses, puede ser un combate cuerpo a cuerpo, pero asimismo jugar, soñar, desplazarse y encontrarse en la colectividad.
En esta línea, el libro incluye textos muy notables, como “Las increíbles aventuras de los trabajadores”, reflexión del autor sobre el poemario Manejo integral de residuos, en que se da la misma cadencia que en otros ensayos: su historia personal, la vida familiar en torno al trabajo, el lugar que éste tiene en el país y la denuncia. Pero siempre hay algo más: la poesía que puede hallarse en los cuerpos que trabajan. Un ojo elástico que registra lo que nadie ve, como cuando detalla los “estilos de lanzamiento” de los recolectores de basura para ponerlos en una especie de gramática que enlaza trabajo y deporte: “el lanzamiento de bowling, cuando balancean la bolsa para impulsarla desde atrás (…) el remache, que se hace con rabia, levantando la bolsa cuando es pequeña y azotándola contra el contenedor (…) el de tres puntos de básquetbol, cuando se afina la puntería y se prueba suerte desde lejos. Y el que más me gusta: el de lucha libre, cuando deben tomar los tarros con mucha basura entre más de un recolector y lo vacían agarrándolo desde la base y volteándolo, como azotándole la cabeza al contrincante”.
Hay una intimidad de la voz que invita a hacer rewind a escenas con numerosas fracturas; narraciones dislocadas que, como el mismo autor propone, adquieren la forma de un zapping memorioso, con que él de hecho ilustra la poética de su primer libro, Camarote: “la domesticidad cruza la escritura de ese libro, obstruye el ritmo, irrumpe la secuencia narrativa como un continuo zapping. Si tengo que retrotraer mis primeros recuerdos con el pan, serían esa interferencia odiosa, la obligación de tener que abandonar el embrujo de la tele para salir a la calle, cortar el programa que estaba viendo y volver a él minutos después, perdiéndome partes valiosas”. Jugar a la guerra es, también, asumir la experiencia como una suma de discontinuidades, en que cambios de casa, colegio, población, van puntuando una vida nómade y lo único propio es una cama y dos o tres muebles que acompañan al niño/joven de estas historias.

Nicolás Meneses
Editorial Aparte, 2021
90 páginas
Como en la literatura de Georges Perec, que más allá de la sofisticación oulipiana de las listas, los lipogramas o las impresionantes arquitecturas textuales, tiene como un centro difuso y silencioso la muerte de su madre en un campo de concentración, en los textos de Meneses la ausencia de los padres se dice en pocas y contenidas líneas, pero son fundamentales en la construcción de la voz narrativa de un niño/joven criado por tíos y abuelas. Aquí, la doble ausencia del padre y del abuelo, quienes viajan para trabajar, “se solventaba con las visitas que nos hacían esporádicamente, trayendo no solo cargamentos valiosos en lo nutricional: sus historias eran el gran tesoro que esperábamos”. La falta de madre y padre se revela a través de un sencillo gesto en “Mis sueños paralíticos”, cuando el narrador recuerda el día en que él y su primo se cayeron por subir una pandereta (para espiar el trabajo de un vecino). Ambos niños caen estruendosamente y lloran: “Al ver a mi primo alejarse en los brazos de mi tío, quien ni siquiera me miró cuando rescató a su hijo, me tranquilicé y dejé de llorar. Me soné los mocos, miré de un extremo a otro el pasaje buscando no sé qué y me entré a la casa”. Ese “no sé qué” va curtiendo al personaje, modelando su voz, su subjetividad, su cuerpo sometido al trabajo desde muy temprano.
“La herencia de mi bisabuela suplió la doble ausencia de mi mamá y mi abuela materna. Mi mamá me heredó a su abuela y su orfandad” (“Linderos”), escribe Meneses en un relato cuyo protagonista transita por un pueblo maldito, donde su abuela se suicidó con veneno para ratas. “¿Qué habrá en esta población en que la fatalidad desayuna, se queda a almorzar y se va tomada de once?”, pregunta, dándole una nueva vuelta a la fatalidad criollista, pero también, como ya es una marca de su trabajo de escritor, a las resistencias y la creatividad de quienes persisten en la vida.
«El arcano de la reproducción»: la lucha y la teoría más allá de los límites de lo posible
Atenta a las transformaciones que se producían a finales de la década de los 70 y al impacto que el feminismo tuvo en la crisis de la familia patriarcal, la reconocida pensadora italiana Leopoldina Fortunati escribía y observaba cómo, desde la tradición marxista, existía un continuo menosprecio hacia el trabajo de reproducción, delegado históricamente a las mujeres. Considerado una de las mayores obras en el estudio de la reproducción social, El arcano de la reproducción —reeditado por la editorial chilena Tiempo Robado y presentando por la investigadora Soledad Rojas— pone en tensión las categorías más fundamentales del marxismo desde una perspectiva feminista y anticapitalista.
Por Soledad Rojas
Junto a Tiempo Robado estamos terminando la traducción de un libro sobre la militancia del salario para el trabajo doméstico en la década del setenta, un periodo en el que se respira mucho del espíritu que tiene el libro que presentamos hoy día. Quizás por eso mi primera reacción ante la propuesta de escribir este comentario fue pensar en un arco temporal.
Entonces apareció 1981, y me di cuenta de que el mismo año en que se publicó El arcano de la reproducción, en Chile entraba en vigencia la famosa Constitución de Pinochet. Esa misma Constitución que nos rige hasta el día de hoy, y que exactamente cuarenta años después, justo cuando la traducción del Arcano se edita en Chile, esa Constitución va a caer.
Si menciono estas fechas por supuesto no es para adjudicarle algún sentido oculto a esa coincidencia. Me sirve más bien para poner en primer plano la importancia de este período para la historia de las mujeres en Chile, e intentar pensar cómo los fenómenos locales pueden ser leídos a la luz de la reflexión teórica que nos propone Fortunati.
En honor al tiempo y a las ganas que tenemos de seguir conversando con la autora, me voy a detener solo en tres puntos.
Primero.
Pienso en la dictadura chilena y en la singular configuración que forjó entre el aparato represivo, la instalación del modelo económico y los grandes esfuerzos por construir un sentido común, una subjetividad, una sensibilidad capaz de soportar, incluso de apoyar, la renovación prometida por el régimen.
Se trata de una renovación que encontró uno de sus pilares fundamentales en la estructura tradicional de la familia nuclear, una estructura que durante la década del ochenta se vio significativamente debilitada producto de la crisis económica que atravesaba el país.
En efecto, la masiva precarización del mercado laboral erosionaba la función de provisión económica asumida por los varones, y esto se traducía en una fuerte sobrecarga para los roles asignados a las mujeres. Entonces sus labores domésticas se complejizaron, en medio de los malabares económicos para llegar a fin de mes, la disposición afectiva para contener la frustración masculina y la resistencia ante las situaciones de violencia que esa frustración generaba.
Organizaciones emblemáticas del régimen como los centros de madres dirigidos por la mismísima Lucía Hiriart de Pinochet desarrollaron una serie de estrategias orientadas a cooptar esa sobrecarga.
La institucionalizaron a través de capacitaciones en oficios entendidos como “femeninos”, que permitieran a las mujeres generar ingresos sin descuidar sus tareas dentro del hogar. La institucionalizaron a través de talleres de orientación matrimonial y economía doméstica que les ayudaran a regular los conflictos dentro del grupo familiar. La institucionalizaron al defender la idea de que el aporte económico femenino era un “complemento” al salario masculino, aun si las mujeres muchas veces ganaban más que los hombres.
En definitiva, la naturalización y devaluación del “trabajo doméstico”, la dependencia salarial de las mujeres y la división sexual del trabajo estaban a la base de ese lema que resonó con fuerza durante el periodo dictatorial, y es que el trabajo de las mujeres debía ser siempre “por amor”, a la familia o a la patria, pero siempre por amor. Un intento de vaciamiento de la dimensión económica de las tareas de reproducción, que gracias al libro de Fortunati podemos entender como la “macabra fachada de la explotación”.
Segundo.
Pienso en las dificultades para definir la llamada “transición democrática”, teniendo en cuenta la imposición simultánea del liberalismo económico y el conservadurismo cultural instaurados durante la dictadura, actualizados y reinterpretados por los gobiernos democráticos que la han sucedido.
Desde la década del ochenta, los colectivos feministas venían planteando la necesidad de una transformación de las estructuras que habían subordinado a las mujeres, no sólo en el ámbito público sino también en el espacio doméstico.
«Democracia en el país y en la casa», exigían, plantándose contra la dictadura y también contra su propio bloque político que las acusaba de querer dividir a la clase obrera. De esto también nos ha hablado Fortunati: de la necesidad de llevar la lucha y la teoría más allá de los límites de lo posible cuando lo que está en juego es una revolución de la vida cotidiana, un mundo más libre de los estrechos márgenes del patriarcado y el capital.
Pero aún en democracia, en Chile, el trabajo de reproducción seguía siendo visto como un trabajo improductivo mientras que se asentaba la ilusión de la liberación de las mujeres por medio del trabajo remunerado.
En base a esta perspectiva, los programas impulsados por la institucionalidad democrática, se apoyaron en una vacía categoría de “género” para reponer el foco en la capacitación de las mujeres, esta vez con la novedad de privilegiar aquello que llamaron “autonomía económica”, “empoderamiento” o “posibilidades de plena incorporación al mercado laboral”.
Se trataba de iniciativas que reorganizaron las formas productivas precedentes sin alterar las lógicas de distribución, perpetuando así las jerarquías entre hombres y mujeres, y generando otras tantas entre las mismas mujeres, toda vez que las tareas domésticas y de cuidado tuvieron que ser repartidas entre ellas. En otras palabras, la adhesión desde el Estado posdictatorial a la “perspectiva de género” no sirvió tanto para cambiar los fundamentos de las relaciones sociales como para incorporar la mano de obra femenina al sistema productivo.
Tercero.
Pienso en la huelga feminista de 2019. En el movimiento que irrumpía en nuestra adormecida “normalidad” nada más ni nada menos que con una huelga general, una manifestación que desafiaba al corazón mismo de la lógica de un sistema que supone que las huelgas están reservadas para los trabajadores. ¡Pero trabajadoras somos todas! replicaron las mujeres: incluidas las obreras de la casa y todas las que se encargan de cuidar, criar, lavar, cocinar.
Como parte de un proceso de cambio cultural actualmente en curso, la huelga materializa el resurgimiento del interés por la “dimensión privada” de la vida de las mujeres que caracterizó al movimiento feminista del cual Fortunati forma parte. La precarización del trabajo asalariado y la crisis de la reproducción son cada vez más profundas, pero también cada vez más visibles, no por casualidad sino porque el movimiento feminista las ha puesto sobre la mesa.
El hogar y la familia se volvieron a posicionar como un territorio de lucha, subvirtiendo la estrategia capitalista de invisibilizar este tipo de trabajo.
Y uno de sus grandes logros ha sido justamente, creo, el gesto de ubicar, construir y fortalecer ese indispensable hilo conductor entre las experiencias cotidianas de las mujeres. Mujeres que son diversas y que se reúnen hoy en día en una lucha contra la precarización de la vida, una lucha por una transformación profunda de la forma en que se organiza la sociedad en su conjunto.
**
“Hasta que no se alcance la victoria final, las conquistas obtenidas corren el riesgo de ser transitorias”, nos dice Leopoldina Fortunati.
Y si a cada presente le toca imaginar ese final, en Chile estamos construyendo formas de enfrentar el tremendo desafío que se conjuga entre la pandemia, los efectos del calentamiento global y las transformaciones políticas que se han desatado producto del estallido social.
Entonces, vuelvo a 1981 y me digo que ese arco temporal que nos lleva hasta la edición chilena del Arcano quizás no es tanto una mera coincidencia, porque este libro viene a unirse a un conjunto de herramientas que venimos recolectando para nutrir nuestra lucha. El momento es preciso para releerlo y por eso está hoy en nuestras manos. “Que tiemblen los Chicago Boys”, nos decía hace poco una compañera argentina, celebrando el lanzamiento de un hermoso libro sobre la huelga feminista. Asimismo, en esta nueva celebración, esta vez dedicada al Arcano, podemos decir que la Constitución de Pinochet, esa que ayudó a naturalizar nuestra explotación, también tiembla. Y no solo tiembla, sino que está a punto de caer.
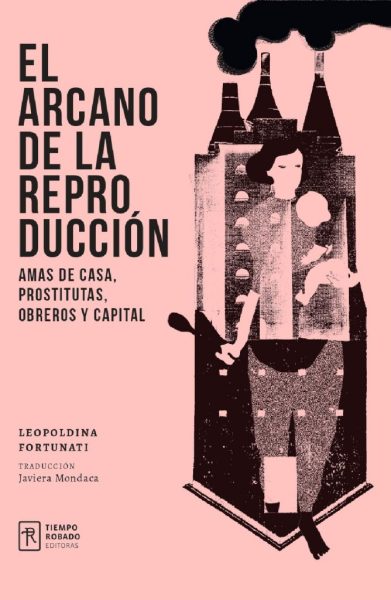
Leopoldina Fortunati
Tiempo Robado, 2021
292 páginas
Ecocidio
La lucha por el medio ambiente es tan antigua como esta historia, pues ha estado en el centro de cada resistencia a la invasión colonialista. Esas luchas han sido y son cruciales, y no tienen nada que ver con conservacionismos a la medida de las élites progresistas, tampoco con el capitalismo verde que no soluciona nada mientras no contribuya a cuestionar los patrones mundiales de acumulación de riqueza.
Por Claudia Zapata Silva
Este año se estrena una nueva adaptación cinematográfica de Dune, la novela que el escritor estadounidense Frank Herbert publicó en 1965 y con la cual dio inicio a un universo literario alucinante, que explora todo el potencial de la ciencia ficción, ese género que propone pensar lo humano de manera profunda y crítica. Estos días volví a sus páginas a propósito de esto y de dos noticias que han marcado las últimas semanas: la conmemoración de los 76 años del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, y el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, que señala la condición irreversible de este fenómeno. En Dune, los hechos ocurren 10 mil años en el futuro, cuando la humanidad se había rebelado contra las computadoras y —mostrando haber aprendido algo de sus errores— había prohibido el uso de armas nucleares. No obstante, se perpetúa en ese futuro una de las mayores tragedias de la historia: el colonialismo. Arrakis, uno de los planetas de la galaxia, ha sido arrasado por la codicia extractivista, que lo transformó en un árido desierto. Sus habitantes, los Fremen, son un pueblo oprimido por una casta foránea, cuyos integrantes trabajan pacientemente para acumular cada gota de agua que les permita sobrevivir y algún día hacer reversible la desgracia ecológica en la que fue sumido su planeta.
La novela es un amargo recuerdo de que las advertencias sobre la crisis climática se vienen realizando desde hace décadas, en este caso asumiendo la forma de una potente representación literaria que postula, a su modo, que las crisis humanitarias y ambientales, ocurran donde ocurran, son también planetarias, y que en ellas las responsabilidades no son equiparables, no al menos con la que les cabe a colonialistas, capitalistas e imperialistas.
Es que algo queda cojo cuando se habla de crisis ecológica sin atender a sus causas profundas y sin identificar a los principales responsables: esas castas coloniales que no han tenido reparo a lo largo de la historia en arrasar territorios y dominar a los pueblos que los habitaban con tal de crear fortunas, amasarlas y heredarlas en una espiral sin fin. Así desforestaron e impusieron modos de producción que sellaron el destino de algunos países para siempre. Cómo no recordar a Haití, marcado a fuego por el colonialismo francés y el monocultivo de la caña de azúcar, que significó la casi total extinción de la vegetación nativa, un factor que es clave para explicar los efectos devastadores que alcanzan allí fenómenos naturales como los terremotos y los huracanes. A esa profundidad histórica apuntó Fidel Castro cuando en 1992, año sensible para la historia del colonialismo, intervino en la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro: “Páguese la deuda ecológica antes que la deuda externa”, dijo entonces el líder de una de las tantas revoluciones que se produjeron en el Tercer Mundo, en este caso una revolución surgida en el Caribe, esa “frontera imperial” de la que hablaba el dominicano Juan Bosch, azotada por todos los extractivismos que haya conocido la historia, desde el nefasto monocultivo del azúcar hasta la deleznable industria turística de los megacruceros.
El ecocidio siempre ha ido de la mano del genocidio y el etnocidio, y su marcha irreversible continuará mientras exista aquello que lo produce: el colonialismo y el imperialismo. No inventamos la rueda si decimos que el colonialismo está lejos de corresponder a una historia pretérita, pues su vigencia ha sido denunciada incansablemente por movimientos, activistas e intelectuales críticos durante todo el siglo XX y lo que llevamos de siglo XXI. Ese imperialismo —la fase superior del capitalismo como lo definiera Lenin— es el que ha condicionado y condiciona aún con fuerza el destino de los pueblos, en alianza con oligarquías locales cuyas fortunas se construyen con las migajas que caen de la mesa de las metrópolis. Y esto ha afectado también a nuestros proyectos emancipadores, incluidos los del siglo XXI, cuya condición de existencia ha sido hipotecar, una vez más, ecosistemas que están siendo avasallados por una nueva ola de extractivismo a gran escala.
La lucha por el medio ambiente es tan antigua como esta historia, pues ha estado en el centro de cada resistencia a la invasión colonialista. Esas luchas han sido y son cruciales, y no tienen nada que ver con conservacionismos a la medida de las élites progresistas, tampoco con el capitalismo verde que no soluciona nada mientras no contribuya a cuestionar los patrones mundiales de acumulación de riqueza (como el Green New Deal por el que aboga el ala más progresista del Partido Demócrata en Estados Unidos). Igualmente estéril es el multiculturalismo, que en sus versiones más new age sostiene que los pueblos indígenas tienen la clave del cuidado de la naturaleza y que por eso habría que transformarlos en guardaparques.
Todo eso ha mostrado su límite, y en buena hora el problema del medio ambiente tiene el lugar que se merece. Lo propio está ocurriendo en nuestra esfera pública, pues conviene recordar que la mayoría de las y los integrantes de la Convención Constitucional se reconocen en las luchas contra el extractivismo y suscriben enfoques críticos de las relaciones políticas y económicas que están en la base de la depredación de la naturaleza. En este contexto propicio crece el convencimiento de que las soluciones no pasan por acciones a pequeña escala, mucho menos se reduce a responsabilidades individuales de las personas comunes y corrientes.
Eso también desafía a otras sensibilidades de sectores que ya tenían el tema en el centro de sus preocupaciones, pero cuyos discursos suelen mostrar la misma falta de alcance a la que aludía en párrafos anteriores. Me refiero, por ejemplo, a la condena cuasi religiosa que algunos de esos sectores hacen a quienes consumen carne, omitiendo el asunto crucial de los modos de producción. Considerar aquello obliga a asumir que la producción de carne es tan devastadora como la producción de soya, de piñas y de paltas, por mencionar solo algunos de los productos que están causando graves crisis humanitarias y medio ambientales en nuestro continente, pero que sin embargo gozan de prestigio en el mercado de lo saludable.
La alarma encendida por el informe de la ONU ha dejado expuesta, más que nunca, la superficialidad de los ecologismos carentes de crítica política. No son pocos los ejemplos que se me vienen a la memoria, entre ellos el ecologismo de las escuelas, donde la necesaria modificación de nuestras prácticas individuales se enseña inculcando la culpa, omitiendo que entre el uso de la botella de plástico y el productor de la botella de plástico hay una distancia infinita. O las muestras de arte, que desde hace un tiempo se atiborran con la frase “crisis ecológica”, devenida en eslogan repetido y escasamente profundizado, donde la eventual potencia política de las obras queda reducida a un artefacto inofensivo en el entramado social e institucional que las exhibe. Pienso también en las campañas políticas de quienes se aggiornan con los temas de moda, entre ellos el del medio ambiente, en claro contraste con sus antecedentes previos en la materia, tal como se vio recientemente con Claudio Orrego y el vociferado componente ecológico de su programa para gobernador de la Región Metropolitana, mientras en gestiones políticas anteriores favoreció un proyecto ecocida como es Alto Maipo. Y ya fuera de la comarca, cómo no referir a los hipermillonarios-progresistas-influencers que se encuentran ensayando una delirante colonización del espacio en una suerte de avanzada capitalista que sucede, como ya nos ha mostrado la historia de América, a la avanzada científica.
Pienso, sobre todo, en ese ecologismo de balcón acomodado y compostaje casero, de corto alcance si es que guarda silencio frente a los responsables de la muerte animal, humana y vegetal en las zonas de sacrificio, o derechamente cómplice si al momento de alzar la voz lo hace para condenar —desde la superioridad moral que le concede reciclar cajas de leche— la violencia de los que nunca han tenido derecho a la paz. Lo mismo corre para muchos ecologismos de las metrópolis, incapaces de denunciar el extractivismo colonialista de sus países en el Tercer Mundo, pero que reciben alegres el apoyo de casas reales arcaicas que todavía practican la cacería en África.
La lucha por frenar la crisis climática es decisiva para el planeta en su conjunto y no puede entenderse sino como la síntesis de todas las luchas por la emancipación, las pasadas y las presentes. Por cierto, en la novela de Herbert, los Fremen se rebelan.









