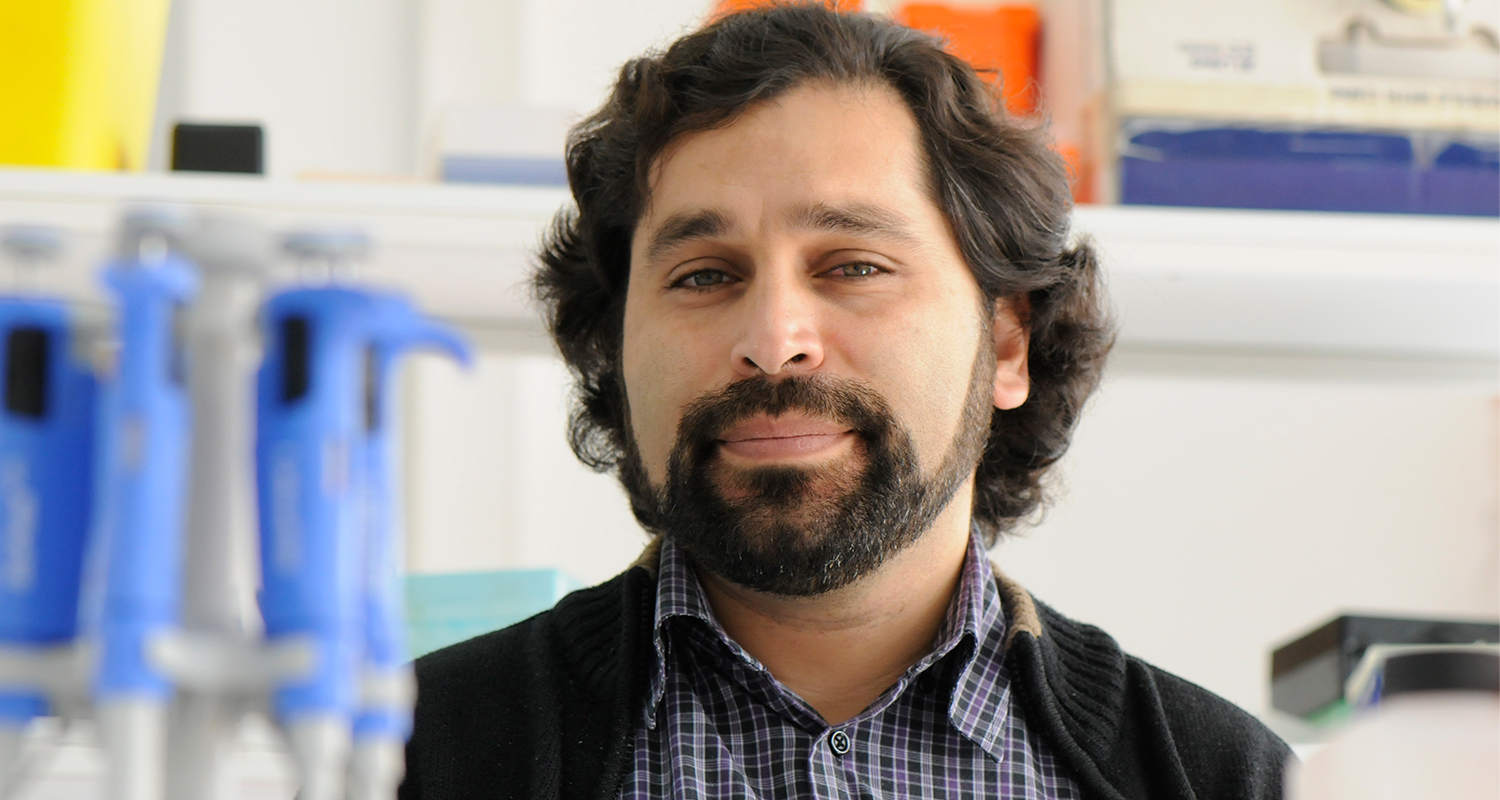Por Jonás Chnaiderman | Fotografía: Alejandra Fuenzalida
El 2 de junio de este año la Presidenta Bachelet ingresó al Senado de la República el Proyecto de Ley sobre Universidades del Estado. En el artículo 2 de dicho proyecto se explicitan definiciones respecto a la autonomía académica, administrativa y económica que deberían tener todas las universidades pertenecientes al Estado. Sin embargo, en el párrafo 1°, llamado “Del gobierno universitario”, en 17 artículos se detallan los órganos superiores (además de su constitución y sus funciones) que deberían regir a dichas instituciones. En particular, se define un Consejo Superior (en adelante CSup) con un impresionante conjunto de poderes, entre los que destacan el tener que aprobar los planes de desarrollo institucional, las políticas financieras, los presupuestos y las modificaciones a los estatutos de cada universidad. Esta descripción llamaría menos la atención si no fuera porque dicho CSup tendría nueve integrantes, cinco de los cuales serían externos a la universidad, tres de ellos nombrados por la Presidencia de la República.
Es innegable que este modelo de gestión implica un cambio radical en el modo como se gobiernan las universidades estatales hoy y una evidente contradicción con las definiciones más extendidas de autonomía universitaria (ver por ejemplo [1]). Para ir un poco más allá de la burda y malintencionada caricatura que muestra a las universidades estatales como unos entes abusivos que quieren toda la plata y ningún control, procuraremos despejar algunas variables que inciden en esta discusión, específicamente en lo que atañe al efecto que los tipos de gobierno universitario tienen en su misión institucional.
Autonomía institucional
La orgánica del Estado chileno contempla la existencia de diversas estructuras con variables grados y dimensiones de autonomía, tales como el Banco Central, la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional y las universidades estatales. Esa autonomía está otorgada por las mismas leyes que delimitan su quehacer y el argumento más reiterado por los defensores de esas autonomías es la necesidad de proteger el quehacer institucional de los vaivenes políticos a los que cada gobierno somete a la estructura estatal. Este argumento trae implícita la desconfianza respecto al daño que cada gobierno pueda infligir a instituciones que tienen sus obligaciones definidas “por sobre” la contingencia de un periodo presidencial.
Sin embargo, autonomía no es sinónimo de independencia, inclusive para las universidades[2], puesto que en pos del cumplimiento del bienestar común de quienes habitamos el país, en algún momento las instituciones deben demostrar que están cumpliendo con aquello a lo que han sido mandatadas, aquello que en la jerga anglosajona se ha denominado accountability. El eje de discusión actual no es si las instituciones deben o no dar cuenta de lo que hacen, sino de quién y en qué momento realiza el juicio de evaluación de esa rendición de cuentas.
La visión más académica de esta discusión sostiene que para las universidades dicho control no puede ser ex ante, como lo propone el proyecto de ley antes citado, puesto que no existe evidencia alguna en el mundo moderno de que para el caso específico de las universidades sea la mejor manera de garantizar su rol en la sociedad. En cambio existe sobrada evidencia de los negativos efectos que el tipo de gobierno universitario que en él se propone puede tener en otros aspectos del quehacer institucional, particularmente en su carácter democrático y en la libertad académica.
La batalla conceptual por el tipo de gobierno
En todo el mundo se ha polemizado respecto a las instancias de autonomía que las universidades deben tener y existen innumerables estudios (especialmente de carácter cualitativo) que relatan experiencias y sintetizan categorías al respecto. Lógicamente, estas discusiones se han dado en el contexto de cómo la sociedad (particularmente la occidental) ha ido evolucionando y muchas de las decisiones tomadas han sido consecuencia de los procesos político-sociales que cada país ha evidenciado. Así, la versión más simplista de esta batalla conceptual es la presunta dicotomía que coloca a los académicos que “manejan” las universidades, la del “templo del saber”, frente a los modernizadores de la actual sociedad capitalista que quieren acercar a la universidad a la noción de “templo del producir”[2]. Ambas definiciones, así de simplificadas, permiten dibujar la dimensión contaminada en la que el concepto de autonomía se está dando, puesto que en el momento de la historia actual ninguno de los dos modelos sirve para dar cuenta de aquello para lo cual las sociedades necesitan universidades: ni para la pura reproducción del conocimiento ni para la pura creación de valor agregado de las mercancías.
Efectivamente hay ingentes ejemplos de universidades, especialmente en Estados Unidos, a las que se les ha impuesto un tipo de gobernanza de carácter más empresarial. Sin embargo, no existe ningún estudio sistemático que pruebe que dichos cambios las haya llevado a cumplir de mejor manera un rol social objetivable ni de que aquellas que han mantenido un gobierno de carácter más académico u horizontal tengan una peor performance. Además, ha surgido una crítica transversal a aquello que en el mundo anglosajón se ha denominado el managerialism [3] que ha infiltrado a las universidades en el contexto de un mundo más focalizado en el mercado que en el humanismo, particularmente porque las comunidades en las que esas universidades se encuentran no revelan una mejor percepción de ellas bajo los nuevos tipos de gobernanza. En otras palabras, se ha pasado de instituciones que presuntamente sirven solamente a un grupo de interés (los académicos) a otras que sirven a otro grupo de interés (los mercaderes del conocimiento); del rol social ni una palabra.
No habiendo razones sólidas para transitar hacia un modelo gerencial de gestión, cabe entonces iniciar la discusión (que va más allá de este espacio) respecto de la tendencia que ha existido en nuestro continente a tener gobiernos universitarios más pluralistas y con participación de sus comunidades (el manoseado concepto de triestamentalidad). En este sentido vale recordar que las universidades europeas tampoco han estado exentas de la necesidad de incorporar a sus comunidades en la toma de decisiones[4].
Autonomía financiera
Habiendo despejado la escasa injerencia que el tipo de gobierno pueda tener sobre el rol social que las universidades estatales deben cumplir, entonces se requiere entrar a la discusión de otro aspecto de la autonomía que sí suele tener efectos más visibles: el financiamiento para su quehacer.
Para aportar a la discusión de la ley en cuestión, cabe reiterar la tesis de que por muy gerencial que sea la gestión de una institución universitaria, ningún país desarrollado ha decidido recortar de manera importante el financiamiento estructural de las universidades estatales como sí lo hizo Chile en la década de los ochenta. Esto no significa que la estructura presupuestaria no deba tener componentes variables en función de compromisos en periodos de tiempo definidos, pero es evidente que las proporciones de los tipos de financiamiento, que en la versión chilensis se desglosa en “basal” versus “convenios marco”, reflejan la dosis de desconfianza entre el Estado y sus universidades[5]. La siguiente pregunta que debe responderse es si la desconfianza que muestran los tecnócratas que redactaron esta ley acompaña cualquier atisbo de desconfianza que las comunidades puedan tener respecto al rol de las universidades estatales.
La experiencia chilena ha mostrado que el más peligroso efecto de la prescindencia estatal en el financiamiento universitario es que las obliga a buscar financiamiento y eso las ha llevado a una enorme pérdida de autonomía, puesto que las decisiones pasan a estar supeditadas a la capacidad de generar ingresos en el contexto de un mercado del conocimiento[1]. De ahí que el proyecto de ley deja a las universidades estatales en el peor de los mundos: la desconfianza reflejada en una gobernanza más bien gerencial y la dependencia del mercado para lograr financiamiento, es decir, una pérdida completa de la autonomía.
La libertad académica
Un último aspecto a discutir y que suele estar vinculado al concepto de autonomía universitaria es la libertad académica, entendida como la anuencia que se les da a las comunidades universitarias (no solamente a los académicos) a decidir “el área chica” de su quehacer: qué conocer, qué enseñar, qué divulgar a la comunidad (investigación, docencia y extensión).
Aunque no hay una correlación absoluta entre autonomía institucional y libertad académica[2], parece claro que una institución con baja autonomía será más favorable a que se desarrollen prácticas de coerción académica en su interior[3], [4]. Sobre la base de los conceptos previamente analizados (gobierno y financiamiento), es fácil colegir que bajo un régimen como el propuesto en el proyecto de ley la libertad académica podría verse seriamente mermada, ya sea porque un CSup tendría un criterio no-académico para decidir qué financiar o desfinanciar, ya sea porque la necesidad de buscar financiamiento externo puede desgastar recursos humanos que podrían ser mejor aprovechados para avanzar en aspectos más estrictamente académicos. Cualquiera de estos costos podría ser discutido si se hubiera probado que dicha opción de gobernanza o de financiamiento trae aparejada una significativa ventaja en lo que respecta al rol social de la universidad. Mientras así no sea, no se entiende que valga la pena aplicarlos.
Epílogo
La promesa de masificar la educación superior no puede deshacerse del componente ético que implica educar con calidad. Hay sobrada experiencia internacional que demuestra que la calidad depende del quehacer integral de las instituciones universitarias, más aún, las mejores universidades del mundo han mostrado una capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos (económicos y sociales), dándole libertad a sus comunidades a elegir los caminos para dar cuenta de su función. Es de esperarse que el poder legislativo de nuestro país logre en esta ocasión realizar una discusión independiente de los oscuros intereses que pretenden empeorar aún más la autonomía institucional de las universidades estatales a sabiendas de que no es esperable ningún beneficio social de tan peligrosa decisión.
[1] R. Atria Benapres, “La autonomía universitaria ante el estado y el mercado,” An. la Univ. Chile, vol. 0, no. 11, 2017.
[2] T. Nybom, “University autonomy : a matter of political rhetoric?,” in The university in the market, 2008, vol. 84, no. 84, pp. 133–141.
[3] K. Lynch and M. Ivancheva, “Academic freedom and the commercialisation of universities : a critical ethical analysis,” Ethics Sci. Environ. Polit., vol. 15, pp. 71–85, 2015.
[4] C. Macilwain, “Time to cry out for academic freedom,” Nature, p. 2015, 2015.
[5] L. C. Chiang, “The relationship between university autonomy and funding in England and Taiwan,” High. Educ., vol. 48, no. 2, pp. 189–212, 2004.