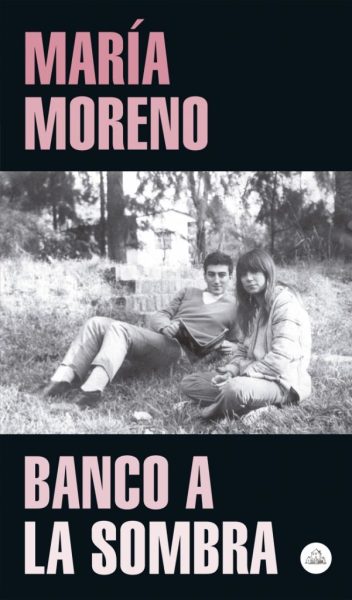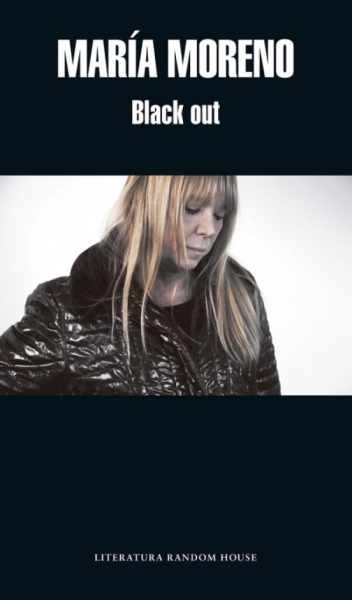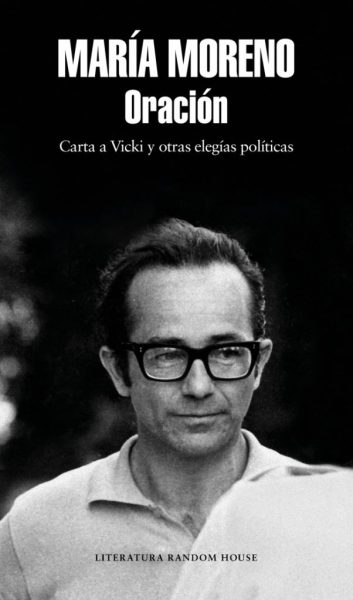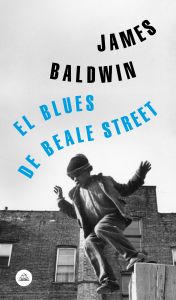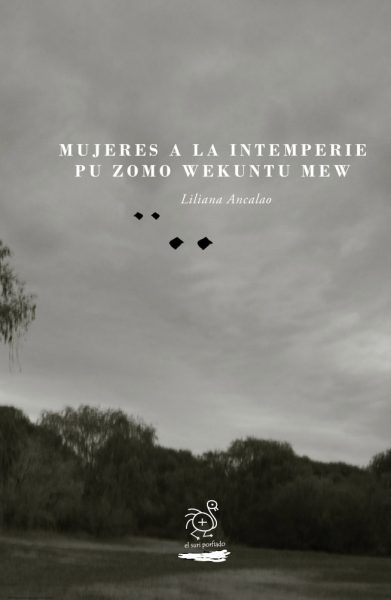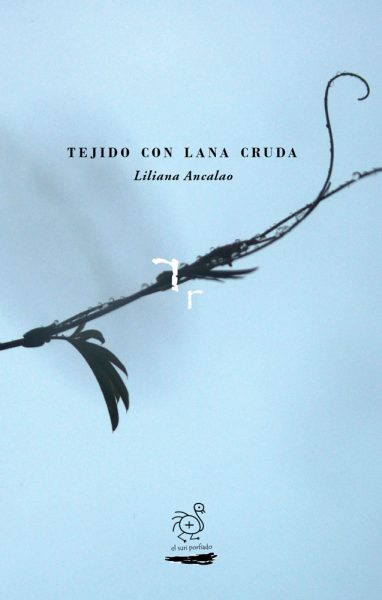La artista y ensayista estadounidense —una de las figuras más políticas del arte contemporáneo— estuvo en Chile para inaugurar la exposición Si tú vivieras aquí en el MAC Forestal. Antes de partir a Argentina y Hong Kong, Rosler habló en esta entrevista sobre las luchas que ha dado en sus cinco décadas de trayectoria y que hoy, a los 76 años, no abandona: desde el desarme de los roles de género y la política exterior de Estados Unidos, hasta la gentrificación y la relación entre el arte y el capital.
Por Evelyn Erlij
A comienzos de 1970, cuando Estados Unidos tenía fresco el recuerdo de las tres millones de muertes que dejó en la guerra de Corea, cuando el desastre de Vietnam estaba a poco de cumplir dos décadas y hacía años que la CIA extendía sus tentáculos hacia América Latina, Martha Rosler (Brooklyn, 1943) era una de las artistas jóvenes que creían que los problemas del arte no estaban en la forma y la materia —como pensaban los minimalistas— ni tampoco en el dinero o en los quince minutos de fama que prometían Warhol y el pop art. Por esos días, lo que inquietaba a Rosler estaba frente a las narices de todos: en los diarios, en las revistas, en los avisos de modelos en ropa interior o de electrodomésticos junto a imágenes espectaculares de las atrocidades que ocurrían en Indochina.

El espacio doméstico se convirtió en su campo de batalla porque allí anidaban algunos de los males contra los que luchaban los antibelicistas y las feministas como ella, y así lo problematizó en dos famosas series de fotomontajes: Body Beautiful, or Beauty Knows No Pain (1966-72), una lectura sarcástica de los estereotipos femeninos —la dueña de casa, la mujer objeto— que promovía la cultura de masas; y House Beautiful: Bringing The War Home (1967-72), una crítica corrosiva a la inercia de los estadounidenses frente a la primera “guerra de living”: Vietnam fue seguida por millones de personas desde la comodidad de sus sillones. Los problemas del arte, al menos para Rosler, estaban dentro de las casas, en las cocinas, en los comedores; y fuera de las fronteras, por allá por donde la superpotencia expandía sus dominios.
—La relación de Estados Unidos con lo que se llamó “su patio trasero” es la historia del imperialismo de la segunda mitad del siglo XIX en adelante, y no entiendo por qué este asunto no le preocupaba a todo el mundo. Para nosotros, la gente joven de esa época interesada en el cambio social, era un tema central, y por eso los eventos en América Latina nos importaban tanto —cuenta la artista, que en agosto estuvo en Santiago para la inauguración de su muestra Si tú vivieras aquí, que hasta el 13 de octubre estará en el Museo de Arte Contemporáneo—. Por eso el experimento chileno y el progreso del gobierno socialista democráticamente elegido fue tan importante para mi generación. Entre mis amigos se hablaba del golpe militar chileno como “la guerra civil española de la izquierda americana”.
En 1977, cuenta, la invitaron a participar en una exposición en Nueva York para conmemorar el asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt, en la que presentó The Restauration of High Culture in Chile, un folleto en el que, a través de un relato ficticio, denunciaba la anestesia de la burguesía de los países desarrollados frente a la situación política en Chile, y cuya traducción al español fue incluida en su retrospectiva en Santiago. El intervencionismo de Estados Unidos, su política exterior y sus huellas en América Latina aparecerían en varios otros trabajos, entre ellos, Domination and the Everyday (1978), video en el que yuxtapone imágenes del Chile de Pinochet con escenas de la vida cotidiana de una madre estadounidense —una reflexión sobre las formas en que la política se cuela en la vida diaria— y Chile on The Road to NAFTA, Accompained by the National Police Band (1997), un registro hecho a partir de imágenes que grabó en su primera visita a Santiago, en 1995, cuando fue invitada por Néstor Olhagaray a la Bienal de Video y Artes Mediales de Santiago.
Rosler recuerda que lo que más la impresionó del país de la transición fueron la obsesión por dejar atrás los traumas de la dictadura y la manera en que Chile se había dejado colonizar por Estados Unidos, una realidad que se asomaba en los letreros de McDonalds y en los avisos de vuelos a Miami. Fotografió el Santiago de entonces, una ciudad con rincones donde aún no se oían los discursos exitistas de los años 90 —varias de esas imágenes son parte de la exposición del MAC— y que condensó en el video de 1997, donde se ven las contradicciones del supuesto “jaguar de Latinoamérica”: un camino semirural, unos hombres en carretas, una publicidad de Coca-Cola sobre la berma y, de fondo, la orquesta de Carabineros interpretando el tema principal de La guerra de las galaxias.

—Ese aviso lo grabé desde el taxi cuando iba al aeropuerto y parecía ser un puño que salía de la tierra. Cuando nos fuimos acercando noté que era la mano de un hombre con camisa sosteniendo una Coca-Cola. Era un recordatorio explícito del neoliberalismo, en una época en que los chilenos estaban muy ansiosos por ingresar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte sin que nadie se riera o dijera “pero no tiene sentido, Chile no es parte de América del Norte”. En esa imagen estaba la idea de qué produce la tierra y qué es impuesto. Supongo que pocos artistas que no fueran latinoamericanos se interesaban por lo que pasaba en estos lados. Pero yo nunca me vi dentro del mundo del arte. Siempre fui una artista periférica.
Esa posición en los márgenes le ha permitido abordar problemas sociales y políticos con una libertad ajena a quienes están insertos en el círculo vicioso del arte y el capital, animado por inversionistas, banqueros, coleccionistas y artistas ávidos de fama. Su acercamiento a estos asuntos ha sido también a través de la escritura: Rosler es una reconocida crítica cultural, docente y activista que lleva décadas publicando ensayos —su libro Clase cultural. Arte y gentrificación, sobre cómo el arte se ha vuelto un brazo más de la industria inmobiliaria, fue publicado en 2017 por la editorial Caja Negra. La artista no se cansa de repetirlo: hace rato que el arte dejó de ser vanguardia y política. Hoy, dice, es uno de los depósitos más grandes del exceso de capital.
***
Martha Rosler es una de las figuras fundamentales del arte estadounidense de la segunda mitad del siglo XX, y aunque lleva cinco décadas creando fotomontajes, instalaciones, performances, esculturas y videos —como Semiotics of the Kitchen (1975), un manifiesto visual citado por varias generaciones de feministas en el que, a punta de batidores, cuchillos y humor negro se mofa de la idea de que la cocina es el lugar de realización de la mujer—, recién en las últimas décadas ha recibido una mayor atención de parte del mundo del arte. A partir del 2000 empezaron a multiplicarse sus exposiciones individuales en lugares como el MoMA de Nueva York y el Centro Pompidou de París, reconocimiento tardío que se explica en esta cita irónica del colectivo de arte Guerrilla Girls: una de las ventajas de ser una artista mujer, dicen, es “saber que tu carrera puede repuntar cumplidos los 80 años”.
—Pienso en algunas mujeres que fueron muy conocidas en algún momento, como Barbara Kruger, Jenny Holzer y Lorna Simpson, que están vivas y hacen arte, pero apenas son visibles. En cambio, tenemos exposiciones de artistas hombres reaccionarios muertos hace rato —reclama Rosler. El auge del feminismo ha forzado a los curadores a saldar la deuda con las mujeres olvidadas por la historia, como Carol Rama, Alice Neel, Joan Jonas y Ana Mendieta, pero estos gestos hay que mirarlos con sospecha, asegura:
—No ha cambiado nada. Y dudo que algo cambie.

—Al menos en los grandes museos, la política de inclusión y diversidad cultural y de género sigue siendo escasa.
Por más romántico que suene, siempre he visto estas batallas como si fueran una guerra. La premisa del mundo del arte es el novum, los nuevos fenómenos, igual que en la moda. Estamos tan acostumbrados que ya ni lo notamos: el mundo del arte se parece al de la moda, lo que me parece problemático. Hoy la voluntad de los artistas de convertirse en activistas resulta predecible también, porque desde hace un rato ya que el arte está pretendiendo ser un vehículo para el activismo social a través de proyectos que intentan hacer el bien, pero que no logran intervenir seriamente la política.
“Mi gran preocupación hoy es el presentismo. No se pueden comprender obras de arte del pasado sin entender su contexto de producción, lo mismo con las luchas políticas: sin esa información estamos mal equipados para combatir los contragolpes y caminar hacia adelante”.
—Muchos de sus trabajos de décadas pasadas abordan problemas políticos y sociales con los que todavía lidiamos: los estereotipos en torno a la mujer, la brecha entre ricos y pobres, la precarización de la vida, la guerra a escala global. ¿No le parece aterrador mirar hacia atrás y ver que seguimos luchando contra los mismos asuntos después de tanto tiempo?
Por un lado, sí, pero por otro me sorprende que proyectos como la liberación de la mujer, que parecían ganados, sufran retrocesos tan grandes, aunque la historia del feminismo ha sido así desde el siglo XVIII. Pasó en la década de 1980 con los movimientos sociales y antipatriarcales. Todo se mueve por olas: las fuerzas reaccionarias siempre están esperando que olvidemos que hay algo por qué luchar, pero nunca se sabe cuándo la lucha va a resurgir, en especial con los feminismos. En el arte pasa lo mismo: obras antiguas son tomadas en cuenta hoy esencialmente por afanes comerciales. Me parece cansador.
—¿Y cómo se podrían combatir esos ciclos de avance y retroceso?
Mi gran preocupación hoy es la enorme marea de deshistorización de la información, es decir, el presentismo, que es una reinterpretación del pasado desde el presente sin considerar el contexto histórico en el que se dieron los hechos. No se pueden comprender obras de arte del pasado sin entender su contexto de producción, lo mismo con las luchas políticas: sin esa información estamos mal equipados para combatir los contragolpes, los retrocesos, y caminar hacia adelante.
—Vivimos en tiempos oscuros: el calentamiento global, la desigualdad y los neofascismos no pintan un horizonte muy esperanzador. ¿Cuáles son los asuntos que más la preocupan hoy?
El calentamiento global es un problema urgente que necesita la energía de los jóvenes. Pero la gente como Trump sabe que siempre hay una forma de hacer que el presente sea tan agotador que ni siquiera quede energía para pelear la batalla más mínima. No es el planeta el que va a morir, todos vamos a morir, y no se puede luchar contra eso sólo con pactos políticos. Hay que intervenir el curso de la vida en el planeta. Para eso necesitas ser joven, estar en la calle, dar conferencias, hacer arte. Es un tema que me importa mucho, pero soy una artista vieja, y lo que pensamos los artistas viejos, a estas alturas, es “cuándo mierda voy a terminar este proyecto que empecé hace veinte años”. Para nosotros, los viejos, es “ahora o nunca”.