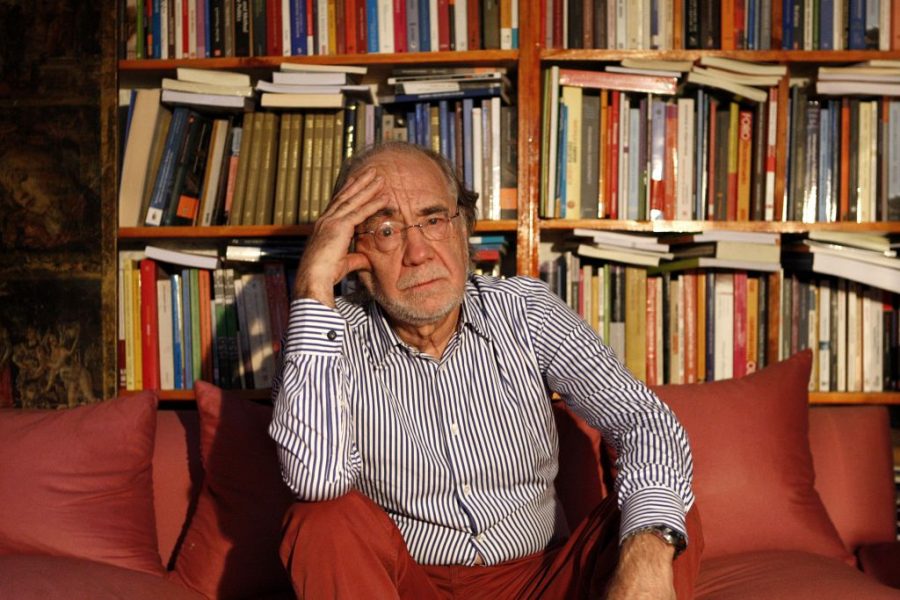El investigador italiano, célebre cultor de la microhistoria, aborda viejas y nuevas normalidades, así como anacronismos, subjetividades y otros asuntos presentes en su último libro, La letra mata, en el que afirma que, en un contexto dominado por el big data, insistir en la riqueza de las anomalías es muy oportuno.
Por Pablo Marín | Foto principal: Ulf Andersen/Aurimages via AFP
Cuando el miedo se enseñoreaba, en plena pandemia de coronavirus, renacía el interés por Thomas Hobbes: entre otras cosas, el filósofo inglés del siglo XVII reflexionó sobre el temor como factor de subsistencia de las sociedades; también sobre el Leviatán, ese monstruo bíblico gigante hecho de cada uno de nosotros, una construcción cuya naturaleza ha venido por décadas desentrañando Carlo Ginzburg (Turín, 1939).
Longseller por su libro El queso y los gusanos (1976), este pionero de la microhistoria —que entiende como “historia analítica”— ha pasado una vida asomándose a lo que la experiencia humana tiene de indicial, de conjetural, de la parte queriendo decirnos algo acerca del todo. El conocimiento histórico, piensa Ginzburg, “puede contribuir a nuestra comprensión del mundo al familiarizarnos con sociedades distintas, con valores distintos, con distintas aproximaciones cognitivas a la realidad, con posibilidades históricas que pueden o no materializarse en el futuro”. Y la historia puede considerarse, así las cosas, “un correctivo para nuestra tendencia irrefrenable a adoptar una perspectiva etnocéntrica —provinciana, por lo mismo—, que hace de nuestros puntos de vista, de nuestros valores, de nuestras actitudes, los únicos criterios para evaluar la realidad”.
¿Y qué fue de Hobbes?
El redactor de estas líneas entrevistó por escrito a Ginzburg a fines de mayo de 2020, cuando se hablaba de una “nueva normalidad” para describir ese estado de asepsia, temor y semiparálisis que se padecía a lo largo y ancho del planeta. Y entonces el pensador inglés entró al baile, aun si solo fuese para tener a Ginzburg constatando que “el pasado puede ayudarnos a descifrar el presente, e incluso a imaginar un futuro posible”.
Hoy, instado a detenerse en la normalidad de los días que corren, recuerda que en 2008 escribió un ensayo sobre Hobbes (reproducido en el libro Miedo, reverencia, terror, de 2014) que terminaba así:
“Vivimos en un mundo donde los Estados usan la amenaza del terror, la ejercen y a veces también la padecen. Un mundo de quienes buscan el control de las venerables y potentes armas de la religión, y que utilizan la religión como un arma. Un mundo en que los enormes Leviatanes se agitan de manera convulsiva, o se agazapan esperando que les llegue su hora. Un mundo semejante al que Hobbes interrogó y acerca del cual teorizó.
”Pero algunos podrían sostener que Hobbes no solamente puede ayudarnos a imaginar el presente, sino también el futuro: un futuro lejano, no inevitable, pero tampoco imposible. Supongamos que la actual degradación de nuestro medioambiente continúa hasta alcanzar niveles hoy inimaginables: la contaminación del aire, del agua y de la tierra podrían amenazar la supervivencia de muchas especies animales, incluyendo al homo sapiens sapiens. Al llegar a ese escenario, un control global, que abarque en profundidad todos los espacios del mundo y todos los niveles de la vida de sus habitantes, podría resultar inevitable. La supervivencia de la especie humana impondría un pacto parecido al postulado por Hobbes: los individuos terminarían renunciando a su libertad en favor de un súper Estado represivo, de un Leviatán infinitamente más poderoso que los del pasado”.
En este mundo, prosigue Ginzburg, “las cadenas de la sociedad amarrarían a todos los mortales con un nudo férreo, pero ya no para luchar contra la ‘naturaleza impía’, como escribió Giacomo Leopardi en su poema ‘La ginestra’, sino, por el contrario, para ir en ayuda de una naturaleza frágil, maltrecha y vulnerada. Un futuro hipotético que, esperemos, nunca se haga realidad”.
Algo en esta línea ocurrió con la pandemia, recuerda hoy el historiador. “En 2020, una revista online francesa, Le Grand Continent, me propuso que volviera a publicar ese ensayo sobre Hobbes, haciendo hincapié en su actualidad, cuestión que acepté. En retrospectiva, esa hipótesis formulada a nivel global me sugirió una pregunta a una escala más circunscrita y comparativa: ¿qué precio —en todos los sentidos, empezando por el número de vidas humanas— han pagado los Estados para hacer frente a la pandemia y recuperar la normalidad? Esta cuestión se puede circunscribir a un nivel regional: pienso en el caso italiano, en el que la pandemia golpeó primero a Lombardía, donde la privatización de la atención médica había sido importante. La contraposición público-privada ya nos lleva por el camino de las respuestas a la pandemia”.
En este ir y venir entre una perspectiva global y una perspectiva cada vez más local, remata, “se reconocerá una trayectoria propia de la microhistoria, o al menos una de sus versiones”.
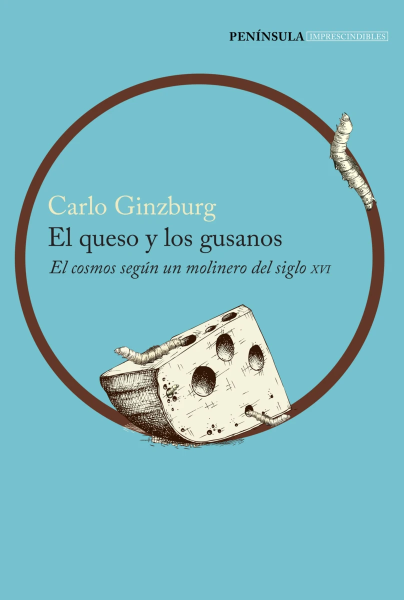

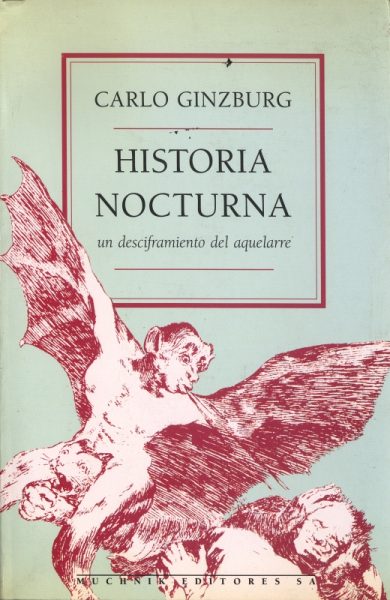
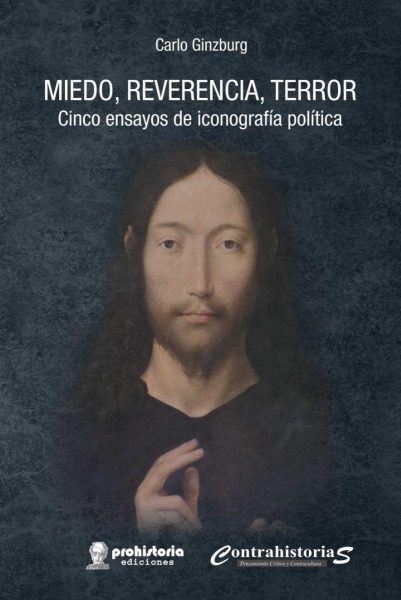

El intercambio con el autor de Historia nocturna (1991) discurrió, así las cosas, entre Hobbes, las perspectivas historiográficas y las varias normalidades que nos asedian, pero no tardaron en asomar otros asuntos, particularmente los relativos a La letra mata, el último de sus libros en llegar a los escaparates locales (publicado por FCE, con traducción, edición y notas del historiador chileno Rafael Gaune): una colección de estudios de caso que reconsideran, con textos a la vista, lo que nos legaron Maquiavelo, Miguel Ángel y Montaigne, al tiempo que tensionan lo identitario, lo subjetivo y lo anacrónico, así como lo anómalo y lo normal (no sin recordarnos que “la lectura profunda es sinónimo de filología” y que “filosofar es aprender a morir”).
Habla del “precio que han pagado los distintos Estados” para enfrentar la pandemia y recuperar la normalidad. ¿Podría explayarse?
—Pienso en las vacunas, en las mascarillas, en el control de los movimientos de las personas. La “normalidad” lograda es temporal: somos muchos quienes la consideramos un equilibrio frágil.
En el prefacio de La letra mata usted escribe: “Insistir en la riqueza de las anomalías es muy oportuno, en un contexto (no solo historiográfico) dominado por el big data”. El Diccionario del español actual define lo anómalo como lo que “se aparta de la norma, de lo normal o de lo habitual”. ¿En qué piensa usted al hablar de anomalías? ¿Qué riqueza le aportan al historiador y al resto de nosotros?
—Aportan una riqueza cognitiva: la anomalía implica necesariamente la norma, en tanto que la norma no puede predecir todas sus contravenciones. Esta asimetría entre anomalía y norma se aplica a todos los significados de la palabra “norma”, que puede designar un hecho dado (una normalidad en el sentido estadístico) o lo que debe ser (una norma, en el sentido moral o jurídico). En ambos casos, las anomalías revelan algo que está oculto. Muchas investigaciones inspiradas en la microhistoria han tratado de mostrar la riqueza de los casos anómalos.
El historiador estadounidense Robert Darnton dijo alguna vez que no solo es malo para profetizar el futuro, sino que incluso le pasa algo semejante con el pasado: dado que seguimos descubriendo —y sorprendiéndonos con— el pasado, ni siquiera respecto de él podemos ser muy concluyentes. ¿Qué le pasa a usted con el conocimiento que tenía o creía tener sobre Montaigne o Miguel Ángel?
—Formular hipótesis (no profecías) sobre el futuro me parece un gesto legítimo, incluso cuando esas hipótesis no se confirman parcialmente, como en el caso de la conclusión de mi ensayo sobre Hobbes. En cuanto al pasado, está claro que cualquier conclusión, por muy científica que sea, es potencialmente falsable (véase Karl Popper). Esto también es cierto, por supuesto, en el caso de mis ensayos sobre Montaigne y Miguel Ángel. Mi propósito es trasladar la carga de la prueba a mis posibles críticos. Y me imagino que Robert Darnton suscribiría esta afirmación.
Se han visto en años recientes muchos paralelos entre el presente y otros momentos, en especial la década de 1930 y el florecimiento de los autoritarismos y populismos. ¿Qué tan limitados o contraproducentes pueden ser los paralelos históricos?
—Partiré por una experiencia personal: en 2016 estuve en Chicago y seguí la campaña electoral de Donald Trump por televisión. Por primera vez, no pude abstenerme de usar la palabra “fascismo”, que siempre había evitado usar fuera de su contexto específico. Esa analogía —muy extendida hoy— era obviamente una analogía parcial. Pero toda historia, como he argumentado, es historia comparada. Y toda comparación, como señalaba Marc Bloch, implica convergencias y divergencias.
¿Qué utilidad les ve a los usos actuales de la palabra “fascismo”, considerando que nadie o casi nadie diría hoy de sí mismo que es fascista (“antifascista” es otro asunto)?
—Para limitarme al caso italiano, el hecho de que [la jefa de Gobierno] Giorgia Meloni haya mantenido el símbolo de un partido neofascista para su partido y que se abstenga de pronunciar la palabra “antifascista” son síntomas importantes que nos llevan a analizar lo que esconde un término tan extendido como “soberanismo”. Elementos como la manipulación de la opinión pública, la exclusión de las instituciones parlamentarias, el intento de controlar las instituciones legales, la insistencia racista en la identidad italiana, sugieren una analogía parcial con el fascismo, aunque en un contexto histórico completamente diferente. Asimismo, analizar los programas políticos de figuras como Donald Trump y Benjamin Netanyahu llevaría a resultados convergentes y distintos.

La letra mata examina la cuestión del anacronismo: el uso de categorías del presente para abordar problemas y procesos que tuvieron lugar hace siglos. ¿Es un “error por anacronismo” la subjetividad de la que habla el historiador suizo Jacob Burckhardt a propósito del arte renacentista (y que su libro rescata)?
—Quisiera aclarar este punto. En mi opinión, los historiadores parten inevitablemente de cuestiones relacionadas con el presente, y por lo tanto anacrónicas (ahí está el caso de Burckhardt). Pero un examen de la documentación nos permite reformular esas preguntas, proponiendo respuestas menos anacrónicas. Este diálogo entre preguntas y respuestas, del que se alimenta la investigación, es potencialmente interminable.
¿Qué tan fácil es caer en una trampa si pretendemos comprender a las personas del pasado en sus propios términos? ¿Qué tanto puede ayudarnos una relectura de los textos de ese pasado, y cómo debería encaminarse esa lectura?
—Yo respondería: practicando la lectura lenta, es decir, la filología, como señalaba Nietzsche, filólogo antes de convertirse en filósofo. Pero la filología implica distancia, y las herramientas de la distancia son muchas. Yo me he centrado en una particularmente poderosa, el extrañamiento, en un ensayo incluido en Ojazos de madera (2000). Usted ha hablado de trampas, y creo que la empatía —un término hoy de moda— es una trampa, porque da por sentado que la distancia puede ser abolida. La filología va en la dirección opuesta.
La noción de identidad, escribe usted en La letra mata, es “hoy más que nunca, una herramienta política, pero su valor analítico es nulo”. ¿A qué apunta con este juicio? ¿Le parece que su propia identidad judeoitaliana ha tenido una mayor centralidad de la que debería?
—El término “identidad” se usa hoy, en singular, como arma contra el mestizaje. Una perspectiva racista verá en la identidad “judeoitaliana” que usted me atribuye un caso de mestizaje. No tengo nada que objetar a esta formulación, siempre y cuando sigamos por esta vía, mencionando (como he argumentado) también mi pertenencia a la especie animal Homo sapiens, a su mitad masculina, a mi origen social, al conjunto de profesores de historia nacidos en Turín, etcétera. A este ritmo, llegaremos a un conjunto de un solo miembro: el propietario de sus huellas dactilares. Pero para un estudioso de la historia, este conjunto, excepto en contextos muy particulares, es insuficiente. Lo que hay que investigar es el entrelazamiento de lo que hay en nosotros de único con lo que hay de genérico (y así, gradualmente, menos genérico).