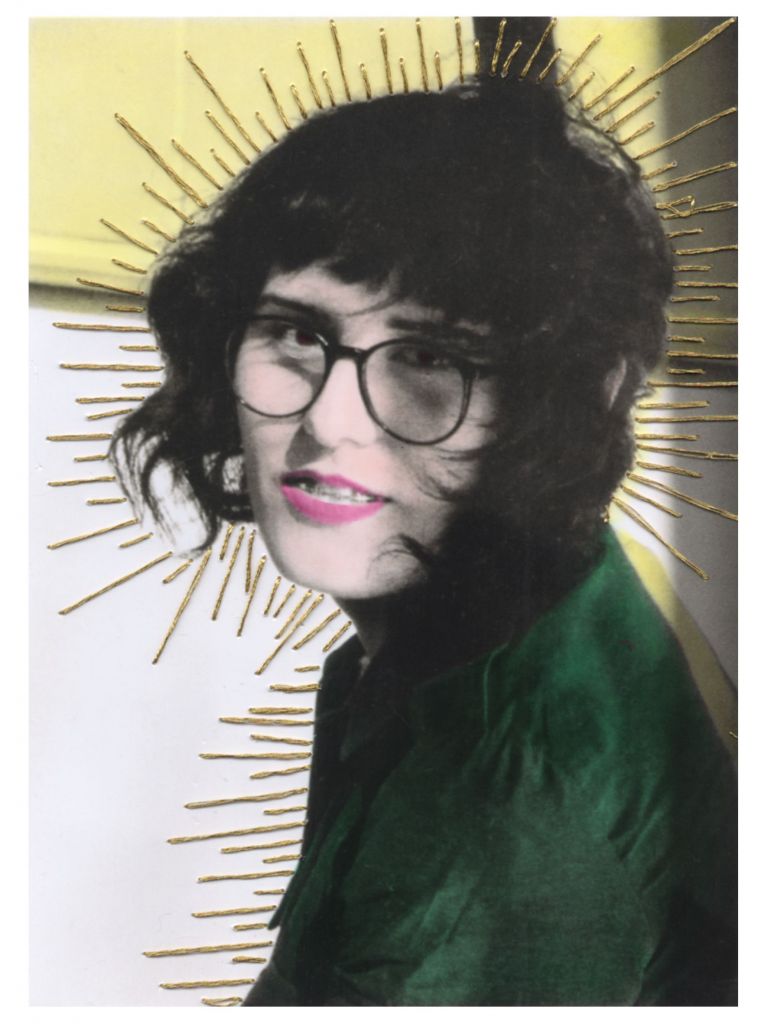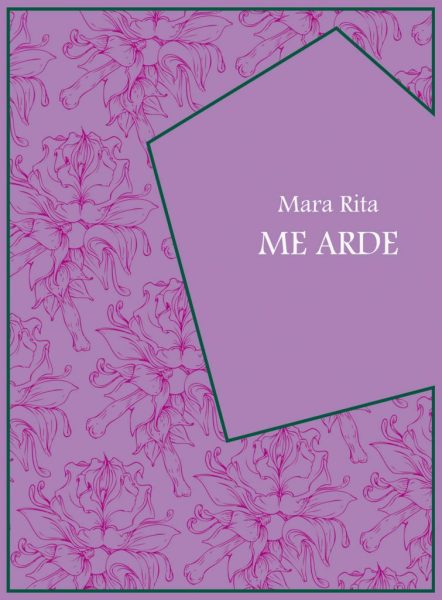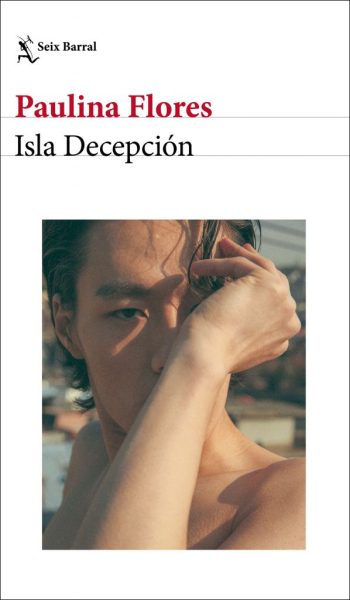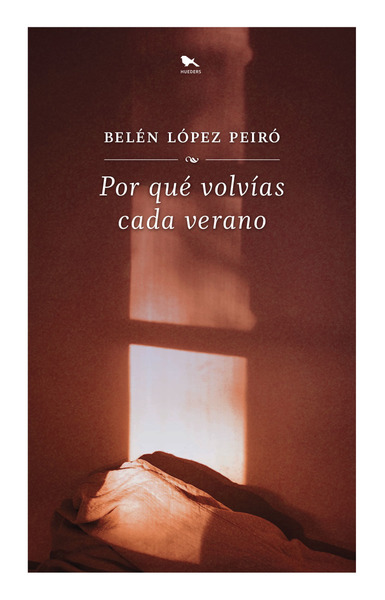El autor colombiano, incluido en Bogotá39, lista que reconoce a los mejores escritores latinoamericanos menores de 40 años, se refiere a los duros momentos que se viven en su país y a cómo la política se entrecruza siempre con su escritura: raza, clase y una mirada crítica del extractivismo son patentes en sus novelas. Hoy prepara la reedición de Los estratos, libro que será publicado en Chile en coedición por Banda Propia y Montacerdos.
Por Victoria Ramírez
¿Qué es lo que llamamos un relato? ¿Qué es lo narrativo? Esas fueron algunas de las preguntas que se hizo Juan Cárdenas (Popayán, 1978) cuando era un lector ávido de las teorías de Jacques Derrida y Gilles Deleuze, y se dio cuenta de que había que volver a los clásicos, a la literatura antigua, a los mitos. “En mis libros, la trama es fundamental, justamente porque posibilita la improvisación, los desvíos”, dice Cárdenas, y explica que él escribe libros de aventuras, en un diálogo consciente con las tradiciones literarias, aunque por supuesto esté también presente la influencia de las vanguardias latinoamericanas.
Hoy, con seis novelas y dos libros de relatos bajo el brazo, el autor colombiano tiene una trayectoria que brilla por sí sola, con obras como Carreras delictivas (2008), Zumbido (2010), Ornamento (2015), Tú y yo, una novelita rusa (2016) y Elástico de sombra (2020). En 2018, además, fue seleccionado como parte de Bogotá39, del Hay Festival, lista que reúne a los mejores autores de Latinoamérica menores de 40 años. En Chile, publicó en 2019 por Banda Propia y Montacerdos su novela El diablo de las provincias, con la que obtuvo ese mismo año el prestigioso Premio de Narrativa José María Arguedas, otorgado por la Casa de las Américas. Hoy, alista la publicación de su segundo libro en el país, Los estratos (Premio Otras Voces, Otros ámbitos 2014), que saldrá a fines de junio, y prepara también su llegada a Chile, su próximo lugar de residencia.

Esta nueva publicación ocurre en un momento especialmente complejo. A las dificultades de la pandemia, se suma otra fundamental: la de una guerra que comenzó hace varias semanas en Colombia, la “guerra contra el pueblo”, como la describió él mismo en su columna del diario El País, de España.
Lo latinoamericano y lo fantástico
Cuando se le pregunta a Juan Cárdenas por los temas de sus libros, prefiere hablar de discursos, pues cree que la literatura es una “especie de río que atraviesa distintos territorios intelectuales”, donde se pueden abordar asuntos relacionados a la raza, la clase y la ecología. Lo que es claro es que en su literatura la política termina entremezclándose con el paisaje. “Mis textos tienen una voluntad de intervención, de remoción, de tratar de sacudir políticamente”, apunta.
Cárdenas desarrolló, como muchos escritores, la avidez por la lectura desde temprana edad. Tuvo la fortuna de contar con la biblioteca de sus padres y creció, como él mismo dice, en una familia de intelectuales de clase media baja, de izquierda. También vivió en una zona políticamente revolucionada, oyendo las discusiones de sus cercanos; y desarrolló muy joven un interés por las ciencias. “Tengo una manera muy biológica de observar el mundo. Es curioso, porque desde las humanidades siempre se está insistiendo en que la biología está asociada al determinismo, pero cuando la estudias te das cuenta de que es la cosa menos regida por leyes férreas”, reflexiona.
Esta preocupación científica aparece a menudo en sus libros. Sin ir más lejos, en El diablo de las provincias, el protagonista es un biólogo que vuelve a su país tras un largo tiempo estudiando en el extranjero, en un regreso abrupto, ajeno a todo el romanticismo de volver al origen. Esta inquietud, además, se ha potenciado con su interés por la literatura antigua, como la griega, la romana, la de Asia menor, y los mitos amazónicos e indígenas. De hecho, la literatura amazónica es la que más lee y trabaja: “Me parece fundamental la dimensión de lo biológico en esa literatura: animales, entidades, plantas, piedras y las potencias que se representan. Te permite pensar cómo las especies interactúan”.
Juan Cárdenas reconoce en César Aira a un maestro, y también suma otros nombres a la lista: Mario Bellatin, Margo Glantz, Marosa di Giorgio, Diamela Eltit. “Para un escritor latinoamericano, es una bendición tener detrás ese canon”, explica.
En Elástico de sombra (2020), tu última novela, te inspiras en la tradición oral afrocolombiana. En Latinoamérica, a pesar de ciertos avances, da la impresión de que sigue rigiendo un cierto discurso del blanqueamiento. ¿Cómo nace el interés por la herencia afrocolombiana en tus libros?
—Creo que hay una tendencia en América Latina que es imparable. Cada vez rompemos más con esa herencia de la literatura como parte del proyecto de una nación blanqueadora. Hay que pensar las relaciones complejas y contradictorias de la literatura latinoamericana, en la que hay un impulso, una toma de conciencia y un trabajo desde distintas disciplinas. Van irrumpiendo cada vez más esos lugares inauditos, que todavía no hemos oído. La literatura latinoamericana también tiene unos momentos iniciales, y estoy pensando en Candelario Obeso (1849-1884), un poeta afrocolombiano cada vez más situado en el canon. Obeso recogió los cantos de los bogas y los transformó en una poesía popular, en un intento por hacer una traducción fonética de esos poemas, recitados por los negros ribereños del siglo XIX. Él escribe en 1980 que esa es la literatura hispanoamericana del futuro. Es impresionante su lucidez: lo que estamos viendo ahora es cómo se hace realidad esa premonición. Vamos a ver cómo la literatura de América Latina se vuelve cada vez más india, negra, criolla; más bastarda en el mejor sentido; cada vez más transcultural y cada vez menos anclada en este proyecto blanqueador.
Muchas veces tus textos trabajan una literatura realista en la que se escapa lo fantástico. Lo vinculo con lo que hacen otras escritoras latinoamericanas, como Samanta Schweblin, Mariana Enríquez o Rita Indiana. Pensando en la crisis que actualmente vive el continente, ¿cómo observas el rol de lo fantástico en la literatura de este lado del mundo?
—No me acuerdo a quién le escuché decir, con cierta rabia, que los caribeños hacemos realismo mágico y en el Río de la Plata hacen literatura fantástica. Es interesante la distinción, porque en el concepto de realismo mágico hay una carga colonial. Se puede admitir que un autor del Río de la Plata haga literatura fantástica en un sentido más clean, fuera de toda sospecha; en cambio, los racialmente dudosos del Caribe hacemos realismo mágico. Yo creo que eso se ha ido resquebrajando, justamente por esta toma de conciencia de la cuestión racial. Esos edificios que se montaron a lo largo del siglo XX se están demoliendo o cayendo solos. Me interesa un montón lo fantástico, porque creo que es un superrecurso que te permite atravesar los lineamientos cognitivos que te impone el realismo. Por otro lado, yo siempre he creído que el mejor realismo, el más rico o complejo, es un realismo transfigurador, donde uno empieza a percibir la realidad de una manera casi fantástica, y esa experiencia de la realidad empieza a echar llamas, se incendia.
Acá en Chile la autoficción o también la literatura del yo es algo que se hace mucho en narrativa. Me pregunto si has sentido que la literatura fantástica puede ser una respuesta a esa literatura, pensando en que ha tenido mucho auge.
—Sí, yo creo que el recurso de lo fantástico está ahí, entre otras cosas, para liberarnos de la chatura a la que nos conducen muchos de estos realismos empobrecidos. Con esto no quiero decir que todo lo que se ha metido bajo la etiqueta de la literatura del yo sea así, pero en un altísimo porcentaje lo que se escribe en esa clave es empobrecedor, intelectualmente poco estimulante, y tiene serias dificultades para dialogar de una manera interesante con la tradición. Y sí, el recurso de lo fantástico es una buena vía para escapar de esas imposiciones, que no solamente son una moda, sino que también obedecen a un clima ideológico. Eso tiene que ver con los callejones sin salida a los que nos llevaron toda esta especie de boom de lo identitario. Está este miedo permanente, por pura corrección política, de no hablar de otra cosa que no sea yo mismo, porque puedo estar cometiendo apropiación cultural o violar la privacidad de otro. Todas esas fantasías son heredadas de unas discusiones que no son latinoamericanas, de lugares como Inglaterra o Estados Unidos, donde está la paranoia del individualismo a ultranza y una visión del multiculturalismo completamente ligada al liberalismo. Yo creo que una de las funciones más elementales de la literatura desde que se inventó es justamente tener la capacidad de imaginar qué pasaría si yo no fuera yo.
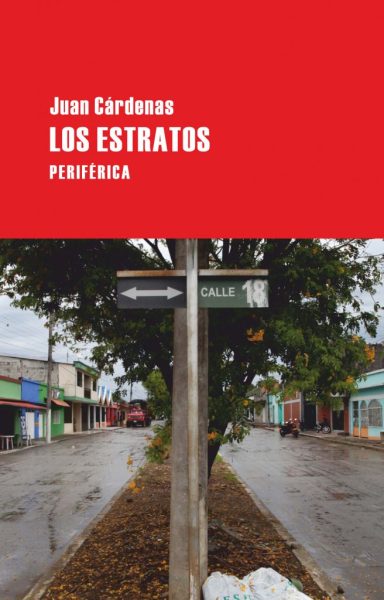

Viviste 15 años en Madrid y ya llevas siete años de vuelta en Colombia. Me recuerda al protagonista de El diablo en las provincias. ¿Cómo fue para ti el proceso de volver?
—Es curioso, porque yo no siento que haya vuelto. Creo que mi condición ya irreversible es la del exiliado. Los últimos años he vivido aquí, pero he estado viajando mucho. Cuando digo exiliado me refiero a alguien que realmente llegó a sentirse arrancado, en un desarraigo profundo. Mi experiencia del retorno es impensable sin esos años viviendo como un emigrado latinoamericano en Europa, y habiendo vivido todos los problemas migratorios que te puedas imaginar. Estuve varios años viviendo como inmigrante ilegal allá. Esa experiencia fue sumamente formativa, me puso en lugares en los que probablemente nunca habría estado, en ausencia de derechos laborales. Me convertí en una persona desgajada de la realidad, que está en un estado fantasmal. Y al regresar acá, en lugar de reanudar las cosas, nunca se armonizó nada. Fue un exilio doble, un exilio dentro del exilio. El diablo de las provincias es una forma de reflexionar sobre esa condición del exilio doble. No hay retorno posible, hay un exilio que ya no se acaba más.
José María Arguedas pensaba que para entender lo latinoamericano había que estar en Latinoamérica y Julio Cortázar, por su parte, creía que era necesario hacerlo desde Europa. ¿Te pasó que quizá te empapaste más de lo latinoamericano viviendo allí?
—Justamente, una de las cosas que me acabó de formar como latinoamericano fue ese exilio. Muchos se transforman en unos europeos de segunda categoría, pero a mí nunca me interesó eso, sobre todo porque tenía una actitud muy adversarial respecto a la idea de la asimilación o de la integración. Me resistí de manera militante a esa idea. Casi todo el tiempo viví en barrios de inmigrantes y mis vecinos eran de todas partes del mundo: marroquíes, senegaleses, chinos, muchos latinoamericanos; esa gente se volvió mi gente. La Europa de la que hablaba Cortázar no tiene nada que ver con la de ahora. Los barrios de inmigrantes de Marsella, Londres, Berlín o Madrid se parecen mucho a los barrios populares de acá. Son multiculturales, donde hay de todo, un comercio cultural muy tremendo.
La guerra contra el pueblo
Mientras suena la voz firme de Juan Cárdenas a través de la videollamada, los helicópteros sobrevuelan Cauca, entre Cali y Popayán. Da igual que sea domingo, los helicópteros no descansan. “Ahora ni sabemos qué cargan. Armas, gente o desaparecidos”, explica a través de la pantalla. En poco más de un mes, Colombia tiene un saldo de más de 50 muertos, más de 500 heridos y más de 500 desaparecidos. El viernes 28 de mayo, por ejemplo, hubo una docena de muertos y cientos de heridos, una prueba clara de la militarización que ha impulsado el gobierno de Iván Duque para enfrentar el conflicto, lo que ha alertado a los organismos internacionales de derechos humanos.
En tu columna “La guerra contra el pueblo” (El País) hablas de dos Colombias. “Una que mira la guerra por televisión y otra que la vive en carne propia”. ¿Cómo observas estas dos Colombias hoy, tras meses de protestas?
—Las últimas semanas han roto esa dicotomía, ya no hay una Colombia que ve la guerra por televisión: la guerra está en todas partes. Se ha demostrado lo que la gente de estas regiones ya sabía, y es que esa guerra no es contra el narcotráfico ni la insurgencia armada ni el comunismo internacional. Es contra el pueblo, y siempre lo ha sido, una guerra contra la posibilidad de que la gente se organice, se autodetermine y cree formas duraderas de institucionalidad popular. Colombia es un ejemplo perfecto de cómo instaurar el neoliberalismo, con todas sus implicaciones y sus violencias estructurales, con la coartada de una guerra contrainsurgente y contra las drogas. Lo que estamos viendo en la calle es una impugnación de ese proyecto. La excusa que han utilizado para justificar el exterminio del pueblo ya no les funciona. Y no solo eso, todo el proyecto social y económico que han querido implantar es lo que queremos derribar. Esa es la lectura que hace Forrest Hylton —analista y académico de la Universidad Nacional de Colombia— y estoy de acuerdo. El pueblo de Colombia está tratando de derribar 40 años de neoliberalismo.
En Chile han hecho mucho eco las protestas en Colombia y es inevitable pensar en el estallido de octubre de 2019. Latinoamérica está en una situación compleja. ¿Cómo observas el panorama, pensando en las demandas de la gente y la respuesta que han tenido de sus gobiernos?
—El caso chileno deja un montón de enseñanzas. En Chile tuvieron que ejercer esa represión bestial en dictadura para instalar el neoliberalismo. Acá lograron hacerlo y en Venezuela también. A pesar de las diferencias, todo esto es un tema continental, que vamos a ver contagiado en toda América Latina. De seguro con sus características propias, no necesariamente con levantamientos populares. Se están cayendo ideologías y una forma de vida. Como todo proceso de destrucción, tiene momentos de terror y de esperanza. En el caso de Colombia, soy moderadamente optimista. Aquí tenemos una extrema derecha muy asesina, que se acostumbró a la carnicería como técnica de dominación. Eso tiene causas muy profundas, que a mediano plazo no se van a resolver. Pero el contagio simbólico de las últimas votaciones chilenas tiene un efecto sanador. Si Chile da un giro profundo, con una Constitución realmente progresista, también hay que saber que el enemigo puede tratar de evitar que eso suceda en otros países. Lo que sí genera esperanza es que hay una extrema derecha sin relato. Que esto pueda tener un final feliz pasa por la consolidación de lo que está pasando en la calle y su traducción en soluciones institucionales. Cómo va a suceder eso, no lo sé, pero vamos a tener que hacer un enorme esfuerzo desde la izquierda y de eso que se llama el centro. Como ves, incertidumbre y un moderado optimismo es lo que yo creo que tenemos todos.