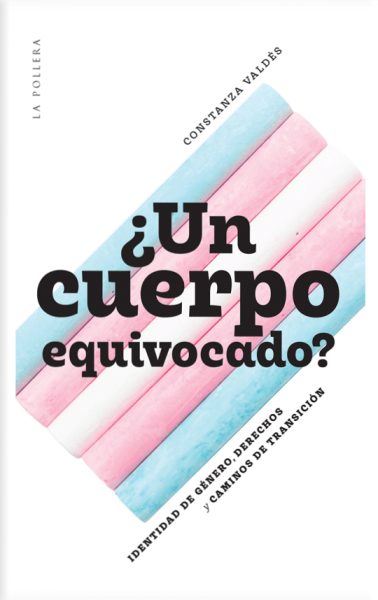Amargarse con la edad es bastante común, y quizá no esté del todo mal: se trata simplemente de no soportar que la vida se vuelva algo incomprensible, una marisma difícil de navegar. Sentirse exiliados de una cultura que se asoma como un imperio que lo trastorna todo y vuelve normales cosas que apenas sonaban en vagas pesadillas: no leer libros, no saber nada de cine italiano, no conocer la diferencia entre guindas y cerezas.
Por Leonardo Sanhueza | Imagen principal: Ron Mueck. Two Women, 2005. Técnica mixta, 85,1 × 85,1 cm. Crédito: Torsten Blackwood/AFP
En las redes sociales se viralizó hace poco un video en el que un viejo español se declara aficionado al rito de escuchar cierta música que lo haga llorar. “Que me salten las lágrimas, me encanta”, le dice al joven periodista que lo interroga. Y luego se explica, dice que disfruta eso, que goza con poner algún disco de Ivy Anderson, de Duke Ellington, de Chet Baker, de Miles Davis, cualquiera de esos elepés que no bien empiezan a girar en una tarde de otoño cuando ya lo tienen contra las cuerdas de sus más íntimas emociones para que rompa en llanto.
—¿Y lloras por una razón concreta? —pregunta el entrevistador.
—Lloro porque veo que el mundo se acaba —responde el viejo.
—¿El mundo general o tu mundo particular?
—Mi mundo, mi mundo. Claro, a mí el otro mundo ya no me interesa…
—Ja, ja, ja…
—O me gustaría verlo —se corrige con socarronería— sentado en un sillón blanco de mimbre. Yo creo que será como una gran fiesta, ¿no? Una fiesta de…
—El día del fin del mundo.
—… de luz y color, ¿no? De luz y color.
El protagonista del video no es un anciano cualquiera interrogado en la plaza de un pueblo de provincias, de esos que con sus ocurrencias inesperadas dan brillo a los virales, sino el escritor Manuel Vicent, y el breve fragmento publicitado, como supe después, es un extracto de una entrevista más larga que le hicieron en la cadena SER. Para el caso da lo mismo: son palabras que resuenan en una cueva muy especial del encéfalo, en la que no corren los argumentos de autoridad. Por eso se volvió viral. Lo que dijo Vicent no necesita estilo literario y pudo tener una sintaxis mejor o peor: es una declaración de sentimientos más o menos universal acerca de ese “mundo que se acaba”.
Vicent no dijo que la música que lo hacía llorar fuera triste ni que él quisiera llorar adrede poniendo discos lacrimógenos. La breve antología que mencionó era sencillamente una delicada muestra de la belleza que son capaces de producir los seres humanos, en particular en la época en que a él le tocó vivir. Quiero decir: no se refería a esos músicos como portadores de tristeza o melancolía, sino como ejemplos de cierta hermosura, de la que cada quien ha podido ser testigo con la atención, la curiosidad o el desdén que le salga de su naturaleza. No llora por la nostalgia de una música esplendorosa destinada al olvido; llora porque sus lágrimas le garantizan que su experiencia no fue una ilusión, sino una vitalísima verdad.
El video me dejó pensando en lo equívoca que es la expresión “viejos vinagres” con que los viejos de hoy, cuando éramos jóvenes, descalificábamos a los viejos de ayer. Es obvio que la usábamos para denunciar a cierta clase de fulanos indeseables en cualquier época, vejetes rancios cuyas palabras, acciones y actitudes siempre andaban incordiando por angas o mangas a los demás, en particular a los jóvenes, a las mujeres, a los homosexuales, a los pobres, a los idealistas y, en fin, a cualquiera cuya existencia les pareciera un buen blanco para clavar los dardos de sus preceptos morales, estéticos o políticos, dictados por cierto en las fiambrerías de la Iglesia, los regimientos o las patotas nuevas o antiguas de la oligarquías nacionales o bursátiles. Pero en esa denuncia, por más legítima y razonable que fuera, estábamos echando al saco también a otros viejos amargados, aquellos cuya agria desesperanza ante el presente era más bien tierna y natural y desinteresada, ya que nada les reportaba salvo melancolía y nostalgia de tiempos que para ellos, quizá, nunca fueron ni remotamente felices. Los verdaderos “viejos vinagres”, contra los que apuntaba el mote popularizado por la canción de Sumo que nosotros bailábamos como pateando cráneos, eran unos quejosos extremadamente interesados, querellantes que iban siempre tras una recompensa: la mantención de un statu quo favorable, el éxito de sus empresas, la sumisión de sus esposas e hijas, etcétera. Dinero y poder, a fin de cuentas. La queja de los otros viejos era simplemente la de estar arrinconados por las circunstancias, no soportar que la vida estuviera volviéndose algo incomprensible o feo, marismas difíciles de navegar, pantanos amenazantes.
Tal vez la confusión facilista y cruel entre ambos tipos de viejos vinagres viene del tango “Cambalache”, donde la queja contra las convulsiones del presente es un remolino de sensaciones diversas. En su letra, el reclamo de que “cualquiera es un señor” se plantea en equivalencia con la denuncia de delitos e incivilidades. Es decir, la percepción de la respetabilidad e incluso de la autoridad moral o intelectual de cualquier ciudadano queda bajo la misma sombra de duda que las conductas más indignas posibles de los protagonistas del teatro penal; criminales, estafadores, corruptos y ladrones de alta y poca monta quedan en la misma categoría atrabiliaria de alguien que, por la razón que sea, está plantado en el mundo como “un señor”.
En el siglo veinte, el mismo de “Cambalache”, fue muy recurrente en algunas artes referir la idea de la “pérdida de la inocencia” a cierta consolidación de un impulso rupturista de vanguardia y su consiguiente asentamiento en un mainstream. Era el momento en que la ruptura se momificaba para establecerse como estatua en el mismo panteón en el que había entrado a cañonazos. Es lo que muchos surrealistas de trinchera les reprocharon a Breton o a Dalí después de la Segunda Guerra Mundial: ser traidores al espíritu de la revuelta y haberse vuelto funcionarios de un modus operandi propio de matones de la izquierda estalinista o del capitalismo a ultranza. En suma, les reprochaban la inconsistencia, el paso de haber sido jóvenes chispeantes como la sidra a fosilizarse en viejos vinagres a más no poder.
Por supuesto, hay maneras y maneras de perder la inocencia. Uno puede verse dislocado en el presente y sentirse exiliado de una cultura que se asoma en el horizonte como un imperio que lo trastorna todo y vuelve normales cosas que a uno apenas le sonaban en vagas pesadillas: no leer libros, no saber nada de cine italiano, no conocer la diferencia entre guindas y cerezas, no tener ni idea de quién fue Claudio Arrau o Igor Stravinsky, y aun así creer que se es parte de una civilización. En momentos como ése, avinagrarse quizá no está del todo mal y sea plausible encerrarse en alguna covacha a escuchar un disco de Duke Ellington hasta romper en llanto como último recurso ante la muerte cerebral.
Recuerdo, para terminar este coso, una anécdota que contaba mi abuelo. Es un relato muy breve. Érase una vez un pobre sujeto que caminaba cabizbajo por una calle de una aldea del sur, en mangas de camisa, azotado por un aguacero que parecía el diluvio universal, y de cuando en cuando esa alma en pena levantaba los brazos con una ira bíblica y miraba al cielo para gritar con todas sus fuerzas:
—¡Que se jodan los con manta!