¿Cómo vivir un presente atestado de pasado? ¿Cómo narrar aquello que sucedió y no debió nunca suceder? Estas son algunas de las preguntas que el filósofo Sergio Rojas intenta responder en El pasado no cabe en la historia, libro en el que reflexiona en torno a la relación entre las palabras y el tiempo, entre el lenguaje y el pasado. “Allí donde la historia dice esto fue lo que sucedió, la literatura dice esto sucedió, porque no solo se trata de información, sino de la experiencia”, escribe la poeta Nadia Prado, que en este texto propone una lectura de este ensayo, recién publicado por Palinodia.
Por Nadia Prado | Imagen principal: Foto de la obra Mass, del escultor australiano Ron Mueck, en el Museo Voorlinden de Wassenaar, en 2024. Crédito: Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP
Para sentirse vivo
hay que pisar una desolación,
algo que ya no tiene nada
que decir.
—Fabio Morabito
Cómo alejarse de aquellos acontecimientos cuya distancia parece acercarse cada día más y más. La cabeza se me llena de preguntas, en el momento en que leo a Beckett, porque Beckett, al menos el de El innombrable, como Ruiz, al menos el de El realismo socialista, me permite salir a la calle y no perder el hilo en lo absurdo que tiene el lenguaje en nuestra cotidianidad, o no trastabillar por aquello de lo que queremos mantenernos apartados, pero que nunca alcanza distancia. ¿Es posible, acaso, habitar una desolación que ya no tenga nada qué decir? Lo que me interesa de El pasado no cabe en la historia es la escritura que emprende Sergio Rojas. Como filósofo, él escribe pensando, y yo, como poeta, pienso escribiendo. Me interesa leer, en relación con este desamparo, el imposible que el libro arrastra consigo. Escribe Sergio, “ese dolor inimaginable, ajeno a las posibilidades del lenguaje, está en el pasado y, en cierto sentido, es la conciencia de ello lo que lo hace inapropiable, pero sin dejarlo marchar” (44). ¿Con qué lenguaje, cómo, entonces?, “¿Dónde ahora? ¿Cuándo ahora? ¿Quién ahora?” (Beckett).
El estatuto de lo tremendo, de lo sin desenlace, de lo pendiente, de lo post, entre otras ideas presentes en el libro, me hizo recordar un poema de René Char que se pregunta y responde: “¿Qué te hace sufrir? Lo irreal intacto en lo real devastado”. El tiempo derrumbado, de hace cincuenta años, desde su desmesurada realidad traumática, arribó para perforarnos y obligarnos a escandir los síntomas de ese ominoso acontecer. Es este presente, anudado a ese pretérito, que no logra afincarse en su propio tiempo, lo que nos hace habitar un ahora en que ya no se trata, simplemente, de pensar un hacia, sino, como subraya Sergio, de pensar un desde dónde, que nos parece lejano, incluso a ratos irreal. Vivimos enfrentados a algo que excede nuestra capacidad de imaginación y de tolerancia. No obstante, imaginar, pensar, escribir barrunta el encuentro con el “olvido de lo monstruoso” (Günther Anders, citado en el libro), de ese tiempo que fue, pudo ser y que es aún. Se trataría, para Sergio Rojas, del asombro que provoca la violencia, de su feroz magnitud que rebasa la “concatenación narrativa de los acontecimientos, tomando cuerpo en la trama general de un tiempo sin bordes, sin afuera, saturado de materia” (19).
Sin una narración maestra, las vidas “desaparecen diseminadas en un sinfín de relatos incompletos” (65), y somos arrojados hacia la intemperie de un tiempo sin relato, en medio del rumor de abundantes tramas literarias y biográficas que impregnan, mediante presunciones y sospechas, lo real. Intemperie que no es solo un afuera, sino que se vuelve lo más próximo, filtrando hacia el cuerpo y su intimidad, sin dejar de ser exterior. Enfrentados a esta desazón, emerge la incesante necesidad de procurarnos una narrativa para habitar un “caos siempre lleno de sí mismo (…) contamos historias para hacer que algo todavía falte [para reconocer] un sentido (…) allí donde podemos pensar que algo permanece pendiente” (28). Este estatuto de lo pendiente, junto a un tiempo desprovisto de estos grandes relatos, compromete una dirección de futuro, que para Sergio “parece haber comenzado a parpadear” (17). ¿Qué es lo que cierra y abre?, ¿qué es esto pendiente? Quizás sea la potencia aún visible de las imágenes de lo acaecido; el lenguaje y su largo trueno, que entró en el silencio y que a posteriori retumba. “Lo que llamamos imagen [sigo a Pierre Fédida] es, por un instante, el efecto que produce el lenguaje en su brusco ensordecimiento”. Algo detenido en un tiempo en que ni el pasado ni el lenguaje caben en la historia, lo que en, y a cada momento, podría excedernos, es decir, el pasado y el lenguaje.
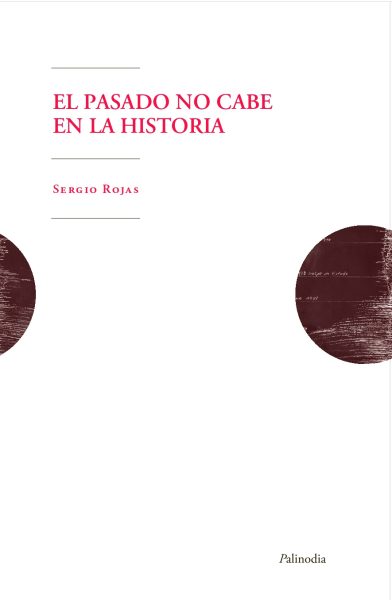
Una de las hipótesis del libro, que me concierne especialmente por su formulación, es cuando Sergio aclara que esta hipótesis se trata más bien de una intuición. Esa conjetura sostiene que: “nada puede simplemente extinguirse en el tiempo” (13). El poeta Édouard Glissant dice que al no poder ir hasta el fondo de una magnitud semejante, la intuición nos permite permanecer en ella para intentar comprender lo incomprensible. No cabe el tiempo en la historia, se detuvo en el lenguaje ese pasado, y, paradójicamente, “nos inquieta el pasado que dejó de pasar” (25), pero que, sin embargo, al quedar irresuelto, no abandonamos. De ese tiempo astillado, las huellas, los recuerdos, los testimonios son un “descomunal murmullo” que viene desde el antes. Esas voces, hechas escrituras, dialogan con la de Sergio, por cuanto “la literatura se sustrae a la prepotencia del “acontecimiento histórico” (25). Y aclara, allí donde la historia dice esto fue lo que sucedió, la literatura dice esto sucedió, porque no solo se trata de información, sino de la experiencia, y, aun cuando el mundo se hundió, el tiempo no dejó de pasar. Este sería, justamente, “el instante abismal de la palabra” (Fédida) que lleva consigo “una catástrofe en el tiempo” (29). Aquello que ocurrió y nunca debió suceder. Esta destrucción rumiante, que nos ocupa la mente y nos acosa una y otra vez, nos lleva a otra idea del libro: el concepto de lo tremendo, que se domicilia “en la historia bajo la condición de hacerse a las palabras y tomar cuerpo en un relato”. Por ello, las obras que Sergio Rojas recorre, de Roberto Bolaño, Nona Fernández, Alejandra Costamagna, Diamela Eltit y Alejandra Zambra, entre otros, hablan de aquello incomprensible, no abolido aún. El exceso de violencia en el que ingresamos hace cinco décadas, que nos dejó replegados en un tiempo sin desenlace, en que, decía Sergio en un libro anterior, “esperamos o desesperamos”. Una inquietud, en consecuencia, viene desde el antes astillado, y escribe el futuro sin dirección, que también podríamos llamar lo irredento, sostenido en su propia reticencia. Agobiados por esta “facticidad pretérita”, lo que le resta sentido a la vida no sería la muerte, sino, dice Sergio, el exterminio, que se ha vuelto consustancial a “una ‘forma de vida’ dominante y hegemónica” (18). Todo ese presente convulso nos hace habitar hacia un pasado que envuelve “el horizonte, insubordinado respecto de lo que fueron las narraciones maestras” (19). El mundo de antes convulsiona en el presente y parece separado de todo porvenir. Lo que no debió suceder copa la subjetividad, afiebra, captura el sentido, entra en el pasmo, haciendo ingresar lo tremendo en nosotros. ¿Cómo, entonces, hacerse a las palabras?, ¿cómo inscribir el lenguaje sino desde su propia distancia y de aquello que destruye el sentido y lo excede? ¿Qué relato sería posible en esta confusa totalidad? Sergio constata que “es en esta nebulosa que se nos da el pasado” (22), y que, por ello, lo que llamamos “olvido” es la forma en que continuamos ceñidos a la totalidad de ese pasado. Pese a que la memoria es tragada sin poder rehuir el olvido. Confusión y bruma serían las únicas formas de intrusión en un tiempo que se ha agotado sin acabarse. Y estar remitidos a esa totalidad es estar referidos a lo imposible de un pasado que punza la subjetividad de nuestra carne que continúa combustionando. Esta es la razón por la que “también lo imposible como tal hace historia” (23), debido a que “lo que sucedió [como establece el libro], se encuentra internamente tramado con lo que no sucedió” (23). Tanto este suceder como este no suceder, interrumpido y discontinuo, mantiene nuestra relación con el futuro en concomitancia hacia el pasado desde el presente. Y ¿cómo vivir un presente atestado de pasado? ¿Qué palabras para nombrar aquello que no logra morar sin dejar de estar suspendido, sin solución, y que en su propia perplejidad cae sobre nosotros o es aquello con lo que, una y otra, nos tropezamos?
La frase de Elvira Hernández, “Los arrojaron al mar. Y no cayeron al mar. Cayeron sobre nosotros”, se encuentra furtivamente con la de Bolaño en Nocturno de Chile, comentada en el libro, que describe una ominosa escena en un sótano cuando “el visitante se da ‘de bruces’ con un cuerpo humano vivo que se encuentra en medio de un procedimiento” (79), aludiendo a la tortura. Aquello que ha caído sobre nosotros, o aquello con lo que nos tropezamos, sería lo que Sergio Rojas nombra como una “siniestra inteligencia técnica [que] (…) imprime extrañamiento al horror” (79). El pasado no concluido, por lo tanto, destila la catástrofe de una experiencia trunca, y por ello las palabras para nombrarla han de salir de su esterilización y asumir su estado de combustión, ingresar en el después desde el donde hacia el sentido desfondado, porque justamente, “lo tremendo consiste en esas significaciones sin mundo” (39) que, sin embargo, habitan en lo cotidiano. El lleno y el extrañamiento que envuelven el horizonte perpetúan su magnitud inédita de violencia, entre el sentido y el sinsentido, indiferenciadamente, su vastedad pretérita desborda lo que hace escritura. Lo pendiente colma el después, por cuanto hay que agregar vocablos a ese desfondamiento en el intervalo de su tartamudez.
El pasado, y es otra hipótesis del libro, se insubordina por esta falta de relación con el porvenir y por “el escepticismo en que nos deja el ‘fin de los relatos’” (19). Sin la matriz narrativa o con “la crisis de la matriz narrativa dominante de la historia como economía productora de sentido” (140), se incrementa un agobiante flujo insubordinado de acontecimientos que organiza la “gravedad del presente” (209). De esta manera, “inevitablemente la catástrofe graba el tiempo que le sigue con el signo de lo post” (248), a lo que Sergio llama “un peculiar tiempo de liminalidad” (248). Por este motivo, nuestro tiempo sería, más bien, el efecto de “una sustracción del presente, antes que una simple ‘falta de futuro’” (248).
La poeta Lyn Hejinian pensaba que “el lenguaje descubre lo que uno pudiera saber, lo que a su vez es siempre menos que aquello que el lenguaje pudiera decir”. Precisamente, esta puesta en juego desde el fracaso es el impoder productivo del lenguaje. No solo el pasado se subleva, sino también las palabras, y nos demandan volver la vista a la incandescencia de su desaparición. La escritura y las imágenes, en un acaecer ya sido, inscriben su aún-no en ese pasado que dejó de pasar, que sigue pendiente y conspira contra la “prepotencia del ‘acontecimiento histórico’” (25).
El golpe de Estado de 1973, su constatación irreversible e irreparable, no podría ser, por ello, “contenido por relato historiográfico alguno” (200). Entramos en el silencio y en el olvido en sordina, allí donde olvido sería, postula Sergio Rojas, “la memoria indiferenciada del pasado, donde el presente intenta recordar poniendo en palabras el contenido del silencio” (254). En esta interrupción, el pensamiento entra en galope, porque, cito, “cuando lo real golpea directamente sobre las representaciones que hacen funcionar lo cotidiano, viene el silencio” (256), y, en tal caso, “la memoria retiene aquellos ‘agujeros’ que refiere la escritura” (256). Agazapada en esos agujeros, la escritura se vuelve un topo que se asoma y se esconde en un terreno escombrado. Se hace presente desapareciendo en su intermitencia que no cesa.
Me pregunto, ¿cómo narrar aquello que sucedió y no debió nunca suceder? ¿Cómo hablar, sigo a Sergio, de aquello “que hoy sabemos que sucedió [pero que] a la mayoría no le sucedió”? (73) ¿Cómo “hacer ingresar en el lenguaje lo que es ajeno al lenguaje”? (94), ¿cómo “poner en palabras la ausencia del sujeto?” (94). ¿Cómo escribir estos silencios que nada ocultan?, ¿cómo hablar de aquello que no puede simplemente extinguirse en el tiempo? Los detalles, la devoción por ellos, son lo que se extravía y bascula, ¿pero a la espera de qué? Dice Sergio, “distintos estratos de tiempo pasado conforman las intensidades del presente” (176). Intensidades que implican “la diferencia entre aquello que hizo historia y todo lo demás” (74).
Esa memoria la contiene la escritura en la medida en que la literatura, pese a no ser contemporánea a los acontecimientos, puede alcanzar, al alimentar su propia resonancia, los hechos. Especialmente, si entendemos por contemporáneo el carácter intempestivo del que nos habla Agamben de la mano de Nietzsche y de Barthes, “mantener su mirada fija en su tiempo para percibir, no sus luces, sino sus sombras”. En estas escrituras que atiende Sergio, hay un interés por contrarrestar esas luces para exponer sus tinieblas, de escribir, señala Agamben, “mojando la pluma en las tinieblas del presente”, que vienen del pretérito. Por esta razón es fundamental pensar, sigo a Rojas citando a Reinhart Koselleck, no períodos, no “‘el tiempo’, sino estratos que se superponen, tramas de relatos distintos que se solapan e intervienen entre sí, tiempos que cargan otros tiempos” (156). ¿Qué sería lo tremendo finalmente? Lo que se mantiene despedazado, los acontecimientos hechos de ese pasado astillado que no pasa y que los relatos portan, lo que excede toda “localización particular en las coordenadas espacio temporales” (20).

La Unidad Popular es el suceso de un imposible que permanece, un imposible como tal haciendo historia; es lo que Sergio Rojas llama consumación histórica de lo imposible, y su paradójica persistencia desde su derrumbe, en que el suicidio de Salvador Allende es hoy un hecho esencial, sostiene Sergio, en esa consumación y la de un pasado que jamás ha quedado atrás. Los cuerpos que nos caen encima y los cuerpos con los que tropezamos enuncian por completo esta imposible extinción de aquello que ocurrió, que nos ocurrió. Sería esta, quizás, “la esencial discrepancia entre el lenguaje y aquello que es capaz de destruir el mundo como horizonte de sentido” (20), y que arrastra la compleja tarea de “tomar cuerpo en un relato” (20) desde el “paradójico coeficiente de temporalidad inaugural que posee la catástrofe” (237) y su consumación. De esta manera, lo que nos expulsa hacia la intemperie de un tiempo sin relato sería esta consumación histórica de lo imposible.
Por ello, la literatura que se hace a la palabra y dice “esto sucedió” hace caer y tropezar cualquier dominio y potestad sobre los hechos. El lenguaje no puede extinguirse simplemente en el tiempo. La memoria “no consiste sólo en el relato de lo que sucedió” (62), sino que más bien en ella persevera la “intensidad subjetiva del acontecimiento” (63). Esto es lo que da cuenta de ese fuera del lenguaje, que no es, en ningún caso algo en sí mismo inenarrable, como sostiene Sergio, porque lo que se localiza fuera del lenguaje no es el acontecimiento que se narra, “sino el lugar de enunciación del sujeto” (63), la escala común de la existencia, la experiencia del “testigo involuntario de una totalidad estallada” (263).
De esta manera, lo esencialmente extraño es ese tiempo fuera del tiempo infiltrado por la escritura, su coeficiente de viscosidad, expectante sin expectativa, en espera en la desesperación, sin necesidad de conocimiento ni absolución. Su carácter incoincidente con el tiempo y el espacio, que habilita la crisis de la palabra entrando en su propia crisis. Lo que no puede simplemente extinguirse actúa contra la periodización historiográfica porque el lenguaje, irresoluto, imanta desde abajo los agujeros de la historia.
Sostiene Rojas, leyendo a Bolaño, que el espacio literario es “lo que empuja al sujeto hacia el lenguaje (…), [no con] el propósito de comunicar algo, sino de franquear los límites de una pre-reflexiva cotidianeidad, no siendo la finalidad última de la escritura encontrar una explicación, sino acceder a la imposibilidad de toda explicación” (284). El lenguaje, su viscosidad, por tanto, su extrañeza y extrañamiento, se interpone entre las cosas y el conocimiento. Las palabras son los fulcros en la página que quiere sellar ese pasado que no cabe en la historia y de una historia que no cabe en el lenguaje. El pasado, que no termina de pasar, no tiene una dirección única. El lenguaje mucho menos. Nos preguntamos con Sergio Rojas, ¿cómo se vive en la “desesperada búsqueda de un futuro que no es posible imaginar sino como un tiempo post”? (29) Después del fin, “el ya no de lo que fue y el aún no de lo que puede venir” (29) configuran ese presente que se hunde en el pasado. Y ¿cómo habitar un tiempo que se hunde en el pasado?, ¿qué hacer con las grietas interiores que no se tocan con el lenguaje de ese tiempo? La medida humana de lo tremendo es el marco de encuadre desbordado del ojo anónimo, común y corriente, que relata para el olvido y habita la catástrofe que se vuelve cotidiana.
Pienso que no hay un vocablo preciso para hablar ni para recordar. Las palabras se desarman ante el cúmulo de acontecimientos en que intentamos pensar, mientras una ráfaga mutila los cuerpos y las imágenes flotan en el presente desde una facticidad pretérita; sin embargo, los detalles, la piedad por ellos, es lo que habría que retener. Su sentido en curso, cuyo arribo es su propio decurso en un hacia contenido en ese desde dónde del que habla este libro para sentirnos vivos, y, pese a la desmesurada desolación, tener una historia que contar, en que el después es la posibilidad, tropezando, incluso, de darle lugar a la palabra cuando se impone el silencio.
Este texto fue leído en el auditorio Salvador Allende de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano el jueves 2 de agosto de 2024, en la presentación del libro El pasado no cabe en la historia (2024), de Sergio Rojas, publicado por Palinodia.











