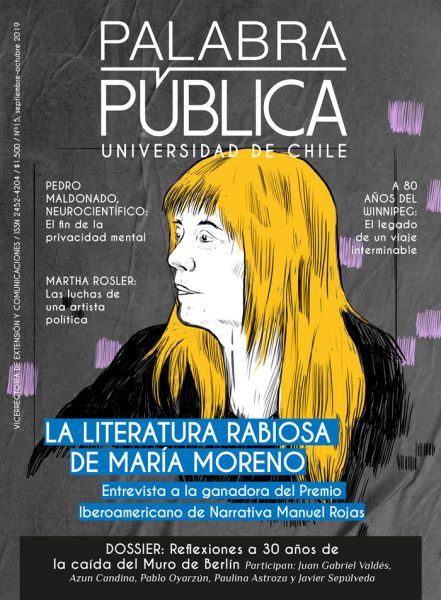A mí lo que me sorprende es que estemos acostumbradas a una crítica famélica, dulzona, fútil y que un disenso genere tanta conmoción. Y me incomoda pensar que es porque somos mujeres: una crítica de una mujer a libros de otras mujeres y a lo que las mujeres estamos configurando como un espacio cultural.
Por Julieta Marchant
Hace unos diez años tuve mi primer trabajo como editora. Y una reunión informal con mi jefe que, café mediante, tiraba nombres de autores mientras yo anotaba los que intuía que me podía conseguir para engrosar el catálogo editorial. En un punto hizo un silencio y dijo «poetas mujeres no, porque la poesía de mujeres en Chile no existe» y pasó a explicarme los dos o tres casos de mujeres que sí había publicado y por qué (motivos que, en ese momento, me parecieron extraliterarios). Hizo hincapié incluso en las fotos: era complejo elegir fotos «estéticas» de poetas mujeres, cosa necesaria para «hacer atractivo el libro». Llevo diez años pensando en esa escena: en que yo no dije nada, en que bajé la cabeza para mirar mi libreta, en que en ella había solo nombres de mujeres (que es lo que yo había elegido de su nómina de autores), en que yo era poeta (y me estaba enterando de que no existía). Me persigue esa escena y mi mutismo y mi manera indirecta de responder: publicando a mujeres en los catálogos que he armado de manera independiente, nombrando a otras poetas, estudiándolas y leyéndolas desde lo que abren en la literatura y en el pensamiento.
No quisiera responderle a Lorena Amaro a quien le respondió Lina Meruane a quien le respondió nuevamente Lorena Amaro a quien le respondió Nona Fernández a quien le respondió Claudia Apablaza y a quien ojalá le respondan todas las escritoras a quienes se nos abrió un asunto, dada la cadena de textos urgentes que han aparecido estos días. Solo me obsesionan un par de preguntas, que socialicé en un taller de escritura de mujeres hoy para darle escucha a las opiniones de otras e intentar ver el ingreso posible desde el cual puede hacerse camino una poeta. No me desmarco del problema, pero quisiera tomar una hebra.
Hay muchos asuntos que acá están entrecruzados: cómo hacer comunidad, cuáles son sus protocolos, si acaso la comunidad de mujeres la conformamos «todas», cómo hacer crítica, cuál es la distancia entre lo público y lo privado. Una de las objeciones que se le hace a la crítica de Amaro es que se trata de amedrentamiento, que tiene un lugar de poder (la academia) desde el cual desmiembra obras y que deviene matonaje. Que descontextualiza las obras (porque cita solo un par de pasajes, para afirmar su tesis) y que, finalmente, estamos cayendo en la lógica masculina: patriarcal, de la competencia, de la destrucción de la otra para posicionarse. Entiendo que una crítica como la de Amaro puede generar indigestiones y lo sé bien, puesto que mi primer libro fue destruido por, probablemente, la única crítica que le hicieron (ya saben, las poetas chilenas no existimos) y yo callé, porque era lo que había que hacer: seguir escribiendo en la retaguardia –acá cito a Elvira Hernández–, acallar la cháchara, y lo cierto es que esa crítica no me mató y mi «obra» no terminó en esa crítica, como el trabajo de ese crítico no terminó en mi libro: diez años después surgió la idea de reeditar ese mismo título y mi primera idea fue que lo presentara el mismo sujeto que lo destruyó. Me dijo en ese momento que pocas cosas lo sorprenden y que esta era una de ellas. A mí lo que me sorprende es que estemos acostumbradas a una crítica famélica, dulzona, fútil y que un disenso genere tanta conmoción. Y me incomoda pensar que es porque somos mujeres: una crítica de una mujer a libros de otras mujeres y a lo que las mujeres estamos configurando como un espacio cultural. Reafirmar la delicadeza que históricamente se nos ha asignado.
«Todas las escritoras somos todas las escritoras», una de las respuestas que se le dio a Amaro en redes sociales, me parece que da en el clavo: existe una visión de sororidad esencialista e irreflexiva, una especie de comunidad espontánea, en la que todas las mujeres en cualquier disciplina contamos por naturaleza y cualquier crítica se vuelve patriarcal. Debemos aprender a discutir y a estar en desacuerdo. Y no, no todas las escritoras somos todas las escritoras, somos seres pensantes para poder elegir una comunidad, para sumarnos a ella y luego decidir dejarla y formular otra según nuestro tiempo y nuestras circunstancias. Le temo al lugar común y escribo constantemente contra el cliché y esto se está volviendo cliché: hay que cerrar filas contra cualquier crítica, porque la comunidad de mujeres está sobre cualquier asunto, dado que todas las escritoras somos todas las escritoras. Sin embargo, para que todas las escritoras seamos todas las escritoras habría que obviar demasiadas cosas: mi temor es que caigamos en la universalización, buscando «un ser mujer» único allí donde sabemos que hay muchas maneras de ser mujer y muchas maneras de ser feminista (exactamente como lo hicieron los hombres y sabemos qué devino eso: universal: hombre blanco; la universalidad es un modo de sustracción).
Amaro, en sus intervenciones, está separándose de una comunidad: la de la autopromoción, la del eslogan, la del mercado hecha desde lo femenino y apoyada en la visibilización –es decir, en generar un régimen de visibilidad–, allí donde no lee una contundencia literaria. Me parece que el gesto es, en realidad, una forma de correr la cortina de cinismo y dejar aparecer lo que en el campo cultural literario se rumoreaba hace tiempo: la imagen superpuesta a la literatura, la pobreza de obras, el exceso de seducción. Hay una escena reveladora de aquello y que pertenece al primer texto de Amaro: «En una Feria del Libro de Santiago, hace unos años, moderé una mesa sobre el cuento latinoamericano, en que participaban una escritora mexicana, otra colombiana y una chilena. Les pregunté cuáles eran sus herencias y genealogías de mujeres cuentistas. Solo la chilena señaló que ella “no leía mucho”, sin manifestar interés por la pregunta que las otras dos contestaron detalladamente». Lo que apunta Amaro es una pobreza en nuestra disciplina, una pobreza de biblioteca, de pensamiento, de reflexión. Debido a que sé quién es la cuentista y espero un pacto de confianza –dado que llegaron hasta este punto del texto–, entiendo que la susodicha pobló suficientes portadas como para empezar a preguntarse qué estamos haciendo, por qué somos escritoras y qué de la literatura nos convoca –si lo que nos convoca no es la biblioteca, la lectura y los libros, ¿entonces qué?.
Mi temor es que caigamos en la universalización, buscando «un ser mujer» único allí donde sabemos que hay muchas maneras de ser mujer y muchas maneras de ser feminista.
Lo que intenta muy dispersamente el texto de Claudia Apablaza –según mi manera de leer– es la relación entre simbólico y semiótico, que a Chile nos llegó gracias a la lectura que hizo Nelly Richard de Julia Kristeva: «La escritura pone en movimiento el cruce interdialéctico de varias fuerzas de subjetivación. Al menos dos de ellas se responden una a otra: la semiótico-pulsional (femenina) que siempre desborda la finitud de la palabra con su energía transverbal, y la racionalizante-conceptualizante [simbólica] (masculina) que simboliza la institución del signo y preserva el límite sociocomunicativo. Ambas fuerzas coactúan en cada proceso de subjetivación creativa: es el predominio de una fuerza sobre otra la que polariza que la escritura sea en términos masculinos (cuando se impone la norma estabilizante), sea en términos femeninos (cuando prevalece el vértigo desestructurador)». Pero hay algo fundamental que presiento que no aparece en el texto de Claudia: la invitación de Kristeva es convocar a las mujeres, porque conocemos el mundo simbólico (de significados estables y normativos) y que, justamente debido a que llegamos a ese mundo amoblado por lo masculino, sabemos de las estrategias, podemos verlas desde afuera e ingresar –a contrapelo– lo semiótico (lo pulsional, lo heterogéneo y lo que excede el sentido). Sin embargo, no se trata de construir un universo a pura pulsión, sino que se trata de un mecanismo compositivo diferente: habilitar lo que «desafía al conocimiento (…), no renunciar a la razón teórica, sino obligarla a acrecentar su fuerza dándole un objeto que exceda sus límites», escribe Kristeva. Estos objetos que damos son nuestras obras, su capacidad de vincularse críticamente con el lenguaje, con la sintaxis, la política a nivel de la frase (como dirá Tabarovsky). Lo que puntualiza Amaro es, en el fondo, que esas obras no tienen una fuerza crítica y que, en esa medida, están en falta con su propia disciplina.
Quizá el problema es que el hilo reflexivo comenzó en la vida (el campo cultural) y terminó en la obra (las citas de las obras) y que, en ese cruce, hubo un problema metodológico que se tomó a la ligera, como ocurre en cualquier texto urgente. Pero no olvidemos que Amaro está respondiendo, a su vez, a una respuesta (la interpelación de Meruane implicaba que se fijara en las obras). ¿Qué le estamos pidiendo a la crítica? ¿Delicadeza? ¿Que elija solo textos que le parezcan respetables y que calle ahí donde se le pregunta por textos que le parecen desafortunados? ¿Por qué? ¿Porque somos mujeres y esa es la primera y única comunidad a la que debemos responder?
El conocimiento históricamente se ha movilizado desde disensos. No existe otra alternativa: si estamos todas de acuerdo, el pensamiento se estanca. Pero también se estanca ahí donde decimos que la sororidad es lo primero y que la compañera de al lado no se toca. Les pregunto muy en serio: ¿la manera de incorporarnos a este mundo, donde hemos tenido tan poco derecho a la palabra, es desde un lugar esencialista e irreflexivo? ¿Una escritora, ante la pregunta de sus influencias, puede seguir respondiendo que «no lee mucho»? ¿La manera de irrumpir en nuestro contexto es restarnos del pensamiento y de la generación constante de conocimiento? No me vengan con que la teoría viene de la academia y que la academia está muerta. Qué clase de respuesta es esa.
El año pasado, en una conversación con Gilda Luongo, Raquel Olea y Nadia Prado sobre feminismo, nos enfrentábamos a la pregunta ¿hay que recuperar la academia, revincularla al pensamiento, o dejar que detone? Mi primera respuesta es que la dejemos estallar, cosa en la que Luongo, si recuerdo bien, estaba de acuerdo conmigo. Lo curioso es que era un conversatorio en la Finis Terrae, que quienes nos oían eran alumnas de esa universidad y que las cuatro hemos estado vinculadas a la academia. Espero que eso no me imposibilite de opinar: si algo sugiere la tesis de Kristeva –y, con ella, la de Richard– es un sujeto en proceso, heterogéneo y múltiple, capaz de una cierta plasticidad para conducir la escritura –o el pensamiento o, mejor aún, ese lugar donde el pensamiento se interrumpe y es erosionado. Quisiera pensar que la invitación de Amaro es a interrumpir el pensamiento de lo sororo desde el afecto puro, ahí donde quedó estancado en el todas las escritoras somos todas las escritoras. Nuestro oficio demanda algo: técnica, crítica, una vinculación particular con la lengua, un grosor de lecturas, un conocimiento de nuestra disciplina. Restarnos de eso significa, de alguna manera, seguir marginándonos y afianzar el lugar en el cual nos ha depositado lo masculino.