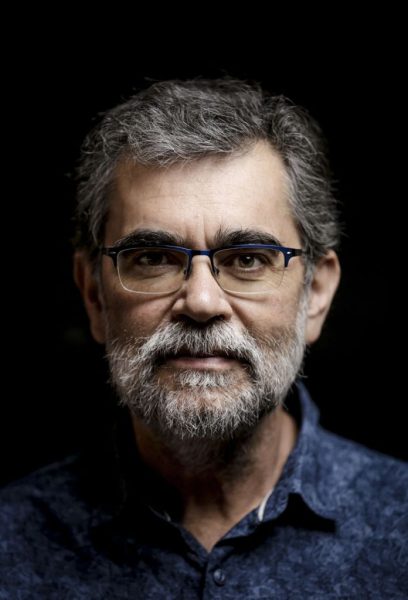Por Juan Gabriel Valdés
Son ya miles las páginas que aventuran predicciones sobre el tipo de mundo que vendrá tras la pandemia y, hasta el momento, parafraseando a un pensador italiano, el pesimismo de la razón parece imponerse sobre el optimismo de la voluntad. Hay un mundo de intelectuales y economistas que advierte que la pobreza aumentará y con ella el hambre y la miseria; que crecerán las migraciones y el conflicto racial en sociedades cada vez más nacionalistas; que se reforzarán las tendencias autoritarias en gobiernos dotados de tecnologías invasivas que acabarán por destruir toda semblanza de democracia liberal. Noah Harare habla del surgimiento de regímenes caracterizados por la “vigilancia totalitaria” y declara que estos ya existen. Incluso en áreas del mundo donde los regímenes extremos no son probables, como en Europa Occidental, son muchos los que piensan que el ser humano aprende poco de la historia. El historiador británico Keith Lowe dice de la postpandemia: “contaremos los muertos y lamentaremos la devastación de nuestras economías. Pero entonces volveremos a la austeridad, la desigualdad de riqueza y el infinito resentimiento hacia nuestros vecinos. Como siempre”.

Hay, por otro lado, visiones progresistas que perciben –como lo hace, por ejemplo, el socialista inglés Will Hutton– “que agoniza una cierta globalización desregulada y de libre mercado, con su propensión a las crisis y a las pandemias. Pero que está naciendo otra forma que reconoce la interdependencia y la primacía de la acción colectiva de base empírica”. Y la columnista Michelle Goldberg afirma en The New York Times que “tras el Coronavirus, ideas progresistas que hasta ahora parecían imposibles se transformarán en deseables”. Žižek, por su parte, bien sorprendentemente, no hace predicciones, pero llama a no quedarse en la reflexión inmediata de la superación de la pandemia e “ir más allá y pensar qué forma de organización social sustituirá al Nuevo Orden Mundial liberal-capitalista”. El mundo de la postpandemia tiene entonces luz.
Optar por el optimismo es por estos días una necesidad psicológica, pero no es este el momento para olvidar algunas lecciones elementales de la historia. Una principal es que, si bien todas las crisis generan cambios, estos sólo se orientan en un sentido de más democracia, libertad y progresismo cuando hay voluntad y organización política para respaldarlos. Es probable que en el mundo postpandemia exista un arco con un extremo autoritario y nacionalista y otro solidario y global, pero nada nos dice aún hacia qué lado se inclinará la historia. Lo único seguro es que para que se oriente hacia una sociedad más humana y democrática se requieren uno o varios grupos políticos organizados, dotados de un proyecto político y de la voluntad de convocar a la sociedad tras objetivos de bien común. Tan ilusoria es la idea del desmoronamiento espontáneo del capitalismo como la creencia de que el sufrimiento colectivo desvanece el afán de lucro de los que ven la vida como un negocio. El sociólogo francés Michel Wieviorka tiene razón cuando dice que “la epidemia es también una fuente de actividades ciudadanas o asociativas renovadas, de solidaridad, a la escala de un inmueble, de un barrio o de una ciudad, o a un nivel mucho más amplio”, pero ellas no derivan necesariamente en un proyecto en el que la sociedad se torna democrática, igualitaria y participativa. Para lograrlo se requiere de un poder político tras el cambio social.
Nada muy diferente puede ocurrir en el sistema internacional. Richard Haass ha argumentado convincentemente que el mundo que seguirá a la pandemia no será demasiado distinto del que lo precedió; que el Covid-19 no va tanto a cambiar la dirección básica de los acontecimientos como a acelerarlos. Es decir, que va a reforzar las caracteristicas de la geopolítica actual. De esta manera, los fenómenos que vemos actualmente, como la descomposición del liderato norteamericano, la competencia cada vez más agresiva con China y el debilitamiento de la cooperación internacional, incluyendo por cierto el de las organizaciones internacionales, mostrarían una tendencia a acelerarse. Pero acelerarse y profundizarse, puede también significar conflictuarse, y por lo tanto los riesgos de un caos internacional son reales.
“Optar por el optimismo es por estos días una necesidad psicológica, pero no es este el momento para olvidar algunas lecciones elementales de la historia. Una principal es que, si bien todas las crisis generan cambios, estos sólo se orientan en un sentido de más democracia, libertad y progresismo cuando hay voluntad y organización política para respaldarlos”.
El primer elemento ya estaba presente desde hace años: el liderato norteamericano está en retirada. El punto de inicio fue la guerra de Irak y la violación abierta de la Carta de las Naciones Unidas. Luego, el intento de recuperación de Barack Obama fue breve e insuficiente. Su impulso a una política multilateral con el Acuerdo de París y la negociación nuclear con Irán fue destruido en un par de años por la política de tierra arrasada de Donald Trump. La política exterior de Estados Unidos entró en una total confusión. Tal como dice el ex primer ministro de Australia Kevin Rudd, “hoy ya sabemos lo que ‘America First’ quiere decir en términos prácticos: ante una genuina crisis global, no busque ayuda de los Estados Unidos, porque ellos ni siquiera pueden cuidarse a sí mismos”.
Al mismo tiempo, la presencia internacional de China sigue avanzando. Su política comercial y de inversiones se extiende por el mundo y de manera muy notoria en América Latina. Un acuerdo reciente con Irán la introduce en el Medio Oriente, el terreno de mayor presencia internacional de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. La posibilidad de un conflicto mayor con Estados Unidos existe, pero la pandemia lo hace menos inmediato de lo que parece: ambos países salen debilitados de la peste. El prestigio de China ha sido dañado y el conflicto en Hong Kong no contribuye a repararlo. Tanto Estados Unidos como China parecen obligados a volcarse al interior de sus sociedades. Ninguno de los dos es capaz de imponer un orden global.
El sistema de Naciones Unidas, organizado hace setenta años, se encuentra paralizado porque la contienda entre Estados Unidos y China no lo deja funcionar. Peor aún, sus organismos, como la Organización Mundial de Comercio o la Organización Mundial de la Salud, son espacios de disputa y rivalidad. No hay un árbitro que regule disputas, el derecho internacional se ha desvanecido.
La situación bien podría describirse como la Guerra Gris. Es una nebulosa de conflictos marcada por una competencia entre dos grandes potencias volcadas primero hacia su interior, pero luego a una competencia comercial y tecnológica global que bordea el conflicto, pero no llega a él, y que no incorpora aliados, sino socios, porque no es ideológica.
La única ideología que puede imponerse en este mundo gobernado por la necesidad de combatir pandemias y catástrofes ecológicas es la de la interdependencia. Pero esa no es una ideología de grandes potencias, sino es más bien de países pequeños e intermedios seriamente amenazados por la crisis económica y sanitaria, sociedades involucradas en una lucha por la supervivencia. Es desde ahí de donde pueden surgir dinámicas virtuosas que reproduzcan internacionalmente la voluntad política de organizar la supervivencia, de dotarla de reglas comunes y hacerla democrática. Son dinámicas que no se basan en un orden global jerárquico, sino en un conjunto de órdenes diversos, con países capaces de cooperar para combatir las epidemias y sus consecuencias económicas y sociales, de defender en su interior y colectivamente los derechos humanos y las democracias, de manejar el cambio climático y regular el ciberespacio, de ayudar a los migrantes y combatir el terrorismo.
Desgraciadamente, América Latina está aún muy lejos de poder generar dinámicas virtuosas. Dividida ideológicamente, despojada de toda voluntad colectiva por élites que se preparan sólo para sostener las graves crisis internas que vivirán sus sociedades como consecuencia de la pandemia, la región parece entrar en un mundo de sálvese quien pueda. El panorama no es halagueño. La región se verá atravesada por el conflicto entre Estados Unidos y China, y Washington, en el curso de retraimiento de su política exterior, tenderá como tantas veces en su historia a ver la seguridad hemisférica como propia. No será fácil sostener un no alineamiento activo sin iniciativas que vinculen la región primero entre sí y luego la inserten en sistemas variables de interdependencia.
Pero allí está el pequeño espacio para el optimismo de la voluntad: quizás, a partir de la pandemia, algunos países, algunas élites y algunos procesos democráticos podrían comenzar a tejer la madeja de acuerdos e iniciativas políticas necesarias para salir de la crisis, reforzando una identidad democrática y prosiguiendo una política de integración que reemplace la competencia por la interdependencia.