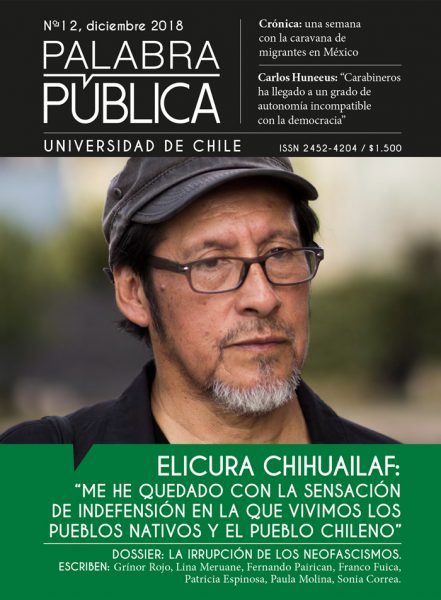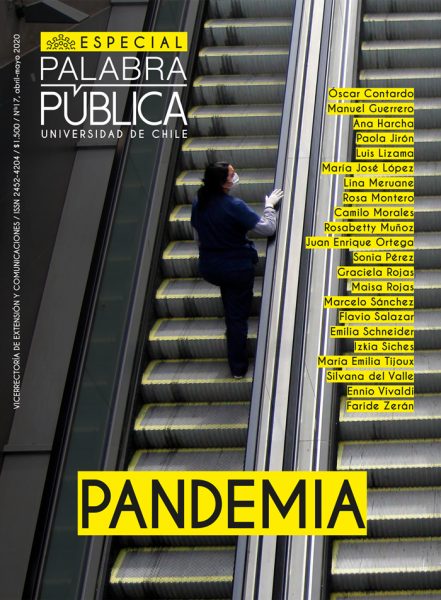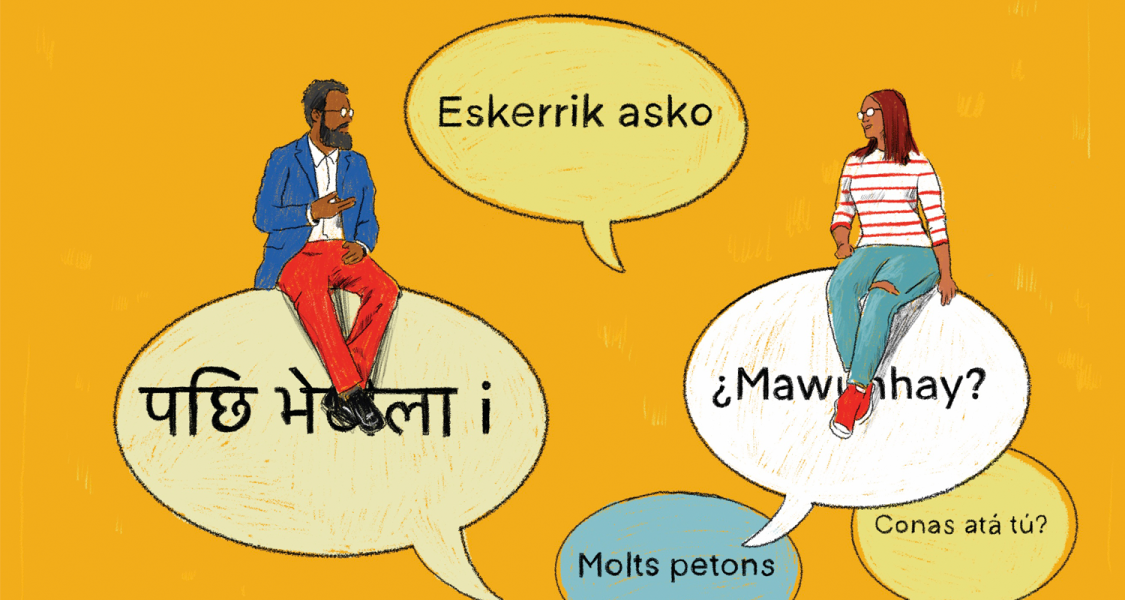Aunque el ocio cumple una función fundamental tanto para los individuos como para las sociedades, en las formas de vida contemporáneas no suele ser percibido como algo beneficioso. Peor aún: se lo asocia con la degradación moral y la improductividad económica.
Por Diego Pérez Pezoa | Imagen principal: Dos hombres contemplando la luna (ca. 1825–30), de Caspar David Friedrich. Crédito: The Metropolitan Museum of Arts, Nueva York.
Cada vez es más recurrente el deseo de desconectarse de nuestras responsabilidades habituales; trabajos, estudios, impuestos y deudas. Incluso las reuniones familiares o las juntas con amigos o amigas han entrado en la agenda de la vida diaria, saturando nuestras energías y tiempos. Las maneras de entretenernos, la actividad deportiva o las expresiones del arte y la cultura no se escapan de la lógica capitalista que programa los modos de desocuparnos y agotarnos. Desconectarse, entonces, de todo aquello que implique la absorción de nuestro tiempo y la administración de la rutina diaria suena utópico, pero es el deseo imperante de los individuos hoy en día. La sensación de no tener tiempo genera efectos psicológicos impredecibles. La depresión, el aumento de la ansiedad y el estilo de vida autodestructivo son síntomas recurrentes ante la imposibilidad de cumplir con las expectativas establecidas por una sociedad que mide nuestros logros a partir del rendimiento y la eficacia.
De esta manera, nuestra existencia se encuentra sometida a diferentes modalidades políticas, estéticas y psicológicas que funcionan como extractores de energía vital, y el modo de vida capitalista es el principal articulador de esto. Nuestros cuerpos, por lo mismo, padecen estas consecuencias ante las exigencias productivas, somatizando todo tipo de reacciones y afecciones. De ahí que sea imperante revindicar el ocio como una experiencia de desconexión absoluta, una que, a su vez, posee una fuerza genealógica insoslayable en el mundo moderno.
El vocablo “ocio” es difícil de ser asimilado como un estado beneficioso para las formas de vidas contemporáneas, ya que está cargado de imágenes y percepciones que lo asocian con una condición de degradación moral y económica para los individuos. El origen del concepto se remonta a la antigüedad griega. Aristóteles fue uno de los primeros en destacar la importancia del ocio como un modo de vida fundamental para los asuntos comunitarios, ya que convivir en sociedad implicaba distinguir entre una existencia dedicada a la paz y la nobleza, y otra orientada a la protección de lo común a través del trabajo y la guerra. Para eso hacía la distinción entre “estar en ocio” (scholé), o estar “sin-ocio” (ascholé). Esta división implicó un reparto de funciones en la comunidad, donde unos cuerpos se dedicaban a la vida contemplativa y otros solo a las actividades laboriosas. Posteriormente, la traslación histórica del ocio a la esfera pública romana adquirió otro significado práctico: la definición de otium, entendida como un modo de vida orientado solo para los optimus, los agentes políticos que tenían como actividad y función diaria abocarse a los asuntos públicos, mientras que el resto hacía funcionar la cultura y la economía a través del neg-otium (o “neg-ocio”). En épocas escolásticas, el ocio (scholé) tomó un rol fundamental para la espiritualidad cristiana. La palabra scholé derivó al castellano “escuela”, lo que quiere decir que en el corazón de todo aquello que llamamos “escolar” hay una necesidad por los momentos de ocio, ya que todo proceso de formación escolar necesita de aquello que Santo Tomás llamaba la vita contemplativa. Sin embargo, con la consolidación de las ciencias como explicación del mundo, la modernidad trajo consigo un progresivo deterioro de la contemplación y de su vínculo con la felicidad y el conocimiento. El imperio del trabajo —con sus aceleraciones, transformaciones espaciales inevitables y la exigencia de utilizar la razón y el pensamiento de manera instrumental y eficiente— terminó por desvalorizar, bajo la nueva lógica industrial, el tiempo libre de los individuos. Así, el ocio se tradujo en un estado onanista burgués y privilegiado, aniquilando las virtudes de la pereza y el cuidado de sí mismo que Paul Lafargue (1842-1911) —el yerno de Karl Marx— tanto reclamaba para la vida del proletariado en el siglo XIX, en pleno proceso de industrialización.
Hoy en día experimentamos los embates civilizatorios de una sociedad que ha perdido la memoria acerca de la importancia del ocio. Para el pensador alemán Josef Pieper (1904-1997), esta reside en la capacidad de los individuos para ejercer un tiempo libre orientado a la creación de presentes autónomos, en lugar de dejarse arrastrar por un orden laboral que borra el ahora e impone futuros productivos. La organización de la existencia —que solo adquiriría validez dentro de los parámetros de eficacia profesional, laboral y académica— no permite visualizar las dimensiones lúdicas, eróticas, creativas y terapéuticas de los tiempos libres no-capitalistas. El ritmo acelerado de estos tiempos no facilita las experiencias de la demora, la quietud y la contemplación, lo que provoca fuertes crisis de estrés en los individuos. Los medios de comunicación, por otra parte, han desarrollado el negocio de la información mediante la generación frenética de imágenes que incitan y estresan a los cuerpos de una sociedad. Al consumo desenfrenado de imágenes televisivas se suma el incandescente mundo de las redes sociales, la vida digitalizada y la razón algorítmica, donde la hiperconexión de la existencia se somete al ritmo calculado del “me gusta”. Pasar horas mirando pantallas de celulares implica perder el tiempo en dispositivos creados para generar ansiedad y mantenerse conectado al servidor de una aplicación. Esto explica, en gran parte, el creciente número de afectados y afectadas que solicitan citas médicas psiquiátricas en busca de un esquema farmacológico que ayude a sostener la productividad y una salud mental estable.
La ausencia de ocio no solo afecta a quienes se encuentran en una etapa plenamente productiva, sino también a quienes atraviesan la vejez. La soledad y abandono que experimentan los ancianos y ancianas en Chile es preocupante. La etapa del retiro se encuentra condicionada por la precariedad que ha provocado un sistema de pensiones injusto, y que precisamente desprecia el tiempo final de la vida.
Recuperar el ocio no solo implicaría recrear la vida humana desde una dimensión cultural que distendería las relaciones sociales productivas, sino que también provocaría una resignificación de nuestra existencia. Esto permitiría vivir una experiencia del tiempo ajena a la lógica del dinero, el crédito y el ahorro, y, de paso, haría colapsar tanto el modelo que subordina el deseo a las mercancías y a las acciones utilitarias como el horizonte de una vejez cargada de desesperanza.