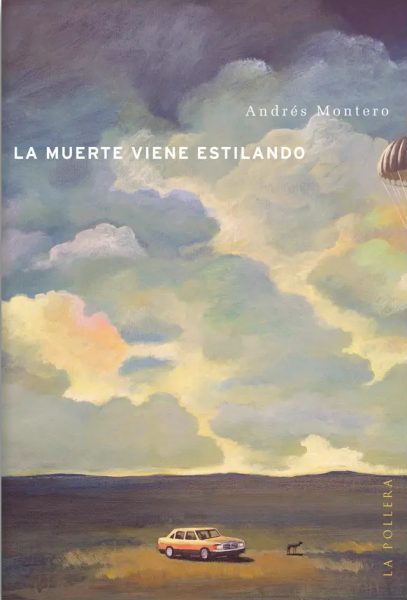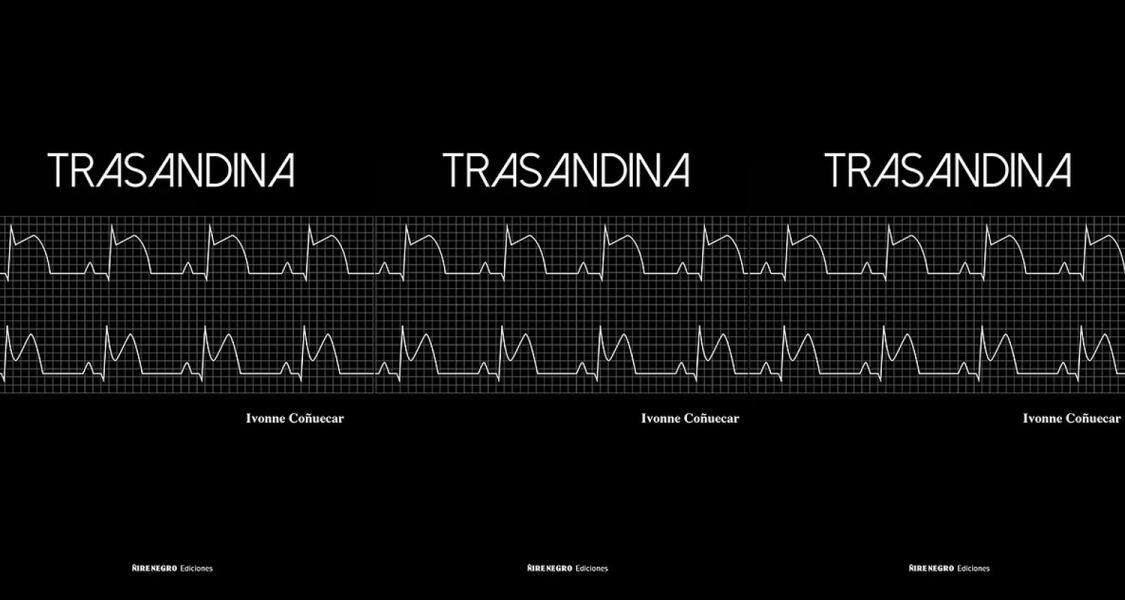Por Federico Galende | Fotografía: Felipe Poga
Si la memoria no me falla, es en Filosofía del presente que Alain Badiou da el ejemplo del matemático Arquímedes, un griego de Sicilia que, tras la invasión de los romanos, dibujaba tranquilamente una figura geométrica sobre la arena cuando un soldado se le apareció de la nada para decirle que el general Marcellus quería verlo. Arquímedes no le respondió, siguió concentrado en su tarea y el soldado volvió a repetirle el mensaje dos o tres veces. Finalmente, Arquímedes levantó la mirada, le dijo al soldado que le permitiera seguir con su demostración y recibió a cambio un sablazo en la cabeza que hizo que se desplomara muerto sobre la arena y borrara con su cuerpo la figura geométrica en la que trabajaba. Sabemos hacia dónde apunta Badiou con este ejemplo: entre el poder de los invasores y el acto creativo de un matemático no hay una medida en común, entre otras cosas, porque lo segundo permanece enfrascado en la inmanencia de sus propias reglas. En una situación como ésta, uno debe tomar una decisión: o está con Arquímedes, o está con el soldado invasor.
La situación sirve para ilustrar un poco lo que está sucediendo en Chile: hay quienes a derecha e izquierda están del lado del orden explicador —justifican con timidez la militarización de las calles, le ponen un paño frío al fervor de la gente o se alimentan parasitariamente de la impotencia que siguen atribuyéndole al pueblo—, y hay quienes están con Arquímedes, del lado de ese fugaz acto creativo con que escriben las multitudes un libro sin prólogos ni desenlaces, cerrado sobre sus reglas misteriosas y esbozado en el corazón de la nada. Si en defensa de esto último hay poco que decir, se debe a que las sublevaciones son revoluciones indocumentadas, gestas sombrías sin papeles ni agendas que trazan con el tímido rigor de un Arquímedes un texto que se ramifica a orillas de las lamidas de la historia.

Entonces hay que pensar este tiempo, porque no es que las sublevaciones no hayan existido antes y que, de repente, el ahogo elocuente de la razón moderna o la desaparición de las grandes filosofías de la historia las hayan puesto de moda; existieron siempre, sólo que en calidad de hermanastras pobres de la revolución. Por eso no es fácil comprenderlas del todo ni arriesgar diagnósticos precipitados, pues en realidad habitan en otro tiempo, no en uno que está por llegar o que se marchó dejando en el aire una estela perdurable, sino en un tiempo que se es suficiente a sí mismo y se muestra por esta razón demasiado arisco o sensible a los dictámenes de los académicos o los periplos del profeta que se anticipa trayendo una buena nueva de algún futuro.
Es sin pasado y sin futuro, como el instante del despertar. De ahí quizá la consigna: Chile despertó. Es una consigna bastante rara, que declara para sí misma lo que acaba de suceder haciéndola suceder por el solo hecho de que la declara. Se puede despertar así también, autodeclarándose en un sueño sin afuera que se acaban de abrir los ojos. En efecto, si el despertar del sueño al interior de otro sueño es una mónada sin ventanas, a quien puede importarle que sea verdad. La parte faltante, en caso de que alguien la imagine, no puede esgrimirse porque el universo de conceptos con los que se lo haría está fuera de la realidad o, si se prefiere, destituido de antemano. Se podría decir entonces que no hay nada que decir, pero tampoco esto es posible, pues no tener nada que decir y hacerlo a la vez es la punta de ovillo de toda escritura.
«El despertar es una bocanada que traspasa las orlas de humo, las bocacalles militarizadas, el edicto neoliberal de la vida como capital humano y la administración del estado como una empresa que pasa los números en azul ante la auditoría del FMI o el Banco Mundial».
Una forma que piensa: es el principio del cine, pero es también el principio del pueblo, puesto que el pueblo configura una forma colectiva del pensamiento cuyas vigas no están en el porvenir ni en el pasado. Esto significa a la vez que, sin ser parte del poder instituido por el invasor, no comulgan con las variantes de la práctica instituyente esbozada como un fármaco prometido por el vanguardista sabelotodo. ¿Y entonces qué? Entonces estamos en el terreno anómalo de una potencia inoperante que esquiva el cemento de las ideas para servirse su sensibilidad a sí misma, digamos que en el caldo común en el que se calienta un guiso con despuntes, contagios y roces, en una marmita heterónoma al arsenal de los nombres y las categorías. Un disparo bien rumiado del profesor Carlos Peña, con sus frases pulidas y sus aciertos de picarón atinado, no difiere del que suelta la boca de una metralla. Son balas endemoniadas de las que basta su redondez para que se las deseche. Lo que las deshecha es el instante creativo de la política, formado por una puntuación pensativa que hace que cada quién se extrañe a sí mismo en la hoguera que reanuda una nueva comunidad entre los cuerpos, los textos, las imágenes y las voces.
El instante en cuestión, acentuado en ese desperezado que se declara súbitamente despierto, forma parte de un tiempo nuevo. Aunque valdría la pena insistir: no es nuevo porque esté a punto de suceder o porque se ha escabullido de una cripta rasgada, es nuevo en su duración plena, o acaso en su modo de destituir en la instantaneidad las formas mismas del pensamiento del tiempo. ¿Existirá otra soberanía que no sea ésta? El despertar es una bocanada que traspasa las orlas de humo, las bocacalles militarizadas, el edicto neoliberal de la vida como capital humano y la administración del estado como una empresa que pasa los números en azul ante la auditoría del FMI o el Banco Mundial.
Es lo que no comprendió Piñera cuando dejó escapar la palabra guerra. Pensó que si lo hacía, señalando a un enemigo que tuvo la precaución a la vez de no identificar del todo, daría un mensaje preciso al sistema financiero internacional, pero el interlocutor no existía y lo único que consiguió fue encender la misma mecha con la que los cosacos, un siglo atrás, habían hecho arder las escalinatas de Odesa, después de que en un legendario acorazado los marinos protestaran por la carne podrida. A pesar de que se le dio a aquel pathos inmemorial de “bocas abiertas, ojos desorbitados y cuerpos extáticos”, la forma de un emblema de pensamiento en imágenes que puso a correr la revolución tratando la fenomenología del espíritu por medio del mundo encantado de las figuras en movimiento, lo que recordamos no es la carne podrida sino su aventón, el punto de partida de una sublevación que, como la que está teniendo lugar en Chile, enhebró el aumento de una tarifa en el metro con la palabra guerra para recortar un cuadro social que hace de los medios de transporte un enemigo episódico.
¿Y las cacerolas? ¿Qué hacen esos objetos domésticos parlantes monologando con el metal de su voz en medio de las alamedas que se siguen abriendo? También hay aquí un cuadro histórico resumido, una cita del allendismo por medio de la reunión de materiales que esperaban una última articulación. ¿No habrá una sobrecarga musical y coreográfica tal vez muy literal con la última voz que resonó dignamente en aquel Palacio? Proponerlo es de por sí rebuscado, pero, así y todo, las cacerolas puntúan rítmicamente la invención instantánea de una soberanía. No es una “soberanía en suspenso”, sino al revés: es el suspenso mismo el que, no respondiendo a la impotencia de las teorías biopolíticas ni a la musculosa prometeica de las vanguardias utópicas, cobra la forma etérea de la soberanía.
«Es el instante de la política. No se puede saber cómo sigue la historia —jamás un pueblo lo sabe—, pero se puede ser feliz teniendo por ahora la sensación de que de esta historia formamos parte, la vivimos y la estamos protagonizando».
El suspenso como soberanía es el guion incompleto de un mito que no se inscribe en la historia como curso, sino que se ensancha en el espacio. Ondulaciones, relieves, chispazos que emergen borrando sus motivos, soles momentáneos y refulgentes en el cielo anónimo de lo humano que desfiguran la historia imponiéndole un ralentí barroco o una velocidad retardada. Es más lenta que la televisión, que muestra las hogueras donde se queman las grandes ideas y se incendia el patrimonio letrado de la república con demasiada celeridad, en circunstancias en las que esta misma celeridad es desdeñada por un pensamiento instantáneo y colectivo que se toma el tiempo para sí mismo. No es que los medios censuren; sobrevuelan con una densidad técnica que ha dejado fuera de la política las causas de un momento tensado entre el festín y la desolación.
Aparece entonces esta excepción, acompañada de su imprevisible instantaneidad creativa, y mientras el gobierno exhibe su caudal voraz y fascista, apresurándose a tacharlo todo de vandalismo para ocupar un arsenal en desuso y volver a poner las metrallas sobre cabezas arrebatadas a la multitud, la gente sigue creciendo en las calles. A la mañana siguiente se dirá que hubo desmanes en el segundo o el tercer círculo de un distrito definido verticalmente, pero la multitud no es una unidad: sale a la calle desde diferentes rincones para dejar atrás la ideología del infortunio como una responsabilidad personal y llega a las plazas a elaborar un libro en proceso, escrito en un registro que arruina la repetida puntuación del poder. Chile no está muerto. Y esto lo sabemos más hoy que ayer, gracias a un pueblo que lo recrea y lo elabora, con las estrofas de un cántico que conmueve y al que aporta su consabido sinfín de variaciones. Es el instante de la política. No se puede saber cómo sigue la historia —jamás un pueblo lo sabe—, pero se puede ser feliz teniendo por ahora la sensación de que de esta historia formamos parte, la vivimos y la estamos protagonizando.
(*) Este texto fue publicado originalmente en el dossier «Los estados generales de emergencia», del sitio Ficción de la razón.