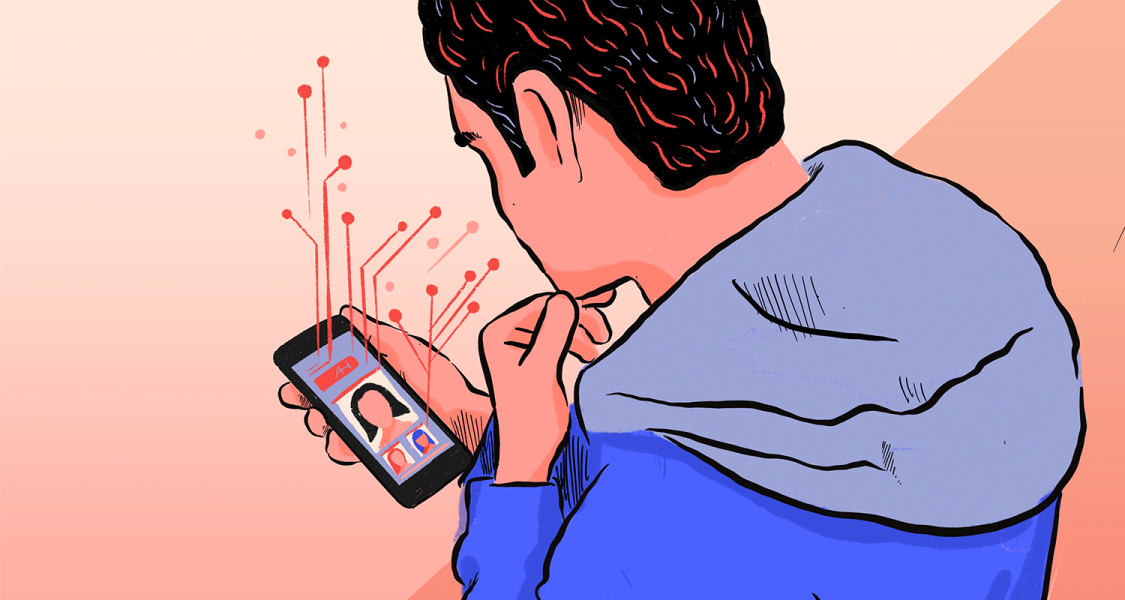Esa especie de rebeldía que solemos otorgarle al ámbito del sentir hace pertinente la pregunta por la posibilidad de su educación. ¿Cómo algo que usualmente caracterizamos como imprevisto y que a duras penas logramos explicar con palabras podría ser enseñado y aprendido?
Por Ana Abramowski | Foto: France Presse Voir
¿De qué manera la desprolijidad del sentir podría conjugarse con el acto educativo, tan necesitado de secuencias y de tiempos pausados? La historia, la sociología y la antropología nos sacan rápido de este atolladero al afirmar, con contundencia, que no es posible concebir a las emociones independientemente de la cultura, de los sentidos compartidos, del lenguaje disponible, de la sociedad y de la época en la que vivimos. Es cierto que la experiencia de sentir es singular e involucra modificaciones corporales —por ejemplo, palpitaciones, sudor, enrojecimiento de las mejillas— y sensaciones inespecíficas como la inquietud, la zozobra o la plenitud. Pero estas sensaciones nunca están solas o sueltas sino siempre mezcladas con significados, valoraciones, expectativas y normas que hemos ido incorporando a lo largo de nuestra historia personal y colectiva. En contra de la perspectiva que sostiene que el sentir se origina en la interioridad de cada individuo, el enfoque socioantropológico plantea que nuestras vivencias emocionales se generan a partir de nuestro contacto e intercambio con el mundo. Desde esta óptica, la cultura estará siempre antecediéndonos, no solo otorgándonos marcos interpretativos, sino colaborando en la producción misma del sentir.
Colocar a la cultura en el centro de esta experiencia nos conduce, de manera directa, a asumir tanto su historicidad y su variabilidad como su educabilidad. Todas las sociedades cuentan con amplios repertorios emocionales y reglas del sentimiento que se van transmitiendo de manera informal e implícita en los intercambios cotidianos, pero también de modo intencional en instituciones como las escuelas. Las maneras de sentir circulan a partir de imperativos expresos —tales como “no debes llorar”, “esto tiene que ponerte feliz”, “no sientas timidez”—, pero también de comportamientos y acciones. Se enseña y se aprende a sentir a partir de enunciados, imágenes, prácticas, rutinas e interacciones que involucran tanto al cuerpo como al discurso. Desde ya, es importante no perder de vista el carácter dinámico y no uniforme de los repertorios emocionales y de las reglas del sentimiento, así como su distribución estratificada y desigual en función de la clase social, la edad y el género, entre otras variables. En otras palabras, en una misma sociedad, no todas las personas accederán a idénticas maneras de sentir.
Sé que el argumento que estoy presentando, que podríamos llamar culturalista y educacionista, corre el riesgo de leerse en una clave demasiado lineal, estática y determinista. ¿Cómo se explica, desde esta perspectiva, el sentir confuso y desordenado? ¿Acaso solo sentimos aquello que otras personas nos han dicho que deberíamos sentir? ¿Cómo es posible “sentir diferente”? Podemos ensayar algunas breves respuestas a estas objeciones sin salir de los contornos de este enfoque. Por un lado, al enfatizar que la cultura no es un paquete homogéneo, prolijo y pleno de certezas, sino un terreno de litigio, atravesado por fricciones, contradicciones y puntos de vista divergentes. El desorden, la incomprensión y el desacuerdo no se ubican por afuera de aquello que entendemos por cultura. Por otro lado, si bien la educación tiene un papel central en la reproducción y el mantenimiento de las maneras de sentir de una sociedad, no tenemos por qué entenderla como sinónimo de encauzamiento y encorsetamiento de la vida emocional. La educación contempla tanto las tentativas de transmitir la cultura como lo que los sujetos hacen con lo recibido. Y al ser una acción que tracciona tanto hacia la conservación como al cambio, puede incidir también en la emergencia de maneras de sentir diferentes. Por último, asumir que es posible enseñar y aprender a sentir tal vez genere cierto desencanto, porque sacude el halo de magia y misterio que suele cubrir al ámbito de los sentimientos. Pero el carácter educable de las emociones no las convierte en objetos transparentes, predecibles o mecánicos, ni barre con las ambigüedades inherentes al sentir.
La historia, la sociología y la antropología son, tal vez, las mejores aliadas a la hora de discutir los problemas que derivan de la explicación naturalista de la vida emocional, aquella que sostiene que el sentir brota de nuestra interioridad más profunda y se expresa hacia afuera, revelando lo que auténtica y definitivamente somos. Debatir esta perspectiva resulta necesario cada vez que nos topamos con justificaciones asentadas en el supuestamente inevitable e inapelable sentir individual, o cuando se pretenden imponer ciertas maneras de concebir los sentimientos a partir de argumentos ligados a lo esencial e inmutable.
Hoy, en el marco de una amplia aceptación de la educabilidad del sentir, los ejes del debate parecen haberse desplazado. Vivimos una época plagada de influencers, coaches y gurúes que, por distintas vías —podcast, charlas motivacionales, redes sociales, programas de radio, televisión, libros y revistas— brindan consejos para intervenir en la vida emocional. La idea que buscan transmitir es que el éxito en el trabajo, en el desempeño escolar, con las amistades, la familia, la pareja y la salud dependerán de la posibilidad de optimizar lo que sentimos, aprendiendo a evaluarlo, manejarlo y expresarlo. La llamada inteligencia emocional y su versión escolar, la educación emocional, son manifestaciones de este fenómeno. En paralelo, sin ponderar la vida exitosa y sin dotar a las emociones de un carácter instrumental, perspectivas ligadas al feminismo y a pedagogías críticas también hacen foco en el carácter dinámico y cambiante de la vida emocional, enfatizando en la deconstrucción de modelos cristalizados y priorizando maneras de sentir otrora marginales.
Como señalé al inicio, se enseña y se aprende a sentir en el marco de valoraciones, expectativas y reglas vigentes en una época determinada, pero que no son unívocas, ni estáticas, ni están exentas de impugnaciones. Asimismo, se enseña y se aprende a sentir sin que ello evite el desorden, la confusión o la posibilidad de sentir diferente. En tiempos de tiranías e imperativos emocionales, vale recordar estas premisas.