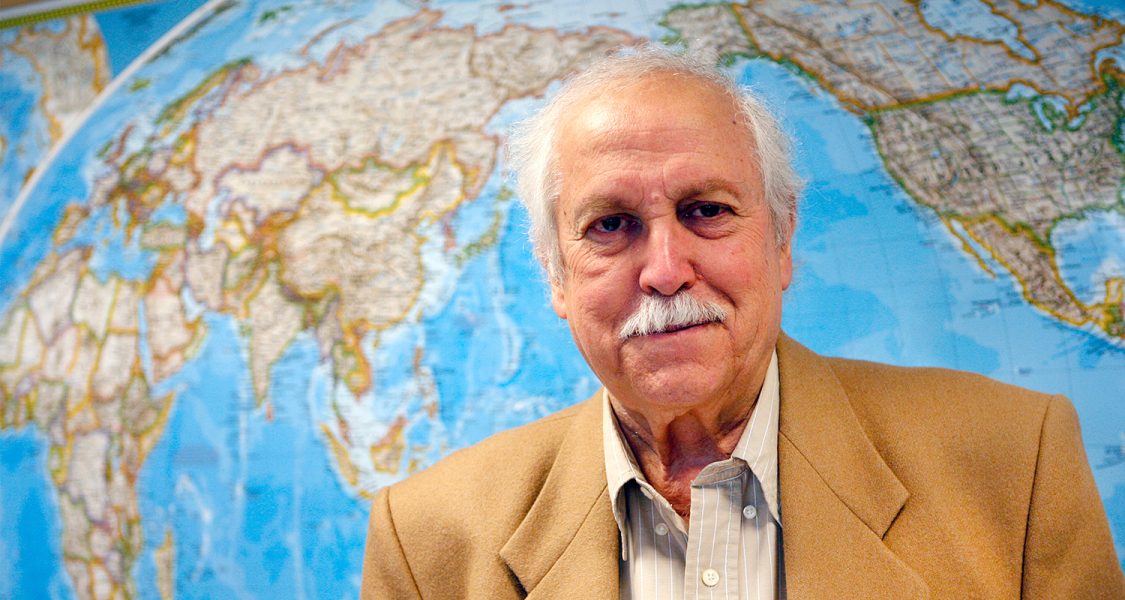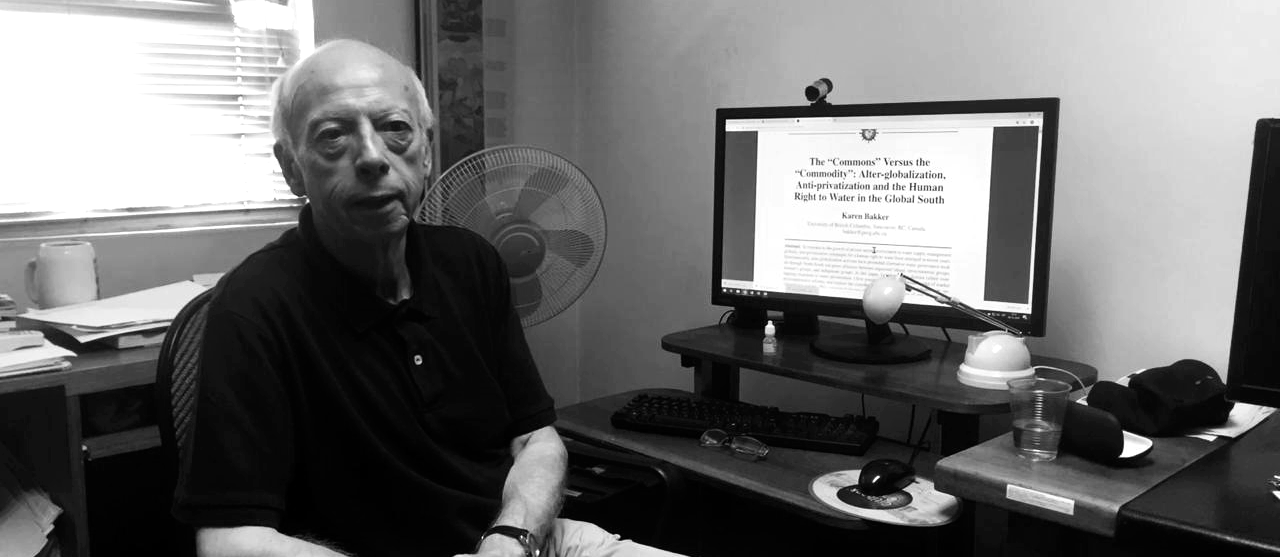“En la medida en que el movimiento mapuche articuló su demanda por autodeterminación en su crítica a la desposesión del neoliberalismo, en las tierras ocupadas por los colonos criollos se despertó la xenofobia adormecida por los 17 años de dictadura militar. Su explosión durante la Unidad Popular fue una tormenta que disfrazó su anti mapuchismo en su lucha anti comunista a raíz de la Reforma Agraria que azotó Cautín en 1971.”
Por Fernando Pairicán
Los sujetos sociales que han percibido con mayor intensidad el impacto de la globalización económica son, posiblemente, los que menos se han beneficiado de ella. A partir de 1997, parte de la antigua matriz económica de extractivismo de materias primas en Chile comenzó su declive, sus símbolos fueron las minas de carbón en Lota y Curanilahue. Ambos yacimientos estaban ubicados en la histórica línea del río Biobío que separó “legalmente” a ambos mundos, resultado del Parlamento de Tapihue de 1825. Esta fue una de las variables del proceso que concluyó con la ocupación, que tuvo su antecedente en la creación de la Provincia de Arauco de 1852. Para mediados de la década del ‘90 esa antigua matriz tuvo su reemplazo en las tierras ubicadas al oriente: las plantaciones forestales.
A fines de los ‘70, la dictadura militar, como parte del proceso de “revolución silenciosa”, vio en las plantaciones el rubro que debía tomar el mismo territorio que había servido durante un siglo de combustión al país. Un nuevo tipo de producto para un nuevo tipo de capitalismo: el neoliberal. La diferencia, aparente, fue la nueva matriz que se caracterizó por ser descentralizada y a su vez focalizada. Por ende, sus resistencias comenzaron a ser locales antes que nacionales. El impacto de la globalización dependió del lugar que habitaron dentro del país. Lo que para Santiago pareció modernización, en el territorio ubicado en el Biobío no fue percibido de esa manera, en especial entre la población mapuche que ese mismo año vio cómo el río tan importante en la historia milenaria comenzó a ser represado a la altura de Ralco. Junto a ello, el declive y caída mundial del trabajo agrícola llevó a un nuevo ciclo de migración campo-ciudad a los mapuche de la región del Biobío y La Araucanía, quienes se transformaron en Mapurbe, como diría David Aniñir.
Junto a este proceso estructural de transición hacia un nuevo tipo de capitalismo, las ideas sobre autodeterminación comenzaron a ser debatidas por el movimiento mapuche en la década e los ‘80. Se anunciaba en esos años, con Ad Mapu como el referente político, lo que ha caracterizado al siglo XXI: el nacionalismo. Este resurgimiento se entrelazó con la caída del comunismo real, dejando al capitalismo como el gran triunfante en el imaginario, ya que no existía un relato de contrapeso. No obstante, ese vacío fue copado por los distintos nacionalismos y etnicidades que idearon un nuevo mundo a partir del pasado precapitalista. En América Latina fueron los movimientos de naciones originarias, con una rapidez extraordinaria, los que dinamizaron la política en los respectivos países sudamericanos, varios en procesos de retornos democráticos luego de décadas de dictaduras militares. Tal vez fue el movimiento katarista en Bolivia el que anunció el tiempo del nacionalismo indígena en el continente al reinterpretar a Fausto Reinaga, propiciando una insurrección armada en 1992 con el objetivo de reconstruir el Tawantinsuyo.
El nacionalismo, como ha dicho acertadamente Benedict Anderson, es una comunidad imaginada y, por ende, la construcción de una identidad nacional es un proceso que llevan adelante sus propios forjadores. En ese punto, el movimiento mapuche ha sido un creador de nacionalismo e identidad que ha logrado avances en dos ejes: ha descendido el racismo y ha posicionado el nacionalismo mapuche como un marco de unidad movimiental. Faltaba, no obstante, un hecho para que ese “despertar” se articulara con las transformaciones estructurales que se forjaron a fines del siglo XX. Dicha coyuntura, que marcó el punto de ruptura en la transición democrática y en la historia mapuche, fue el incendio de los tres camiones de forestal Arauco a fines de noviembre de 1997.
¿Fue una década de despolitización la de los ‘90, como plantean algunos autores? ¿Despolitizó el neoliberalismo? ¿La matriz de consumo consumió a la ciudadanía en la comunidad “imaginada” en Chile? Se generó un nuevo proceso de politización derivada de los cambios del nuevo milenio, a contrapelo del proceso nacional, y la década de los ‘90 fue de una intensa politización. Para la historia mapuche, estos cambios fueron direccionados hacia ese pasado preocupación de La Araucanía que plasmó Elicura Chihuailaf en Recado confidencial a los chilenos en 1999, reforzado desde la arena urbana por José Ancan y Margarita Calfío, los que suscribieron una especie de manifiesto nacional: el retorno al país mapuche. Ellos mismos dieron cuenta de esta utopía por construir: la nación mapuche, el Wallmapu.
En la medida en que el movimiento mapuche articuló su demanda por autodeterminación en su crítica a la desposesión del neoliberalismo, en las tierras ocupadas por los colonos criollos se despertó la xenofobia adormecida por los 17 años de dictadura militar. Su explosión durante la Unidad Popular fue una tormenta que disfrazó su anti mapuchismo en su lucha anti comunista a raíz de la Reforma Agraria que azotó Cautín en 1971. A nuestro juicio, en la medida en que el movimiento mapuche puso en el debate sus deseos de recuperación territorial con el derecho a la autodeterminación y un discurso de carácter nacional, volvió la xenofobia de los conquistadores de las tierras mapuche. Abiertamente, los agricultores de La Araucanía que han forzado a la población mapuche a su éxodo, apropiándose ellos de ese territorio, han basado su discurso anti mapuche en el racismo, xenofobia y en un inicio disfrazado de anti comunismo. ¿Esto es solamente de la ciudadanía no indígena de La Araucanía? Para nada, los episodios de racismo en los estadios de fútbol en Santiago dan cuenta de una tendencia mundial a la xenofobia, no obstante, en La Araucanía tiene ribetes abiertamente políticos que responden a una historia de colonialismo. Lo problemático de esto es que los “intolerados” del siglo XX, al calor del siglo XXI también han creado una matriz de intolerancia, forjando una identidad colectiva en algunas zonas excluyentes como respuesta a la xenofobia criolla. El caso Luchsinger Mackay y las quemas de iglesias son síntomas de puntos de llegada de un proceso político que revive imaginarios en el pasado histórico para llevar adelante la política del presente. Lo mismo ocurre con la imagen de un agricultor apuntando con su arma a los mapuche en una ceremonia a las orillas del lago Calafquen, acusándolos de estar en su propiedad. ¿En que momento las orillas de los lagos se convirtieron en propiedad privada?
Por todos estos antecedentes, el siglo XXI huele a conservador. A individual antes que colectivo, a identidades cerradas. La sociedad se enfrenta a nuevos problemas con mecanismos políticos inadecuados, más propios del siglo XX que del XXI. Pero estas tensiones “creativas” nos pueden llevar a soluciones de la misma índole. Los movimientos indígenas han sorteado esta contradicción con plurinacionalidad y propuestas de autonomía democráticas e inclusivas. Han, efectivamente, recurrido al pasado, elaborando una “invención de la tradición”. Sin embargo, a diferencia de los agricultores que luchan por imponer la idea de terrorismo en Wallmapu, a la militarización y aplicación de leyes draconianas de coerción, el movimiento mapuche responde con una profundización de la democracia. A diferencia de los nacionalismos étnicos y religiosos como los islámicos o sionistas, que plantean una segregación de los muchos otras y otras, el movimiento autonomista ha planteado la plurinacionalidad. El mejor ejemplo de ello han sido los alcaldes reunidos en la ANCAM, ensayos a micro escalas de gobiernos plurinacionales lejos de la xenofobia. Por todas estas características, el movimiento mapuche ha puesto en la agenda la xampurriedad, y en este contexto mundial de identidades cerradas, ser mestizo parece una bocanada democrática e incluyente con identidad para revertir este siglo XXI de agendas colectivas pero individuales a su vez, que son de transformación, pero al mismo tiempo excluyentes de los “otros” que conviven bajo la misma “comunidad imaginada” en tiempos de globalización.