«Hay decisiones técnicas que estrangulan muchos textos de nuestros autores jóvenes, como ésta de poner a un mismo nivel experiencias tan disímiles y la tentación de quedarse con universos demasiado cercanos a los suyos», escribe la crítica Lorena Amaro sobre Isla Decepción, el último libro de Paulina Flores.
Por Lorena Amaro
En Rizoma, Gilles Deleuze y Félix Guattari afirman que un libro puede ser una “máquina de huidas”: “hay líneas de articulación o de segmentariedad, mapas, territorialidades; pero también líneas de fuga, movimientos de desterritorialización y de destratificación”. Pienso en cómo funciona esto en el caso de Isla Decepción, primera novela de Paulina Flores, que presenta la historia de un fugitivo del mar, el coreano Lee Jae-yong/Yu Ji-tae, que arriba a las costas de Punta Arenas, donde es protegido por Miguel y su hija, Marcela, ambos también nómades que escapan de su pasado. Cada uno aporta una línea narrativa que Flores procura multiplicar, en cada caso, para abrir otros relatos: las vidas de los compañeros de Lee en el Melilla, chimao o buque factoría chino que pesca y procesa calamares en alta mar; las vidas de los familiares de Miguel y Marcela en un campo situado en la frontera del conflicto mapuche; la violencia intrafamiliar en la dolorosa relación de Miguel y la madre de Marcela, Carola; el destino secreto y azaroso que hizo de Yu Ji-tae un marinero.
Pero como ocurre también en Qué vergüenza, su primer libro de relatos, a momentos muy bien logrados en la construcción de atmósferas e imágenes, les siguen también no pocos episodios fallidos, casi inexplicables viniendo de una misma imaginación narrativa. La novela pone foco primero sobre Miguel y Marcela. Él ha abandonado a su familia para ir a refugiarse en la lejanía de Punta Arenas, donde desarrolla diversas actividades vinculadas con el mundo portuario; ella ha dejado inconclusas dos carreras universitarias y, aparentemente acostumbrada a hacerse autozancadillas, ha perdido además de su trabajo la relación que tenía con Diego, algo menor que ella y hermosísimo, a quien conoció en la escuela de cine y que ha logrado insertarse en la industria, a la que ella también alguna vez aspiró a ingresar. En medio de un caos existencial, abandonada de todo y medio alcoholizada, decide ir a ver a su padre al sur, y se encuentra con que Miguel oculta a Lee en su casa.
La narración de todos estos hechos no es neutra; con cierta banalidad y un lenguaje encorsetado subraya sobre todo los rasgos de la hija, que resultan muy poco memorables. Este relato marco no alcanza ni de cerca al mayor acierto del libro: las terribles y bellas páginas del extenso capítulo “Un día en el Melilla”, en que el narrador en tercera persona sigue, distante, objetivo, como una cámara, los movimientos de los tripulantes, auténticos esclavos, que vagan por aguas internacionales en una cárcel flotante. “Solo los oficiales conocen las fechas y las horas” en este barco fantasma, errante: “ha visto la marca de fabricación: 1966. Suena el año de alguna guerra y la inscripción, oxidada por completo, parece una lápida” (113). El Melilla es también una especie de torre de Babel postmoderna, en que tagalo, chino, coreano e indonesio se entremezclan; las observaciones sobre estas lenguas, sus entonaciones y colores, dan cuenta del universo abigarrado, enorme y diría incluso metafísico del relato. Lee percibe a su alrededor un mundo acústico en que la intemperie es una lengua más; se expresa en el insistente graznido de las gaviotas. La humedad, el trabajo mecánico, el dolor, la extensión del mundo se dejan sentir en la prosa: “El timbre anuncia el fin de ese turno. Lee deja colgar sus brazos y un cansancio nuevo se suma al resto de sus dolores corporales. Observar el cielo no requiere de ningún esfuerzo. El cielo es la otra mitad del único paisaje a la vista, uno frío y neutral”.
Así como Conrad construye al siniestro Kurtz de El corazón de las tinieblas, la presencia del mal en esta nave se hace presente en las condiciones de vida de sus pasajeros y en el ominoso poder de personajes como el torturador y violador Kang (“Silbidos”) o el sibilino capitán Park, quien le advierte a Lee: “la gente solo presta atención a aquello que puede ver. A lo que tiene brillo, si prefieres. Pero nosotros aquí, en medio del océano, somos completamente invisibles. Prácticamente no existimos para el resto del mundo”. Están en “aguas de nadie” y sin embargo ese lugar abierto y libre se convierte para los torturados tripulantes en un espacio claustrofóbico en que una de las escenas más atroces es cuando Lee se ve obligado a participar de una pelea desordenada, caótica, de todos contra todos, un amontonamiento de cuerpos prácticamente concentracionario: “Alguien le pisa la mano. Él se apoya en un cuello que encuentra al paso y está a punto de levantarse cuando lo toman por la cabeza y lo hacen rebotar una vez más contra las tablas”.
“El horizonte está por amanecer y la superficie del agua, completamente lisa. El capitán Park le contó que ese tipo de marejada lleva por nombre Espejo, y aunque no es un término muy creativo, resulta asombroso ver el mar así de liso”, escribe Paulina Flores y en efecto, el mar es el espacio “liso” (Deleuze y Guattari) por excelencia, por donde transitan libremente los nómades, un lugar de multiplicidades, no normado, a diferencia del espacio estriado o regulado ordenado por el Estado, demarcado como si fuese un dibujo de casillas. Y la anomalía que relata Flores es, precisamente, ésta: precisamente en la inmensidad de lo no regulado y libre, aparece la heterotopía de la nave, con sus propias y crueles reglas, cerrada, atravesada de jerarquías y castigos, en que estos hombres, apenas humanos, desarrollan, en condiciones mínimas, sus afectos, sus lealtades, el deseo de vivir y de morir.

La diferencia entre las dos partes de la novela (Marcela y Miguel vs. Lee) es sorprendente. Es tentador pensar qué hubiese ocurrido si, como relata Flores en una entrevista, hubiese desarrollado las treinta historias de los tripulantes del Melilla para dejar a un lado a sus protagonistas chilenos. ¿Cómo habría sido esta novela si hubiese albergado solo el imponente relato del barco, en que una gran escritora logra, después de mucha investigación, asomarse y crear la atmósfera impresionante de la otredad? ¿Será verdad que un novelista es, sobre todo, alguien que oye voces, y será por eso que al indagar en la historia lejana de Lee logra ser la médium de todas esas experiencias erráticas y deslumbrantes?
Hay decisiones técnicas que estrangulan muchos textos de nuestros autores jóvenes, como ésta de poner a un mismo nivel experiencias tan disímiles y la tentación de quedarse con universos demasiado cercanos a los suyos. Marcela, en cuyo departamento encontramos la poco sorprendente imagen de un espejo quebrado, resulta una especie de alter ego autorial: una mujer joven, algo desencantada, que desea ser directora de cine. Pero algo falla en su historia de amores y desamores, aburrida, plana, sin mayor interés. Aunque se enfatiza mucho la inteligencia y singularidad del personaje, resulta bastante banal. La narración pasa la aplanadora por las circunstancias más dramáticas de su historia familiar, en que asoma la violencia. Hay, además, en estas partes de la novela, numerosos errores, por ejemplo un enfrentamiento de Marcela en la calle con un grupo de Fuerzas Especiales, en el marco de una protesta, que queda trunco. Los diálogos, sin mayor interés, se combinan con frases poco afortunadas –“Ella tenía lo esencial en cuanto a simetría”—, como si una brújula se hubiese roto, como si de pronto su autora hubiese perdido la sutileza que la caracteriza en otros momentos de su texto.
Lo más remarcable en el encuentro de Marcela y Miguel con Lee es, una vez más, la figura del coreano: él es el silencio contra el cual padre e hija construyen sus propios discursos, proyectando sus afectos como en un lienzo en blanco. La distancia lingüística es una vez más un motor narrativo importante y muy sagaz de parte de Flores, quien intenta incorporar también algo de esto al lamentable y forzado pasaje sobre la violencia estatal en Wallmapu, tema contingente y de enorme peso en la política chilena actual, pero que se narra con torpeza y didactismo; la descripción del satun o ceremonial curativo de ese pueblo y la posterior represión policial parecen demasiado ingenuos y poco trabajados al lado del relato del Melilla.
Esa dolorosa belleza del relato extraterritorial reaparece en una escena de Marcela y Lee en el cementerio de Punta Arenas. Es posible sentir allí el viento que barre con lo conocido y abre líneas de fuga, situando a los personajes lejos de todo. Lee reza por dos compañeros que no lograron llegar a puerto con él. Sus cadáveres han sido hallados también en el mar, sin sus ojos, devorados por los peces: “Marcela pensó en las cuencas de sus ojos vacías (…). No en un sentido morboso, sino en el espacio cóncavo; como los agujeros de una carretera que ya nadie usa o los cráteres de la luna; la posibilidad de hundirse en aquellos huecos, esa sensación. Parecía extraño que siguieran ahí, a la espera de algo más, de ser llenados”. En el contacto con los muertos retorna el mundo acuático, tan bellamente narrado por la autora: “Ella vio sus párpados lisos y algo en la cuenca de sus ojos. Podría haberse tratado de una mantarraya, una criatura que permanece bajo la superficie, rondando”.
En los últimos capítulos se retoma la historia del Melilla hasta llegar al punto de partida de la novela, ese 6 de diciembre en que recogen a Lee agónico de las frías aguas de Magallanes: “Está vivo, se dijo, pero no resopló con tranquilidad, sino por el contrario: la sonrisa que creyó distinguir en la boca del náufrago (…) hizo que le recorriera un escalofrío por la espalda”. Quien llegue hasta el final de este relato descubrirá por qué Lee sonreía. Una épica marina alucinante, que poco tiene que ver con la historia de Marcela, más cercana a lo que Diamela Eltit ha llamado “narrativas selfie”, de las que Flores podría desmarcarse.
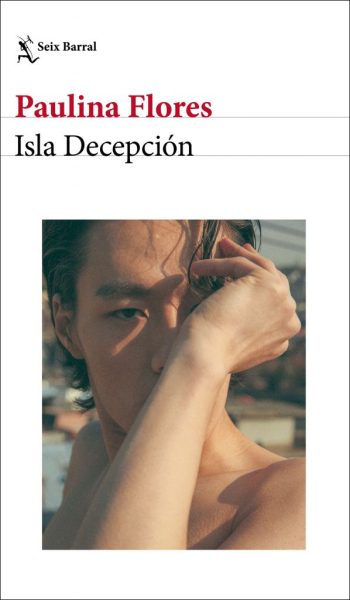
Isla Decepción
Seix Barral, 2021
362 páginas
$15.900









