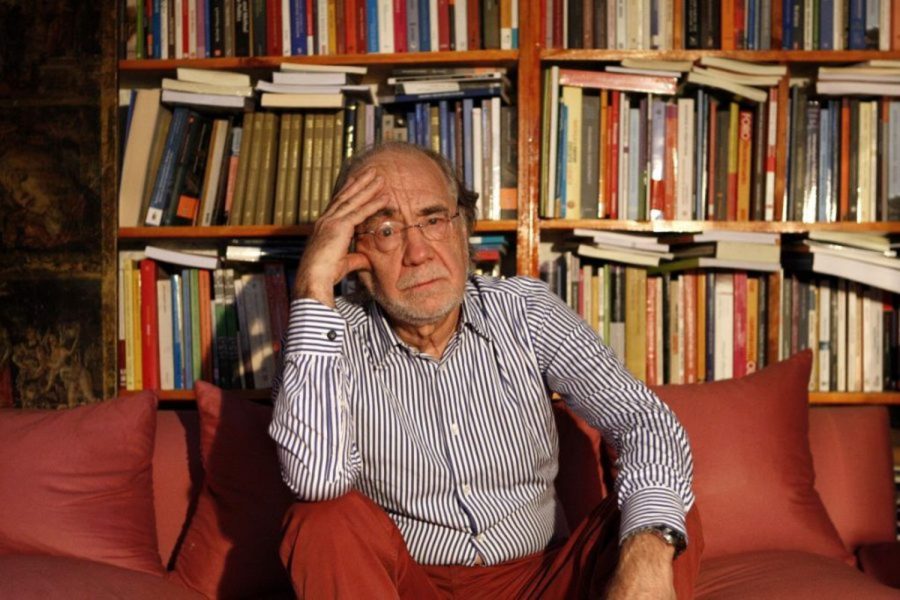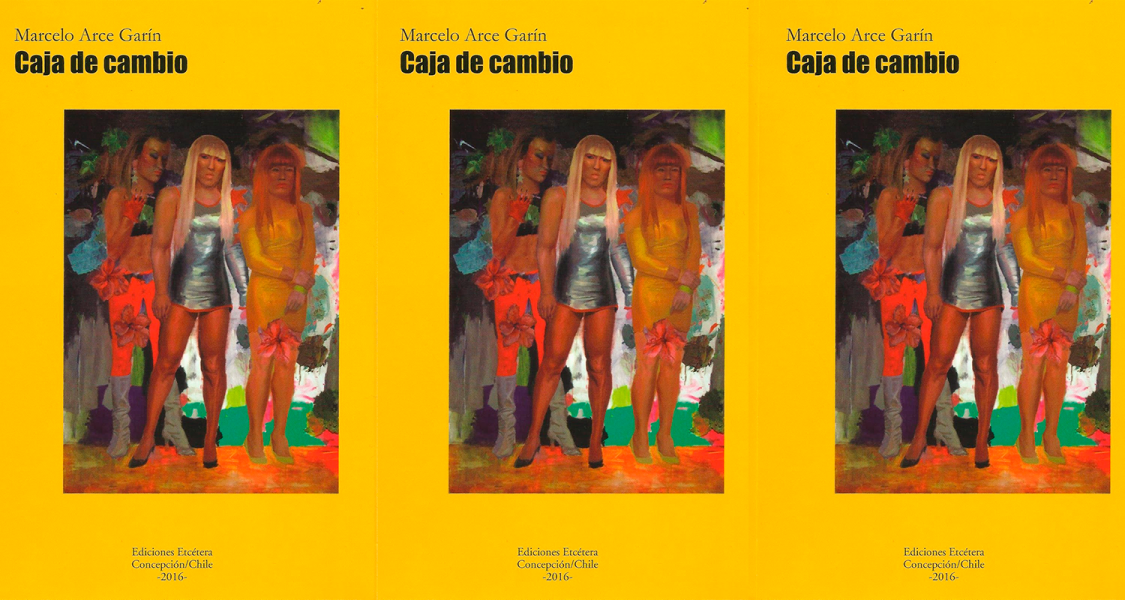Por Marcia Soantkebury | Fotografías: Alejandra Fuenzalida
La negación y el borramiento fueron la política de la dictadura desde que bombardeó La Moneda. Al reconstruir el edificio, suprimió la entrada de la calle Morandé: si no había puerta, nadie había salido por ella y, por lo tanto, los que atravesaron ese umbral detenidos o muertos jamás existieron. Al suprimir la dirección del centro de detención y tortura ubicado en la calle Londres: si se sustituía el número 38 por otro desaparecía el escenario de tormentos y muerte. Al promover la recuperación del espíritu “deportivo” del Estadio Nacional, porque el fútbol contribuiría a evaporar la memoria de las violaciones a los derechos humanos que allí sucedieron. Y, lo más cruel, en el caso de los detenidos desaparecidos: al no existir el cuerpo, no quedaba constancia de su existencia ni las huellas del crimen.
Mientras gobernaba el general Augusto Pinochet, miles de chilenos y chilenas fueron perseguidos, privados de libertad, exiliados, exonerados, ejecutados, torturados o hechos desaparecer. Durante la transición, los gobiernos democráticos materializaron sus políticas de derechos humanos en las comisiones de verdad (1990- 2005) y estas identificaron a 3.185 desaparecidos, ejecutados o asesinados en forma sumaria. Individualizaron a 28.459 torturados y detectaron 1.132 recintos de detención y tortura, varios de los cuales eran desconocidos hasta entonces.
Además de negar estos crímenes, a los afectados por ellos los agentes del Estado les negaron derechos, identidad y hasta su calidad de seres humanos. También los privaron de su nacionalidad y desconocieron su existencia legal. Por eso, los años que siguieron al golpe de Estado estuvieron marcados por una lucha sorda o abierta por imponer la impunidad o la justicia, el olvido o la memoria.
Especialistas en estos temas establecen que el proceso de sanación de quienes han sufrido atropellos a su integridad y derechos requiere del reconocimiento social de lo sucedido. De allí que el propósito de las medidas de reparación formuladas por los gobiernos de la Concertación apuntó a revertir esta situación reforzando el protagonismo y la dignidad de las víctimas e involucrando a la ciudadanía en una profunda reflexión sobre las consecuencias de la intolerancia.
Al poco tiempo de instalarse la Junta Militar en el poder, con el propósito de recordar a sus familiares desaparecidos, organismos de derechos humanos y grupos de sobrevivientes de los centros de detención comenzaron a instalar cruces, placas alusivas o memoriales a lo largo y lo ancho de nuestra geografía. Y, desde entonces, estos se transformaron en espacios de reparación y encuentro que nos hablan de un pacto para no olvidar.
“No podemos cambiar nuestro pasado. Sólo nos queda aprender de lo vivido. Esa es nuestra oportunidad y nuestro desafío”, afirmó en diciembre del 2008 la presidenta Michelle Bachelet al poner la primera piedra del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ella estaba convencida de la importancia de este proyecto y lo llevó adelante contra viento y marea. Estimaba que contribuiría a transparentar las situaciones dolorosas vividas por nuestro país, a reflexionar sobre ellas y que contribuiría a que estas no se repitiesen “nunca más”.

El pasado vinculado a guerras o dictaduras suele desatar apasionadas polémicas en torno a las distintas interpretaciones de lo sucedido y la memoria se constituye en territorio de disputa cultural y política. Chile no ha sido la excepción. Sin embargo, la exmandataria consideró que la imposibilidad de establecer una mirada única no podía ser el pretexto para dar la espalda a lo ocurrido.
La construcción del museo, cuya muestra estable abarca entre el 11 de septiembre de 1973 al 10 de marzo de 1990, remeció a la sociedad chilena aún marcada por el discurso único heredado del régimen militar y por la negación de la evidencia. Sus contenidos visibilizaron lo que durante muchos años había permanecido oculto.
Hoy, por los pasillos de este edificio transparente ubicado frente a la Quinta Normal, circulan cientos de visitantes, fundamentalmente jóvenes: más del 50 por ciento de nuestra población no había nacido cuando sucedieron los hechos que se presentan en el museo. Se detienen para revisar fotografías y leer los recortes de prensa, observan las artesanías carcelarias y se conmueven frente a las pantallas con los testimonios de los presos políticos.
Al recorrer los sitios de memoria -espacios físicos donde ocurrieron los acontecimientos y prácticas represivas del pasado reciente- como Londres 38 o Villa Grimaldi, el potencial de transmisión es enorme y el visitante se enfrenta y emociona ante la presencia inmanente del pasado.
Sin embargo, en un museo como este, fue necesario enfrentar otros desafíos: ¿Qué se quiere representar? ¿Con qué objetivo? ¿De qué manera? La opción fue entregar al visitante el máximo de elementos –cartas, fotos, recortes, videos, grabaciones y documentos- que le permitiesen reflexionar, sacar sus propias conclusiones y quizás, ¿por qué no decirlo?, salir del edificio con más preguntas que respuestas.
Tarea difícil de abordar fue definir cómo se presentarían la represión y los horrores del terrorismo de Estado. Se decidió no utilizar la “pedagogía de la consternación”, predominante hasta los años ‘90, y que con su recreación morbosa del horror fuese contraproducente, generando distancia y dejando fuera a un visitante anonadado y sin palabras. Se recurrió a representaciones abiertas que combinan información desprovista de retórica con elementos de fuerte simbolismo, destinados a estimular la reflexión.
Testimonios, relatos, voces, paneles y maquetas acentúan el heroísmo y espíritu de lucha de los prisioneros, sus historias de vida, cartas, poemas, formas de resistir, esperanzas, miedos y gestos solidarios. No hay recreaciones y, con excepción de un catre de tortura, todos los objetos de la muestra son originales.
Se optó también por plantear desde un lenguaje simbólico y poderoso, múltiples preguntas e interpretaciones de los hechos que se rememoran. Expresiones mixtas que incluyen relatos y representaciones convencionales y audiovisuales en pantallas y formatos diseñados especialmente para llegar a los jóvenes. Porque la idea es que el museo opere como un puente entre el pasado y el presente y que sus contenidos transciendan las experiencias individuales para educar y construir futuro.
Implementar una política de memoria es complementario a las acciones de reconocimiento de la verdad, de justicia y de reparación individual de las víctimas. Y, a diferencia de la justicia de la historia que se sustancia en una explicación de los hechos, la justicia memorial no puede descansar mientras haya una injusticia no reparada.
El Museo de la Memoria busca transformar la historia en memoria en función de un proyecto destinado a abrir un camino para avanzar y que nos ofrezca un sentido de identidad y destino. Destino que convoca a cada ciudadano de nuestro país a reconocerse como parte de la tragedia ocurrida, idea que está expresada en la obra de Alfredo Jaar. Materializada en una cripta que dialoga con el edificio, ésta se inspira en el concepto “todos hemos perdido algo”, e incluye imágenes de detenidos desaparecidos y de personas aparentemente no involucradas en lo ocurrido.
Cada cierto tiempo, en torno al museo se abren debates sobre el contexto o el periodo que abarca la muestra. Involucran a una sociedad aún dividida frente a lo sucedido en un pasado reciente y nos remiten a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado contra un sector de la sociedad. Sin embargo, a diferencia de otro tiempo donde primaban el miedo o la indiferencia, en estos días sus detractores han tenido que enfrentar la protesta de miles de ciudadanos que valoran este espacio de resistencia frente al olvido.