¿Cómo vivir un presente atestado de pasado? ¿Cómo narrar aquello que sucedió y no debió nunca suceder? Estas son algunas de las preguntas que el filósofo Sergio Rojas intenta responder en «El pasado no cabe en la historia».
Seguir leyendo“¡Empezaron a bombardear La Moneda!”
En la obra “Dos minutos y medio para el mediodía del 11 de septiembre de 1973”, el artista Fernando Prats hace del humo un recurso conceptual y estético para representar la desmesura contenida en el bombardeo a La Moneda.
Seguir leyendoInfrapolítica y ‘underground’
¿Es posible pensar sin estar atravesados por el poder? ¿En qué consiste hoy ser de izquierdas? ¿Cómo construir una política-otra de las sensibilidades que soporte alguna forma de trabajo colectivo? Estas son algunas de las preguntas que plantea el filósofo y académico chileno Sergio Rojas en su último libro El asco y el grito.
Seguir leyendoLo irreparable
«Más allá del juicio histórico, no nos es posible a nosotros, como individuos, aceptar la inevitabilidad del golpe, esto es: lo inevitable de la tortura y la muerte. Tal posibilidad nos está vedada moral y epistémicamente.
Seguir leyendoNuestra contemporánea desorientación política
¿En qué sentido es político el comportamiento ciudadano en las elecciones? No se trata de un comportamiento militante, más bien comporta un grado importante de escepticismo hacia las políticas de la representación. Existiría en el presente, a la base de nuestra forma de comprender la democracia, un gran malentendido. Inevitablemente tendemos a pensar la democracia como la expresión de sujetos (individuales o colectivos) que, desde la conciencia de sus intereses, necesidades, proyectos expresan sus expectativas racionales hacia la institución política. Sin embargo, es un hecho que hoy la definición de preferencias políticas es un misterio. Podría verse en esto un rasgo de apoliticidad, pero también puede tratarse de formas nuevas de subjetividad, más complejas y dinámicas.
Por Sergio Rojas
Una atmósfera de final se respira en el mundo. Algunos atisban desesperadamente el horizonte esperando ver los signos de un nuevo estado de cosas; otros, en cambio, se limitan —o resignan— a constatar el “derrumbe” del orden existente. En cualquier caso, es el orden mismo de la hegemonía lo que parece estar hoy en crisis (lo que Hardt y Negri denominaron imperio: el orden global del poder, articulado en redes y destinado a exceder incluso los límites materiales del planeta). Más allá de las diferencias propiamente ideológicas acerca de la administración de la política y la economía, es la forma misma en que se ha organizado nuestra existencia lo que habría llegado a un límite. Se trata de un límite respecto al cual la política, tal como la conocemos, no permite “una salida”. Lo que me interesa especialmente es el hecho de que esta “percepción”, la de encontrarnos como agolpados contra el borde interno de un tiempo que se acaba, no es simplemente un diagnóstico que venga desde la academia o el análisis político, sino que define en gran medida el clima de urgencias que hoy se respira en el mundo.
El término “neoliberalismo” se impone de modo insoslayable en todos los debates e interpretaciones del momento actual. La causa de la crisis ya no sería el capitalismo sin más, sino precisamente el hecho de que este habría llegado a un límite en su lógica de mercantilización de lo existente conforme al principio del crecimiento del capital, y cabe denominar a esto como “neoliberalismo”. Laval y Dardot proponen el concepto de sociedad neoliberal (en lugar de política o economía neoliberal), contrapuesto a sociedad democrática. El prefijo “neo” es equívoco, pues lo que parece anunciar es más bien el advenimiento de un prolongado tiempo post. En 2017 el cientista político Juan Pablo Luna pronosticaba a nivel social “una larga transición hacia un orden poscapitalista, la cual estará marcada por soluciones institucionales precarias y por la ausencia de una acción política coordinada y legítima, capaz de proveer una solución viable a la crisis”. Por lo tanto, el contemplativo escepticismo de unos y la desesperada inquietud de otros no se debe, en último término a la simple inmovilidad del orden de cosas imperante y donde la desigualdad parece ser el problema principal, sino que nos encontramos en el corazón de una transformación en curso sin sujeto. Se trataría de la crisis irreversible de aquello que Luna denomina el “capitalismo democrático”. ¿Cómo orientarnos en este “universo” que parece evolucionar entrópicamente hacia un estado de máximo desorden posible?
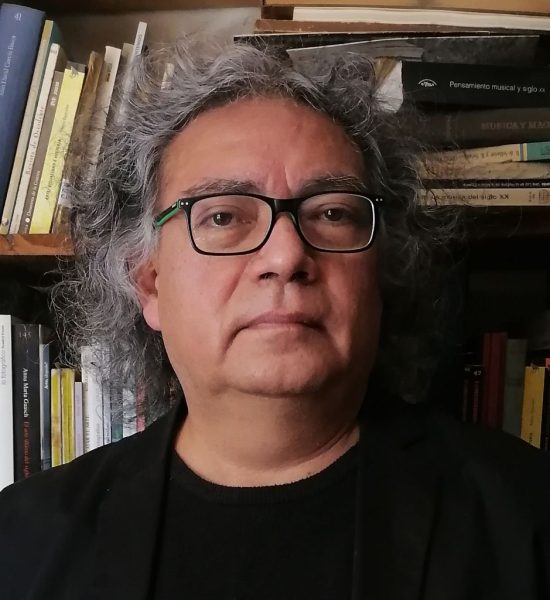
Con acuerdo a un cierto sentido común, para comprender políticamente un tiempo determinado procedemos identificando un conflicto central y luego los bandos que se definen ideológica y programáticamente en torno a ese conflicto. Lo que esperamos obtener de esto es la orientadora diferencia entre conservadores y progresistas, derechas e izquierdas, reformistas y revolucionarios, etcétera. Se trata, en general, de la confrontación entre quienes son partidarios del orden de cosas vigente y aquellos que exigen urgentes transformaciones estructurales. Ahora bien, una pregunta es si acaso hoy tiene sentido político la noción de “conservador”, lo que implica preguntarse si existe una mirada política que no vea de forma manifiesta lo que se denomina problemas estructurales. “La nueva derecha —señala la historiadora y periodista Anne Applebaum, a propósito del populismo— no quiere conservar ni preservar nada de lo existente. (…) son hombres y mujeres que quieren derrocar, sortear o socavar las instituciones existentes, destruir todo lo que existe”. Los parámetros heredados de comprensión política, por ejemplo, la clásica diferencia izquierda/derecha, ya no parece fiable. La determinación de cada una de estas posiciones supone una determinada concepción del poder y de la política; más precisamente: supone que la política es una forma de hacerse sujeto del poder. Pues bien, esto último es lo que ha sido puesto en cuestión desde hace ya varias décadas. ¿Dónde está el poder? ¿Está en un lugar? El concepto de biopolítica vino justamente a poner en cuestión esta concepción espacial del poder. ¿Se trata todavía de la clásica “disputa por el poder”? Respecto a la repentina politización de la juventud en Chile, Luna señalaba en octubre de 2016 que la adhesión que el movimiento estudiantil provocó en un determinado momento en la sociedad chilena no se debió a un “giro a la izquierda”, sino a que expresaba “un fuerte sentimiento antiestablishment”. De alguna manera, y desde distintos sectores de la sociedad, a la base de las expresiones más radicales de descontento se encuentra la convicción de que es necesario “cambiarlo todo”, junto con el sentimiento de que ello es imposible.
Los resultados de la primera vuelta en la última elección presidencial provocaron sorpresa, en algunos casos franco estupor o desazón. ¿El análisis y los pronósticos previos estuvieron “errados”? Cuando se trata de pensar lo que hay de inédito en el tiempo que estamos viviendo, habría que comenzar por el hecho mismo de que no comprendemos el mundo en que vivimos, y la actual crisis de la democracia es una clave de ingreso en la cuestión. Tal vez lo que sucede es que el comportamiento del electorado no se deja analizar políticamente. ¿En qué sentido es político el comportamiento ciudadano en las elecciones? No se trata de un comportamiento militante (como en los 70), más bien comporta un grado importante de escepticismo hacia las políticas de la representación (y donde activismo y escepticismo no son necesariamente extraños entre sí). Este es un punto esencial. En el tiempo de las redes digitales, la multitud ha devenido ella misma irrepresentable, como si la representación política correspondiese a un tiempo más lento, un tiempo de la demora y de la espera, incluso de la esperanza. Existiría en el presente, a la base de nuestra forma de comprender la democracia, un gran malentendido, que no es simplemente un error epistémico, una falla de cálculo o falta de información. Inevitablemente tendemos a pensar la democracia como la expresión de sujetos (individuales o colectivos) que, desde la conciencia de sus intereses, necesidades, proyectos expresan sus expectativas racionales hacia la institución política. Sin embargo, es un hecho que hoy la definición de preferencias políticas es un misterio. Podría verse en esto un rasgo de apoliticidad, pero también puede tratarse de formas nuevas de subjetividad, más complejas y dinámicas.
Sigue siendo difícil explicar la revuelta que se desencadenó el 18 de octubre de 2019 y, tal vez, sea algo que llegará a ser en último término imposible. En efecto, una cosa es exponer las condicione políticas y económicas de insatisfacción ciudadana, caracterizar incluso el patrón cultural del malestar cuando este se hace sentir como cotidiana e íntima infelicidad, y otra cosa es intentar comprender la forma en que aquello sucedió. Para explicar los hechos de la “violencia octubrista” ha sido verosímil el recurso a una supuesta “rabia contenida”. Este es, por cierto, un modo de hablar, que comporta implícitamente la idea de que el descontento es algo que fue “creciendo” y “acumulándose” en el tiempo, hasta su desenlace en un “estallido” de proporciones. Metáforas para dar cuenta de esa “energía desatada” (otra metáfora). Cuando se trata de comprender procesos de alta complejidad, el recurso al lenguaje figurativo es válido, por cierto, si somos conscientes de ese uso. En el grito de protesta “no son treinta pesos, son treinta años”, se expresa la lógica de “la gota (el alza de 30 pesos en el pasaje del Metro) que rebasó el vaso (la rabia contenida)”. Sin embargo, esa supuesta capacidad de contención que habría posibilitado durante décadas el disciplinamiento de la subjetividad ciudadana es lo que mayor explicación requiere. Es cierto que, como sostiene Anne Applebaum, “la ‘economía’ o la ‘desigualdad’ no explican por qué en este preciso momento todos se enfadaron tanto. (…) En este momento está ocurriendo algo más; algo que está afectando a democracias muy diversas, con economías y demografías muy distintas, y en todo el planeta”. El problema no es cómo ignoramos el hecho de que habitábamos en el no-mundo, sino precisamente lo contrario: ¿cómo fue posible domiciliarse en un régimen de cotidianeidad de cuya inhabitabilidad teníamos noticias en cada momento? Estandarización de una “forma de vida” que se define esencialmente por el consumo y que hegemoniza el imaginario de la felicidad. Una democracia mercantilizada produce una paradójica demanda individualista de igualdad, traduciendo acceso por “accesibilidad” crediticia conforme a la lógica del consumo, produjo una profunda transformación de la democracia. La mercantilización de la libertad consistió en aceptar que la satisfacción del propio interés no debía ser una opción política, sino una simple necesidad natural. No es posible ser sujeto del interés que me mueve ni someterlo a una instancia superior, externa, pues constituye algo estrictamente individual, no es ideológico, de clase, de género, etcétera. El interés no hace sujeto. Como señalara Foucault a fines de los 70, el homo economicus es un individuo eminentemente gobernable, pero no desde el gobierno, sino debido a su propio sometimiento a la realidad del mercado en nombre de ese intransferible interés propio. Acaso el consumismo sea el modo en que el individuo se aferra a la idea de que existe en él un “interés propio”.

No se trata de que hayamos vivido en una especie de descomunal error que ahora intentamos abandonar, como si la historia en verdad no hubiese ocurrido sino “en la medida de lo posible”; más bien lo que sucede es que, de pronto, no encontramos en nuestro pasado las claves para imaginar el futuro. En otras palabras: el futuro ya está sucediendo, pero al no poder concebirlo con los códigos que hemos heredado, no llegamos a hacernos sujetos de ese futuro. Señalamos entonces con la fórmula lingüística “treinta años” la causa de nuestra irresponsabilidad.
Las redes digitales articulan una dimensión importante de los tópicos que se discuten en el espacio social, operando como canales de expresión directa de las personas. En las redes sociales los usuarios están permanentemente “enviando mensajes”, queriendo “decir algo”, expresando una expectativa, un estado de ánimo, un descontento. Más que referirse a una realidad o a un hecho determinado, lo que se hace es más bien comentar, objetar, confirmar, etcétera, lo que alguien dijo acerca de ese hecho. Es una forma de entender la democracia: el ejercicio de mi derecho a comentar y criticar las opiniones de los demás. Ahora bien, la confianza en la potencia transformadora de la democracia implica la posibilidad de constituir institucionalmente voluntades colectivas mediante mecanismos de representación. Hoy el descrédito de la política es también un cuestionamiento a la democracia de la representación, generando expectativas hacia formas de democracia directa.
Es imposible poner en duda la incidencia del soporte digital y las denominadas redes sociales en el territorio de la política; sin embargo, no existe consenso acerca de la naturaleza misma de aquella incidencia. El sociólogo español Manuel Castells sostiene que, en virtud de las redes digitales de comunicación autónoma, los individuos “superan la impotencia de su desesperación solitaria comunicando sus deseos. Luchan contra el poder establecido identificando las redes de la experiencia humana”. Su tesis de base es que la esencia de los movimientos sociales radica en la autonomía de las comunicaciones. Se trataría, en último término, del cuestionamiento de la democracia representativa. Applebaum, en cambio, señala que “para manifestar un cambio brusco de afiliación política, lo único que tenemos que hacer es cambiar de canal, visitar un sitio web distinto por las mañanas o empezar a seguir a un grupo diferente de personas en redes sociales”. Es decir, el sentido de aquella autonomía viene a ser algo incierto. El riesgo es que la autonomía política de las comunicaciones en la “sociedad red” (utilizando el término de Castells) termine generando una “realidad” paralela, autosuficiente. Es en atención a esto que el filósofo coreano Byung-Chul Han considera a las redes sociales como redes de indignación antes que de transformación. En diciembre de 2019 el periodista Jon Lee Anderson señalaba que todavía no comprendemos cómo se relacionan entre sí el mundo virtual de las redes digitales y el mundo real, llegando a afirmar que, al menos por ahora, “el mundo virtual y el mundo real no son compatibles”.
La crisis de la democracia hoy no significa que esta deba confrontarse con “alternativas” de carácter autoritario, sino con un latente presentimiento de que la democracia no resolverá los problemas que en el presente enfrentamos. Por lo tanto, no se trata de defender a la democracia frente a otras formas de gobierno, sino frente a la realidad misma de los conflictos, en el inquietante presentimiento de que la democracia, tal como la conocemos, “no alcanza para todos”.
¿Es la democracia representativa la forma política que mejor puede corresponder a las demandas de igualdad? ¿Cuál es el sentido político de la igualdad en un “mundo” que, en más de un sentido, se define cada vez más por la escasez? ¿Se reduce el sentido de la igualdad al ámbito de la seguridad y subsistencia material de la vida? Las demandas de igualdad pueden ser la expresión de insatisfacciones más complejas, justamente cuando el individuo no puede ser sujeto de su infelicidad. La definición política del sujeto a partir de condiciones de clase, raza, nacionalidad, incluso género, hoy parece estar en retirada.
La desilusión de la política conlleva la fatiga de la democracia que se expresa en el escepticismo. Las personas consideran que sus expectativas personales de bienestar y progreso no son correspondidas por la clase política. Desde la perspectiva de una existencia aparentemente “despolitizada”, avocada cotidianamente a demandas básicas relacionadas con salud, vivienda y empleo, resultan ajenas o lejanas las discusiones en torno a, por ejemplo, medioambiente, diversidad sexual, género, deuda del Estado con pueblos originarios, derechos de los inmigrantes. La separación entre estos dos ámbitos de la discusión por parte de la ciudadanía (entre el régimen material determinado por políticas de la escasez y el orden de las diferencias definido por políticas de la hospitalidad) es un claro signo de debilitamiento de la democracia. Esto nos conduce a la paradoja de que sea posible votar contra la democracia. Se trata de una cuestión fundamental para reflexionar nuestra incomprensión política. En tiempos de escepticismo, la democracia tiende a operar, ante todo, como un medio de expresión antes que como instancia de transformación. Incluso, como señala el antropólogo indio Arjun Appadurai, en varios lugares en el planeta “las elecciones se han convertido en una vía de salida de la propia democracia, en lugar de ser un medio de reparación y debate político democrático”. Es la reacción de un escepticismo agresivo frente a la dificultad de intervenir y modificar un orden de cosas que se trama a escala planetaria.
Hoy, frente a las nociones de crisis o derrumbe, todavía circunscritas principalmente al ámbito de las políticas económicas, surge la idea de colapso (el concepto de colapsología fue elaborado recientemente por los ecologistas Raphaël Stevens y Pablo Servigne). Se trata de una idea que seduce a algunos a la vez que espanta a otros, en cierto sentido debido a lo mismo: la imaginación estupefacta e íntimamente excitada ante lo que considera su irresponsabilidad ante una realidad fuera de quicio. En pocas palabras, “colapso” dice que la realidad se nos ha escapado de las manos; refiere no solo la magnitud de la catástrofe, sino el hecho de que esta rebasa incluso nuestra imaginación. La filósofa española Marina Garcés sugiere que la condición póstuma en la que estaríamos ingresando “es el no-futuro del capitalismo desbocado”. No se trata del término del capitalismo, sino del advenimiento de un tiempo sin futuro. El covid-19 operó como un siniestro anticipo de aquella situación. La pandemia hizo una abrumadora radiografía de nuestras “fallas estructurales”. Como señala Kathya Araujo, el neoliberalismo implementado en Chile durante al menos cuatro décadas, redefinió aquello que las personas consideran “el mínimo digno vital”. En este sentido, la desigualdad que en el presente constatamos se debe en gran medida a la democratización de las expectativas de calidad de vida que el capitalismo generó, y a las que hoy difícilmente podría corresponder.





