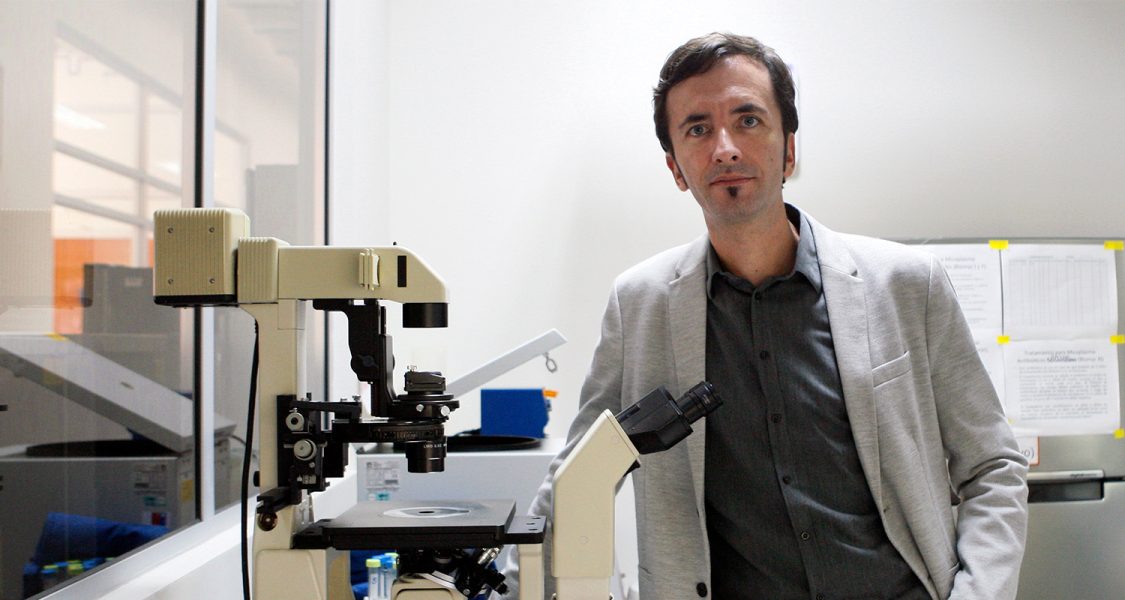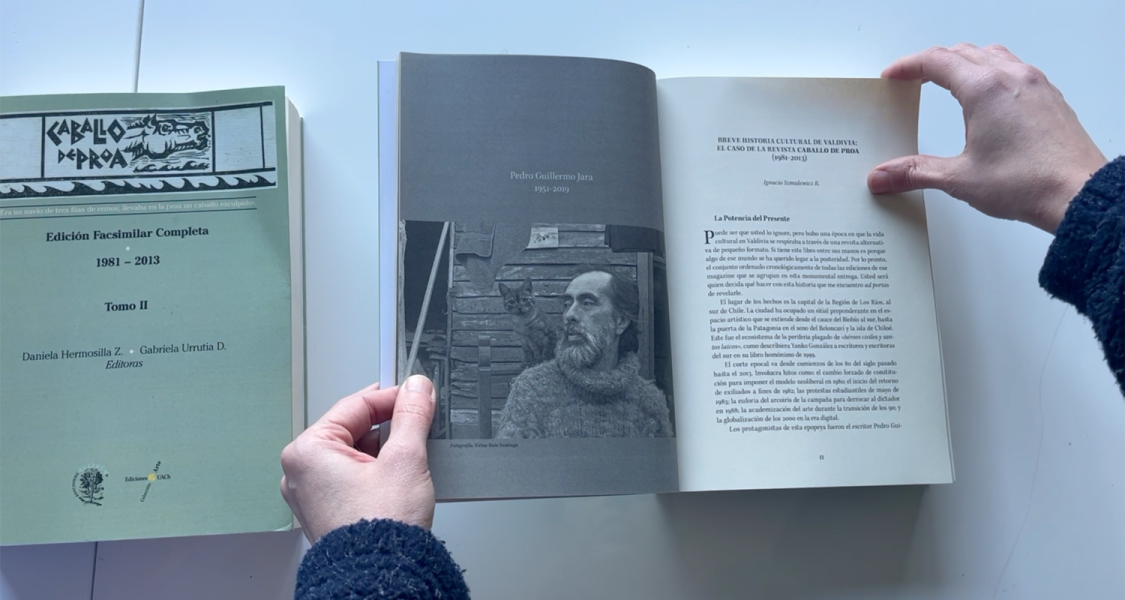José “Pepe” Mujica —fallecido el 13 de mayo a los 89 años— estuvo dos veces nominado al Premio Nobel de la Paz, pero aseguró que si lo ganaba, jamás lo iría a buscar. Así era el guerrillero convertido en presidente, el floricultor que demostró que una nueva forma de gobernar era posible, el político rockstar que le devolvió la esperanza a las masas desencantadas y que puso en el mapa mundial a Uruguay, un pequeño país de 3,3 millones de habitantes.
Por Evelyn Erlij | Imagen principal: Pablo Porciuncula / AFP
Marzo, 1970. Montevideo. Tres jóvenes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaro se relajan en un bar después de haber pasado horas planificando el robo de la mansión de una de las familias de empresarios más ricas del país. El objetivo: financiar la lucha armada contra el sistema capitalista, emancipar al pueblo —los obreros, los campesinos, los pobres— mediante la acción revolucionaria. Un grito inesperado los sobresalta:
—¡Sus papeles! —grita un policía al que no habían visto. Como un cowboy, el líder del grupo, de espaldas al agente, saca su Colt 45, se da vuelta y lo apunta.
—Aquí están mis papeles —dice. Pero su adversario es más rápido que él: el guerrillero, conocido bajo el sobrenombre de “Comandante Facundo”, es lanzado al suelo por el policía y recibe seis balas en el cuerpo. Terminará en prisión, pero luego escapará en una de las fugas más espectaculares de la historia del Uruguay. No será su primera vez en la cárcel ni la última en que burle a la justicia.
No se trata de una película de Sergio Leone, sino de la vida del hombre que, cuarenta años más tarde, se convertirá en presidente de Uruguay. José “Pepe” Mujica —como escribe Mauricio Rabuffetti, uno de sus biógrafos— tiene todo de un héroe cinematográfico: antiguo guerrillero apasionado, anarquista entregado a la lucha armada, ladrón de bancos en nombre de la revolución y prisionero político de la dictadura uruguaya que, después de 15 años de prisión y tortura, dejó las armas y abrazó la retórica como instrumento de combate. Así, jugando el juego de la democracia que tantas veces desestabilizó con bombas y pistolas, Mujica fue electo presidente de Uruguay en 2010 con un 52% de los votos, y terminó su mandato, cinco años más tarde, como un ídolo planetario.
“Pepe” llegó al poder en citroneta, en su viejo Volkswagen Fusca, sin guardaespaldas, celular, tarjeta de crédito ni protocolos. Durante sus cinco años de gobierno siguió viviendo en su modesta chacra, donó el 70% de su salario a los más pobres y almorzó todos los días en cantinas de Montevideo. “¿Qué llama tanto la atención del mundo? ¿Que vivo con pocas cosas, que tengo una casa simple, un autito viejo? ¿Esa es la novedad? Entonces el mundo está loco”, dijo alguna vez, cuando los medios solían llamarlo “el presidente más pobre del mundo”.
“Si la democracia quiere decir representar a la mayoría, creo que —como un símbolo— los que tienen las más altas responsabilidades deberían vivir como la mayoría, no como la minoría”, afirmó al diario inglés The Economist, en el que lo bautizaron como “el sabio de Montevideo”. Su proyecto revolucionario de legalización de la marihuana estuvo en los titulares de la prensa mundial y su popularidad en el mundo hispanohablante lo convirtió en el único jefe de Estado venerado como un rockstar. “Mujica llena más estadios que AC/DC”, tituló el diario español El País. Fue un líder capaz de entusiasmar a las masas en un mundo en que la clase política parecía estar más desprestigiada que nunca.
***
1 de marzo de 2015. A las ocho de la mañana, como todos los días, Pepe Mujica se sube a su tractor para cortar el pasto de su chacra. Sobre el asiento del copiloto está Manuela, su fiel perra de tres patas, una quiltra que, por su edad avanzada, ya no tiene fuerzas para correr alrededor del vehículo como antes. Mujica lleva un jockey blanco y su viejo cortavientos beige de siempre. Parece un domingo cualquiera, pero no lo es: hoy es el último día en que será presidente de Uruguay. Los periodistas se amontonan alrededor de la chacra, pero Mujica corta el pasto como si no hubiera nada más importante que eso. No es raro: el cultivo de crisantemos, y no la política, es lo que le ha dado de comer a lo largo de casi toda su vida.
“¿Crees que tu sentido de la humanidad viene de esta relación que tienes con las plantas?”, le preguntó el cineasta serbio Emir Kusturica en su documental El Pepe, una vida suprema, donde filma su último día como presidente de Uruguay. “Por supuesto —respondió Mujica—. Las flores son muy duras. De una manera muy delicada. Se pueden enfermar y necesitan un floricultor que pueda ver diferencias en sus colores. Es un proceso basado en una observación meticulosa. Hay gente que se siente sola en la naturaleza. Pero en la naturaleza la soledad no existe si eres capaz de observar la vida que se desarrolla en ella. Es un laboratorio incansable. La soledad viene de nosotros mismos, porque somos ciegos al mundo que nos rodea”.
José Mujica comenzó su carrera política en la década de 1950, en el conservador Partido Nacional Uruguayo, donde fue secretario general de las juventudes. “Comencé a militar a los 14 años”, le contó a Kusturica. “Fue junto al primer amor. Las ideas políticas vienen con el amor también, todo junto. Ahí me fui interiorizando en la militancia y no paré más. Yo pertenezco a una generación que pensaba que el socialismo estaba a la vuelta de la esquina. Mi juventud pertenece al mundo de la ilusión, el paso de la historia nos demostró que era mucho más difícil. Pero muchos que eran de convicción socialista emigraron hacia el capitalismo. Y hay otros como yo y otros que tratamos de administrar lo que podemos del capitalismo, pero la solución no es el capitalismo. Hay que encontrar otra cosa, otro camino, y pertenecemos a esa búsqueda”.
En esos días, pudo viajar a la China comunista y a la Unión Soviética. Conoció a Mao Tse Tung y a Nikita Khrouchtchev, en una época en que comenzaba a simpatizar con el comunismo gracias a la revolución cubana. Esos viajes fueron decisivos para su pensamiento político: “el comunismo no es el camino”, se convenció, cuando vio al partido comunista soviético lleno de lujos y a una sociedad violenta, fanática y llena de obreros agobiados. “Es ahí que el comunismo se hundió en mi cabeza”, le contó a Kusturica en el documental.
Dejó el Partido Nacional y empezó a leer seis horas por día para encontrar un nuevo camino ideológico, donde conoció personajes que lo marcaron para siempre: Rosa Luxemburgo, Trotski y Winston Churchill, “que van juntos como el agua y el aceite”, afirmó alguna vez. Leyó a los filósofos griegos, Confucio, Maquiavelo; pero fue el libro De la guerra (1832), del general prusiano Carl von Clausewitz —el “Marx de la guerra”, según él—, el que lo marcó de manera más profunda. “La guerra es la continuación de la política por otros medios”, aprendió. Poco después, se convirtió en anarquista y se unió a los Tupamaros: el anarquismo, dijo en una ocasión, es la única ideología que lucha, con armas en la mano, por una verdadera libertad. Ese fue el inicio de su vida revolucionaria.
Los Tupamaros, el grupo uruguayo de la izquierda revolucionaria más célebre de América Latina, fue un fenómeno cultural —como lo llamó el filósofo francés Régis Debray— que sirvió de modelo para los revolucionarios europeos más extremistas, como la Fracción del Ejército Rojo alemán, las Brigadas rojas italianas o los franceses de Acción Directa. Algunas de las estrategias de los “tupas” para autofinanciarse y tener autonomía económica y política del resto de la izquierda fueron radicales: atentados explosivos, robos, secuestros, asaltos a bancos. El fenómeno de los Tupamaros obsesionó a los medios internacionales y fue portada en todas partes.
Desde 1968, la crisis económica polarizó a la sociedad uruguaya y la represión se intensificó. Tras la llegada al poder del presidente Juan María Bordaberry, reinó el caos. Y en este punto volvemos a la imagen que abre este texto: en 1970, después de los seis impactos de bala que recibió de la policía, José Mujica terminó en la prisión de Punta Carretas —hoy convertida en un shopping mall muy popular: “el capitalismo tiene una fuerza creadora, por momentos, con capacidad de superar a García Márquez”, dijo alguna vez Mujica sobre esto—, de la que se fugaría un año más tarde. Pero la situación en Uruguay empeoró: Bordaberry con los jefes del ejército disolvieron el Congreso en 1972. Así comenzó la dictadura y, con ella, el fin de los Tupamaros. Para esos días, casi todos los líderes del grupo ya estaban en prisión. Pepe Mujica pasaría 13 años encarcelado.
“No puedo odiar a mis carceleros, porque si no eran ellos habrían sido otros, porque en el fondo eran instrumentos de las situaciones de clase que hay en la sociedad —le dijo a Kusturica—. Pero cuando uno se mete a transformar el mundo no le van a tirar flores ni nada por el estilo. Uno se mete en estas cosas con el sueño de llegar a un fin, pero en realidad no hay fin, solo el camino. El principio y el fin es una limitación del cerebro humano. Como el tiempo. Tuvimos gran suerte de estar vivos, eso es milagroso. Es casualidad. ¿Por qué algunos estamos vivos y otros no?”.
***
14 de marzo de 1985. Conferencia de prensa de los prisioneros políticos tupamaros en el Colegio de los Padres Conventuales, en Montevideo. El grupo de dirigentes históricos del movimiento revolucionario, entre ellos, Mujica, acaba de ser liberado después de 13 años de prisión y torturas tras la caída de la dictadura uruguaya. El tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, futuro ministro de Defensa de Mujica, toma la palabra: “Consideramos que se ha abierto una etapa de democracia primaveral en nuestro país. La democracia es un hecho que no está en los votos. Ni está en el resultado de las elecciones. Está en la calle. La democracia en el Uruguay, esta que hay hoy, es obra del pueblo uruguayo. Y comprendemos que esta realidad es una verdad innegable, incluso para nosotros, y debe ser respetada porque es una orden del pueblo. Vamos a ejecutar esta orden del pueblo. Vamos a militar y a luchar en el marco de esta democracia que —repito— es a nuestros ojos primaveral”.
Veinticinco años más tarde, en 2010, cuando llegó a la presidencia, José Mujica se convirtió en algo así como el Pancho Villa del siglo XXI: si el famoso revolucionario mexicano fue un bandido que gobernó la ciudad de Chihuahua, el popular Mujica fue el bandido que, después de sobrevivir a las balas y a la prisión, gobernó un país. Durante su mandato, siempre hizo noticia: en los últimos años de gobierno dio prácticamente una entrevista por semana a medios extranjeros como The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde Diplomatique, BBC y CNN.
Uruguay fue el primer país latinoamericano que legalizó el voto femenino, que creó una ley de divorcio y que adoptó la ley de jornada laboral de las ocho horas, solía contar Pepe cuando le preguntaban cómo logró hacer que en el siglo XXI Uruguay recuperara la imagen de la nación más progresista de la región al despenalizar el aborto, permitir el matrimonio gay y legalizar la marihuana (con el Estado como regulador de la producción, distribución y venta). Solía decir que le parecía triste que un viejo de 80 años como él haya propuesto una “apertura juvenil” en un mundo conservador que “da ganas de llorar”. Fue su forma de combatir el narcotráfico y de quitarle el mercado de las manos.
En su último discurso como presidente, el 27 de febrero de 2015, Mujica dijo: “¿Sabés, pueblo? Creo que es un día y un tiempo de agradecerte, por el honor que me regalaste. Pasaron 5 años. En una lucha entre el egoísmo natural que llevamos adentro y la otra gran fuerza, la solidaridad. Sepamos que la solidaridad es la defensa a largo plazo de la especie. Si tuviera dos vidas, las gastaría enteras para ayudar en tus luchas, porque es la forma más grandiosa de querer la vida que he podido encontrar a lo largo de mis casi 80 años. No me voy, estoy llegando”. Y cumplió su palabra: volvió al Senado y continuó el camino político que comenzó en los años 80 como diputado, senador y, luego, como ministro de la Ganadería, Agricultura y Pesca.
“¿Cuál es el objetivo de la vida?”, le preguntó Kusturica. Mujica contestó: “Que se prolongue en los que quedan. El objetivo de la vida es siempre luchar contra la muerte. La única manera de luchar contra la muerte es que la vida resurja de nuevo y que haya gente que siga caminando por los caminos que hemos recorrido. Nunca hay un fin, nunca hay un arco del triunfo; lo único que hay es el camino. Y por eso hay que luchar todos los días contra nuestro egoísmo. El hombre nuevo es el hombre viejo que lucha por ser mejor, y para ser mejor hay que ser solidario con los otros. Y la solidaridad significa ser muy flexible en los métodos y en las relaciones, significa no menospreciar a nadie, incluso a los que no están de acuerdo con nosotros. Sentarse en cualquier mesa, establecer relaciones, pero nunca renunciar a sus principios”.
***
Después de la presidencia, José Mujica se dedicó a recorrer universidades del mundo para hablar con los jóvenes y plantearles problemas futuros en los que pensar, “humildes alertas de carácter intelectual”, solía decir. En diciembre de 2022, visitó la Universidad de Chile, donde dictó una conferencia frente a un centenar de jóvenes y afirmó: “La universidad que cuenta es la que eleva la calidad del pueblo al cual pertenece. No puede ser una flor de invernadero, una exquisitez intelectual de un mundo exótico. Es un compromiso con las angustias, los dolores y las alegrías de su sociedad, es el lumen pensante”. Luego volvería en 2023, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, donde dialogó nuevamente con estudiantes. “El mundo que va a venir, y en el cual yo no voy a estar, va a tener sustantivas diferencias al mundo actual, y hay que desarrollar la prospectiva histórica para tener una noción de hacia dónde vamos”, dijo en una entrevista que pude hacerle en 2015 para revista Qué Pasa, después de dar charlas en universidades europeas.

Una de sus grandes preocupaciones —y sobre la que solía hablarles siempre a las nuevas generaciones— era el trabajo en el futuro: “El viejo proletario va a tener que soportar los embates de la introducción de la robótica en el mundo del trabajo, que sustituirá al ser humano —dijo en Qué Pasa—. Eso va a acrecentar las tensiones sociales y va a incidir en la conducta de los Estados. No va a ser un mundo sencillo. Es maravilloso que las máquinas trabajen para los hombres. El problema es que van a trabajar para los dueños de las máquinas, no para los hombres”.
“Ha dicho que el mundo está loco por sorprenderse de que usted viva sin lujos”, le comenté en esa ocasión. Su respuesta es una buena forma de resumir su filosofía de vida: “Mi defensa de la sobriedad es una defensa por la libertad. No quiero cambiar el tiempo de mi vida por porquerías. Voy a las universidades a hablar de esto, porque me da lástima que a los muchachitos los termine agarrando una multinacional: trabajan toda la vida como perros, creen que son triunfadores porque cambian el auto y no tienen tiempo para los hijos. ‘No quiero que a mis hijos les falte nada’, dicen, sí, pero a su hijo le falta él. Hay una necesidad de reeducación en cuanto a cómo vivimos. Me revientan los ecologistas que piensan en la ecología y no piensan en esto. El primer agresor del medio ambiente es el derroche del hombre. Hay que tener 20 pantalones, 200 polleras, y ya no me gustan, y compro otros, y ¿qué pasa con toda la naturaleza que estamos perdiendo, junto con el tiempo de nuestras vidas? No se puede comprar vida. Puedo comprar cualquier cosa, menos tiempo de mi vida”.