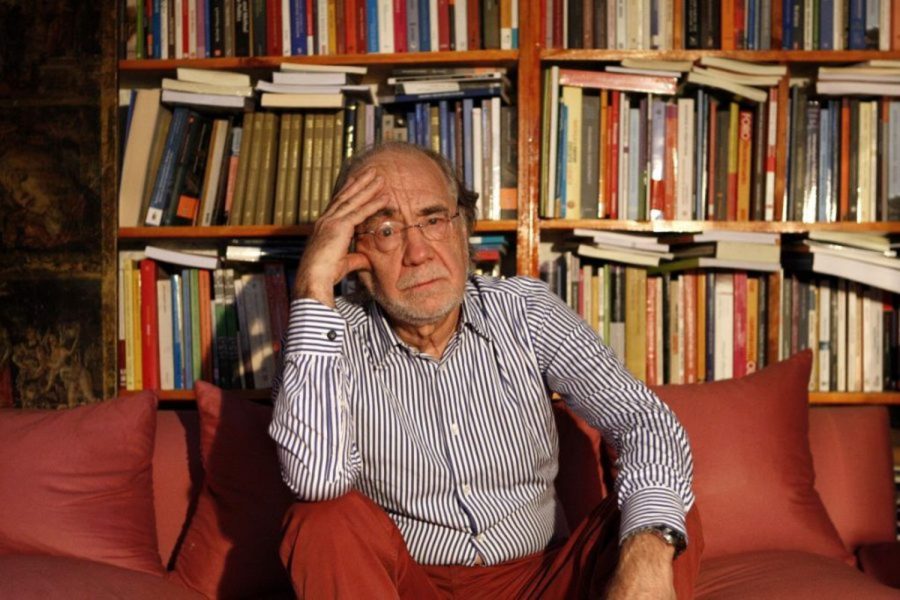A lo largo de la historia, el vínculo entre los seres humanos y la naturaleza ha oscilado entre el amor y el miedo. En tiempos en que la crisis climática amenaza la existencia, la reacción atávica es temer ante la incertidumbre. Pero aceptarla es una condición intrínseca para poder transformar un sistema y lograr la sostenibilidad.
Por Paulette Naulin | Foto: Alexis Hughet / AFP
El Homo sapiens caminaba por las praderas, con la visión espigada, erecto sobre sus dos piernas, consciente del gran desafío de vivir en esas inmensas llanuras. Era superado por la rapidez, fuerza, agilidad y resistencia de otros animales, quienes poseían las más variadas estructuras para defenderse, desde filosas garras hasta duras cornamentas, y ellos ahí, provistos solo de su incipiente inteligencia.
Innumerables textos antiguos describen la naturaleza como inagotable e indescifrable, proveedora de alimento y abrigo; y, a su vez, como algo misterioso, intimidante e inexorable. Algunos textos religiosos proponen que el mundo está hecho para las personas y, por tanto, debemos gobernarlo y hacer uso ilimitado de él. En los albores de las teorías de organización de la vida, se crearon árboles genealógicos de las especies, donde el ser humano figuraba en la cúspide de la organización biológica. Todas estas visiones muestran desde temprano a la humanidad con ansias por domar esta insondable maravilla.
Bajo dichos paradigmas, lo humano deja de ser parte de la naturaleza y las sociedades se vuelcan a su conquista. Terminamos concibiéndola como un objeto estático, infinito y salvaje, distinto a nosotros. La división ha sido cada vez más arbitraria, considerando incluso a otros seres humanos lo suficientemente diferentes como para ser conquistados. El miedo a las amenazas concretas que otrora nos movilizaba para sobrevivir en las llanuras se transmite como un atavismo, transformándose en un miedo a lo desconocido, a una amenaza abstracta.
En paralelo, al centrarse en lo cotidiano, en los procesos pequeños y de corto plazo —la crianza de animales, el cultivo de plantas, la preparación de alimentos y los ciclos de la naturaleza—, los seres humanos comienzan a comprender y manipular su entorno. Se organizan colaborativamente para facilitar su vida, mejorar su cobijo y así construir un sentimiento de bienestar. Sin embargo, esto hace aparecer —en distintos niveles y dependiendo de cada experiencia— una relación ambivalente con la naturaleza, que oscila entre el amor y el miedo.
En este devenir histórico, hemos modificado profundamente la naturaleza. Durante la colonización del sur de Chile en el siglo XIX, bajo la justificación del progreso, se autorizó la quema de terrenos fiscales para ponerlos al servicio de la sociedad. Extensos terrenos incendiados y convertidos en praderas ganaderas y agrícolas, desplazando a los pueblos indígenas que los habitaban. Equilibrios dinámicos de miles de años transformados en un abrir y cerrar de ojos.
Sin embargo, hemos recobrado poco a poco el conocimiento de la complejidad de la naturaleza. En el presente la concebimos como un sistema que interrelaciona componentes funcionalmente. El motor de un auto es un sistema mecánico que permite, con los insumos adecuados (gasolina y otros), movilizar un vehículo. Cada componente tiene un rol y ubicación que, si bien puede variar según el diseñador, están restringidos por la función que cumplen y su relación con los demás. Si tomamos un saco y ponemos todas las piezas del motor dentro, a pesar de tener todas las partes, esto deja de ser un sistema, pues se pierde la relación e interacción funcional entre ellos.
El entendimiento de la naturaleza como un sistema complejo y adaptativo nos abruma. Imaginemos el ciclo del agua, el del nitrógeno; las cadenas tróficas y todos los subsistemas que las componen y las interacciones entre ellas y los sistemas sociales. Sus infinitas interrelaciones constituyen el principio fundamental de cualquier actividad humana que pretenda generar un cambio en la naturaleza: la incertidumbre. Por más que nos esforcemos, los resultados de nuestras acciones tomarán cursos inesperados. El cambio global producido por la disrupción en el clima, los sistemas terrestres y la biodiversidad, amenaza la existencia misma del ser humano, y resulta frustrante saber que lo hemos provocado nosotros, pero que somos impotentes para planificar una salida cierta e inequívoca a él.
Aun así, la naturaleza sigue estando allí, independiente de lo que pensemos y hagamos con ella. El mamífero terrestre más feroz de Chile, el puma, se ve afectado por conflictos socioambientales en las zonas ganaderas, pero generalmente se mantiene alejado de los seres humanos en las pocas superficies de hábitat que le quedan. Los imponentes bosques de alerces, gigantes y majestuosos árboles del bosque austral, viven alrededor de 5 mil años, más que la construcción de toda la sociedad occidental que conocemos. El plancton, ese organismo minúsculo que se alimenta de los nutrientes que los ríos llevan al mar y de los ciclos de deshielo de la Antártica, a la vez alimenta ballenas y microorganismos marinos que hacen fotosíntesis y son responsables de fijar la mayor parte del CO₂ atmosférico. Puma, alerce y plancton, sin embargo, sufren los cambios que hemos provocado, y cada vez les cuesta más sobrevivir y cumplir su función dentro del sistema. Los pumas no encuentran alimento, las plántulas de alerce no se alcanzan a establecer y el plancton sufre la contaminación del agua que le llega desde nuestros territorios.
Así llegamos al presente, buscando la sostenibilidad: aquella relación armónica entre humanidad y naturaleza. La causa de nuestro miedo es la incertidumbre, pero sabemos que esta es condición intrínseca de todo intento por transformar un sistema, por lo que debemos hacernos cargo de ella. Tenemos un acervo de conocimientos que nos permite planificar adaptativamente los caminos del futuro. Esto implica tomar la mejor decisión posible con la información en nuestras manos, evaluar los efectos de nuestras acciones sobre los sistemas socioecológicos y volver a empezar. Entender y aceptar la incertidumbre nos llevará a enmendar el rumbo sin avergonzarnos y a aprender de los errores. Esta necesaria humildad nos conducirá a un mejor destino para la humanidad, permitiéndonos superar la dualidad de buenos y malos. Porque estamos todos juntos en este planeta, tratando de acercarnos a la naturaleza más desde el amor que del miedo. En este sentido, cada vez será más importante reconocer el papel indiscutible del conocimiento como mediador del amor a la naturaleza, tanto desde la ciencia como de la experiencia humana, que por milenios se ha acumulado y transmitido.