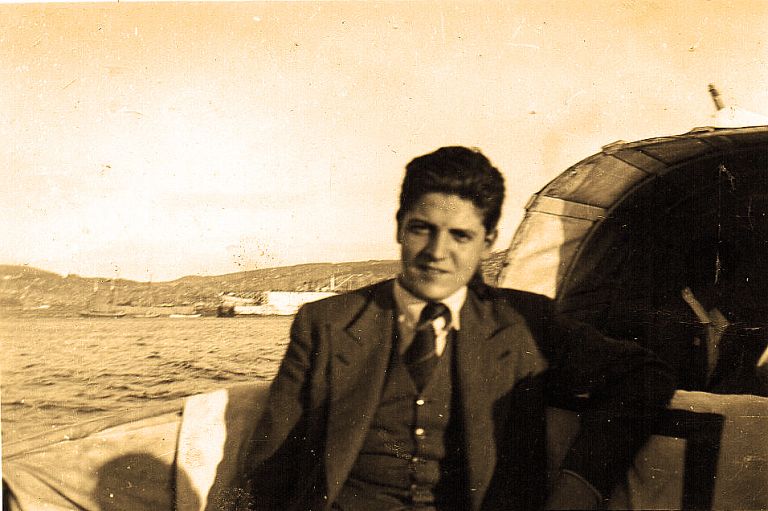En el libro Yo no soy un Quijote. El legado vivo de Andrés Aylwin Azócar, su nieto, el periodista Matías Rivas Aylwin, relata las horas más importantes de la vida política del exdiputado y defensor de derechos humanos durante tres épocas: la dictadura militar, la transición a la democracia y su retiro de la vida pública en 1998. En esta biografía, publicada por Catalonia, el autor se propone buscar la huella señera que dejara su abuelo, sin soslayar los desencuentros que tuvo con las élites dirigentes de la transición que contribuyó a abrir. Este extracto ilustra algunos de los primeros obstáculos que Andrés Aylwin debió sortear para defender los derechos humanos recién iniciada la dictadura.
Por Matías Rivas Aylwin
El callejón de las viudas
Entre 1973 y 1976 Andrés Aylwin alcanzó a conocer a plenitud el drama de los detenidos desaparecidos. A muchos los ubicaba por su trabajo como parlamentario en las zonas de Paine, San Bernardo y San Antonio. “Yo estuve seis meses detenido entre campo de prisioneros de Tejas Verdes y la cárcel de San Antonio —recordaría Joel Muñoz—. Allí nos fue a ver Andrés. Recuerdo su entereza y atrevimiento. Ingresó con su figura alta y desgarbada, cara triangular, demostrando dolor empático al igual que Cristo y cual Quijote con su lanza invisible a defender a sus compañeros y camaradas”.
A otros no los conocía en absoluto, como bien lo señalaría la periodista Patricia Verdugo: “Los afectados no eran ni sus amigos ni sus compañeros de partido político. Por el contrario, se trataba de personas en su mayor parte desconocidas para él y que, políticamente, habían sido sus adversarios”.
Cuando detectó esta realidad fue a informar al expresidente Eduardo Frei Montalva de los horrores que se estaban viviendo. Creía que al ser una figura destacada del partido debía estar al tanto de los múltiples crímenes que impunemente se cometían en las zonas rurales; pero se llevó una sorpresa. Así lo recordaría más tarde:
La verdad es que después de algunas experiencias dejé de informarlo porque no me parecía pertinente. Como era un político importante yo creía que debía informarlo, pero luego yo veía que él tenía una actitud de no asumir el cargo, de creer que era una exageración mía. Él pensaba que yo actuaba muy impresionado por algunas cosas que había visto, pero que no tenía una visión objetiva de lo que era el comunismo, de lo grave que era, y de lo que a su vez el comunismo estaba haciendo en Chile. Entonces, él, al principio al menos, cuando le relaté asuntos de San Antonio puso una cara como diciendo “no lo veo muy claro”. Después le empecé a relatar las cosas que vi en la Maestranza de los Ferrocarriles en San Bernardo, la situación de Paine, y a mí no me vengan a decir que no los habían detenido. Supe que alguna vez le dijo a un amigo íntimo que yo debería ver a un médico. Él creía que las cosas que yo contaba eran cosas imaginarias, que yo estaba fuera de la realidad.
En los meses posteriores al Golpe el apoyo que encontró en su sector político fue escaso. Él relataba que once ferroviarios habían sido fusilados en el cerro Chena y que otros tantos habían sido arrestados y hechos desaparecer en Paine, pero le decían que hablaba de un mundo irreal. Relataba que a los conscriptos se les transmitía la idea de que era “lícito” hacer lo que quisieran, ya que pronto se dictaría una ley de amnistía. Pero no le creían.
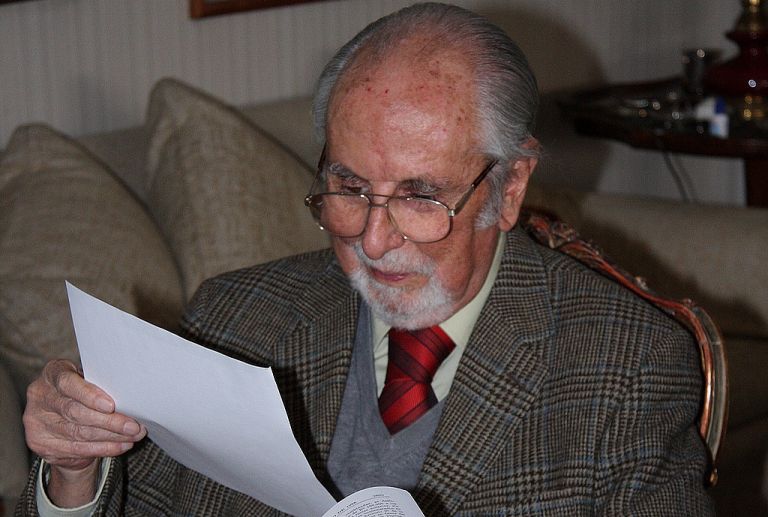
No obstante, otros sí lo escucharon con atención, entre ellos el abogado Roberto Garretón, que por entonces tenía un buen pasar profesional en una empresa de agua potable. Ambos se encontraron, poco después del 11 de septiembre, en el centro de Santiago, y Roberto no dudó en hacerle una pregunta crucial a su amigo:
—¿Qué se puede hacer para defender a los que están siendo encarcelados y perseguidos?
La respuesta de Andrés no la olvidaría nunca:
—Los políticos no podemos hacer nada, porque somos unos fracasados.
En octubre de 1973 se volvieron a encontrar, esta vez en tribunales, donde Andrés acudía constantemente a presentar recursos de amparo. Apenas vio a Roberto, se acercó y le dijo:
—Lo que tú buscabas ya existe, se formó un grupo de abogados que vamos a defender a los prisioneros y a los perseguidos, y estamos buscando abogados que asuman esta tarea.
Tras una pausa, le agregó una frase que daba cuenta de la dramática realidad del país:
—Obviamente, tienen que ser abogados de la DC o de derecha, porque los abogados de izquierda están entre los buscados o los sospechosos del nuevo orden de la dictadura.
Ese día, cuando Garretón llegó a su oficina, ya tenía un llamado que pedía respuesta, y era del influyente abogado Antonio Raveau, quien había sido ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Era Andrés quien había hecho el nexo.
Garretón lo llamó y Raveau le dijo que se había constituido el Comité Pro Paz y le preguntó si quería integrarse.
—Sí —respondió Garretón.
—¿Cuándo? —inquirió Raveau.
—Ahora mismo.
Muchas escenas marcaron a Andrés durante esos años. En 1973, vio con sus ojos el sufrimiento de Marcela Bacciarini, una niña que fue sometida a un consejo de guerra por haber leído propaganda de un movimiento de la Unidad Popular en una radioemisora local, previo al 11 de septiembre. “Difícilmente podré olvidarla: su padre asesinado semanas antes por la ‘ley de la fuga’; ella, ahora, frente a seis uniformados impecablemente vestidos, demacrada, ultrajada, destruida física y psíquicamente, tiritando casi hasta desplomarse”, escribirá en los años noventa.
En octubre del mismo año acompañó a la abogada Carmen Hertz en la búsqueda del cuerpo de su esposo, el periodista Carlos Berger, quien había sido asesinado por la Caravana de la Muerte en Calama.
Fueron a la embajada de Suecia, donde conversaron con el embajador Harald Edelstam, luego visitaron la Cruz Roja, el Colegio de Abogados y finalmente acudieron a la casa de Patricio Aylwin, quien se encontraba en cama, aquejado por una gripe.
Andrés hizo una síntesis del caso:
—Patricio, se trata de un joven de 30 años que fue ejecutado no obstante haber sido condenado por un consejo de guerra a 60 días de prisión. No han devuelto el cuerpo. Nosotros solo queremos recuperar el cuerpo.
Pero ninguna gestión dio resultado: el cuerpo de Berger ya había sido enterrado en una fosa clandestina.
Vivencias como aquellas se repetían con frecuencia, y él, que estaba al tanto de la existencia de cárceles secretas dirigidas, implementadas y financiadas por el Estado y sus agentes (algunas ubicadas a dos cuadras de La Moneda), donde se practicaban torturas, violaciones y asesinatos; que estaba en permanente contacto con las personas que vivían en los focos de represión; que había visto huesos quebrados, hombres y mujeres deshechos y traumatizados por las torturas; que había sentido la soledad y la indefensión de las víctimas; que había escuchado acerca de los supuestos suicidios y asesinatos justificados en la “ley de la fuga”; que había conocido a viudas que no sabían si eran viudas, huérfanos que desconocían si eran huérfanos y novias “atadas para siempre a una sombra”; él, con todo eso sobre sus hombros, tenía un objetivo en mente: ayudar con diligencia a cada hombre y mujer que se lo solicitara, como un médico que atiende sin distinguir el origen del paciente.
Mercedes Peñaloza, la mujer más afectada por el crimen colectivo que azotó a la zona de Paine después del 11 de septiembre, tocó la puerta de su modesta oficina ubicada en Huérfanos con Bandera y le dijo que seis miembros de su familia habían desaparecido luego de haber sido arrestados por uniformados camuflados, pintados e irreconocibles. Andrés, de inmediato, interpuso los correspondientes recursos de amparo. Pero el asunto no terminó ahí. Al momento de alegarlos ante la Corte Suprema, en días en que nadie se atrevía a levantar la voz, cuando tres o cuatro personas en la calle eran sospechosas sin razones aparentes, la señora Mercedes llegó a las siete de la mañana al Palacio de Tribunales en Santiago acompañada de cuarenta personas, quienes con su presencia hacían llegar hasta allí —el corazón formal de la institucionalidad jurídica de Chile— el profundo dolor del pueblo rural. “Siempre he pensado que después del golpe militar fue aquella la primera expresión pública de dignidad y dolor de un pueblo aplastado por el terrorismo de Estado —escribirá Andrés—. Lo que ellas vivían era peor que la muerte misma”.
El resultado de su alegato —en el que no pudo contener las lágrimas— fue decepcionante. La Corte Suprema argumentó que si el gobierno negaba los arrestos ellos no podían ordenar una investigación por un juez del crimen y tampoco designar a un ministro en visita. Pero lo más inquietante vino después del alegato, cuando el presidente de la sala, Israel Bórquez, se dirigió a él y en tono de reproche le preguntó:
—¿Para qué interpone usted un recurso de amparo, si usted sabe que todas estas personas están muertas?
La frase quedaría para siempre grabada en su memoria. Él, sin disimular su impresión, tuvo la fuerza para contestar:
—Presidente, si ustedes piensan que se está matando gente inocente, lo que deben hacer es designar a un ministro en visita para que investigue el crimen que se está cometiendo.
La audiencia terminó abruptamente, dejando la sensación de que la Corte Suprema estaba comprometida con las violaciones a los derechos humanos.
Andrés, mudo, tomó su tiempo para retirarse de la sala. Necesitaba reflexionar sobre qué diría a las personas que estaban allí afuera, esperando, sufriendo, con la esperanza de que el alegato los condujera a sus familiares y a la justicia.
Emocionado y desconcertado, pensó que no podía decirles lo que había escuchado, porque era demasiado cruel para esas madres e hijas escuchar que sus parientes habían sido asesinados y que la Corte Suprema tenía no solo pleno conocimiento de ello, sino que además ni siquiera manifestaba voluntad para impedir que los crímenes siguieran ocurriendo.
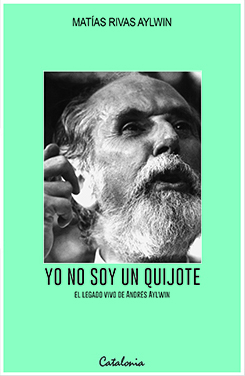
Matías Rivas Aylwin
Catalonia
188 páginas
Luego de una traumática despedida, en la que las mujeres lloraban a gritos, Andrés se retiró de la Corte convencido de que su rol no terminaba en los tribunales. “Siempre andaba con nosotros, él venía a las reuniones, nos entregó una ayuda humana —recordaría Ana Álvarez, esposa de Mario Muñoz Peñaloza, detenido desaparecido en Paine en octubre de 1973—. Él siempre nos trataba de levantar el ánimo, nos conversaba mucho, nos decía que todo esto iba a pasar, que teníamos que tener fe, que teníamos que tener confianza”. Y luego añade: “Se preocupaba de todo: que nos dieran las colaciones, los pasajes; que nos dieran ayuda en ropa en la Vicaría. Nunca se olvidó de nosotros”.
Ana María Cifuentes, víctima de la represión y testigo del dolor de las familias afectadas por las desapariciones en Paine, recordaría:
Don Andrés llegaba donde las personas y se acercaba a ellas y las abrazaba, mientras la señora Mónica lo miraba con su carita finita, delgadita, porque ella era su chofer, él no conducía. En Paine, en lo que se conocería como el “callejón de las viudas”, los mataron a todos, y esas mujeres del callejón lo adoraban; él siempre les dio una palabra de aliento y de esperanza, eso que nadie se atrevía a dar porque la gente no se atrevía a hablar, porque si te pillaban hablando…
Había mucho temor, la gente paraba la oreja para acusarte. Pero él no tenía miedo. Él iba a las personas, las personas no llegaban a él. Él iba donde había necesidad de afecto, de esperanza, de lucha; en poder lograr la democracia y encontrar justicia dentro de tanta injusticia. Lo que sucedía era inexplicable, ¿cómo se le podía quitar la vida a una persona por pensar diferente?
Lo que él entregaba a las personas que estaban sufriendo, que sufrían persecuciones, él lo entregaba con una, no sé cómo explicarlo, era algo tan interno suyo; él sufría tanto como ellos, don Andrés y la señora Mónica sufrían el dolor de las otras personas, les quitaba el sueño y el apetito.
Él y la señora Mónica fueron grandes referentes en lo humano y lo cristiano, me enseñaron lo que significa que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Ellos no mostraban lo que hacían, sino que de repente llegaba la gente y los abrazaban y les daban las gracias, ¡y nadie sabía por qué!
Él no entregaba nada material: entregaba ese apoyo, ese apretón de manos, ese abrazo, esa capacidad de escuchar, cosa que se ha perdido; el escucharnos unos a los otros se ha perdido. Él entregaba esperanza, aliento, fuerza, energía. Decía que lo íbamos a lograr, justicia va a llegar algún día, decía.
En los meses más oscuros después del Golpe, Andrés se convenció de que nunca más, sin importar la circunstancia, creería absolutamente nada a los representantes de la dictadura, palabra que para él se transformó en sinónimo de mentira. “Ni las supuestas fugas, ni la negación de los arrestos, ni sus informaciones siempre llenas de embustes —escribiría años después—. Esa fue la brújula que me señaló el camino por muchos años y que, día a día, me llevaría al encuentro de nuevas verdades. Dramáticas y crueles verdades que estaban al lado nuestro, junto a nosotros, al alcance de cualquier persona predispuesta a escuchar las voces del dolor”.