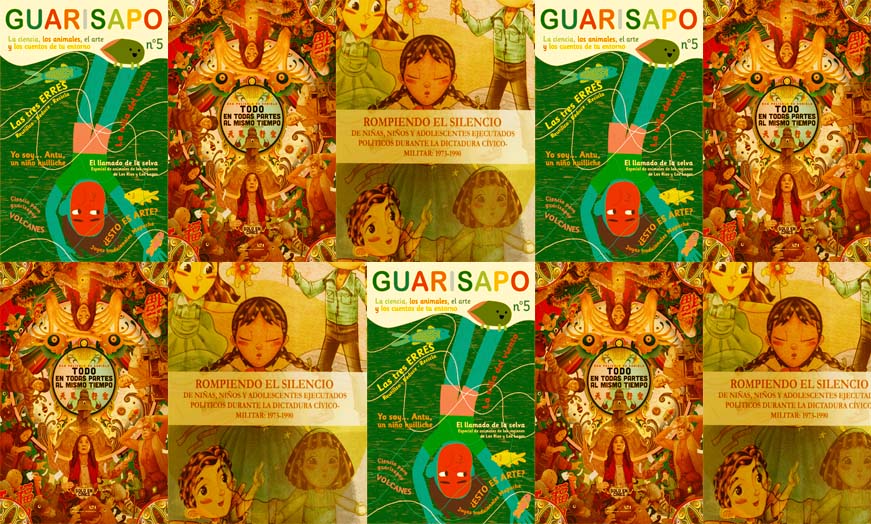En su último libro, el destacado economista serbio-estadounidense desmenuza la historia del pensamiento en torno a la desigualdad, y se pregunta qué revelan los trabajos de Adam Smith, Karl Marx o Simon Kuznets sobre la distribución de la renta tanto ayer como hoy. Con su influyente análisis sobre la desigualdad global, Milanović propone repensar las dinámicas económicas más allá de las fronteras nacionales.
Por Claudia Lagos Lira | Crédito de imagen principal: Alexander Paul Englert
Branko Milanović (Belgrado, 1953) es lo que algunos llaman un intelectual público: hace más de una década alimenta un blog sobre economía y desigualdad y mantiene el substack “Global Inequality and More 3.0”, con más de 18 mil suscriptores. Al año, da docenas de conferencias y publica un sinfín de artículos de opinión en medios como The Guardian, The Financial Times, Le Monde o El País. Transita por X y, si lo busca en YouTube, encontrará podcasts y otras intervenciones sobre economía y desigualdad en un estilo fácil de seguir.
Si guglea “Branko Milanović”, aparecerán las docenas de artículos y libros que ha publicado desde que se doctoró en 1987 con una tesis sobre la desigualdad de ingresos en la entonces Yugoslavia. Al momento de sostener esta conversación, Milanović es investigador del Graduate Center y del Stone Center for SocioEconomic Inequality de la City University of New York (CUNY). La excusa: su libro más reciente ha sido traducido al español bajo el título Miradas sobre la desigualdad: De la revolución francesa al final de la Guerra Fría (Taurus, 2024), un texto que ha sido considerado “una contribución innovadora y esencial” para delinear la historia del pensamiento económico y los estudios sobre desigualdad. El aporte de su obra es tal, que algunos reportes de prensa lo mencionan incluso como un posible candidato al Premio Nobel de Ciencias Económicas.
—Creo que lo mejor es ignorar [esos comentarios] porque uno no puede hacer nada. Y, honestamente, no creo que vaya a pasar —confiesa Milanović desde Nueva York, donde vive hace varias décadas—. No estoy en contra del premio, pero genera críticas, como que depende del Banco Central de Suecia. Yo mismo he sido crítico. Ha reconocido a muchos que trabajan en temas financieros, mercado de valores o administración monetaria porque, por supuesto, son los temas en los que un banco central estaría interesado. Pero, en general, es bueno que exista, porque llama la atención sobre distintos tipos de trabajo que, de otra manera, tal vez no se conocerían porque no abordan áreas tan populares.
El mundo es ancho
A fines de la década de 1980, Branko Milanović postuló a un trabajo en el departamento de estudios del Banco Mundial y no regresó a su país. Tampoco había un país al cual volver, pues la guerra civil desmembró la exYugoslavia (1991-1995). Por casi veinte años, fue el economista jefe del departamento de estudios de esa institución, experiencia que alimentó su libro La era de las desigualdades. Dimensiones de la desigualdad internacional y global (Editorial Sistema, 2006). En él, Milanović maduró su contribución a los estudios de desigualdad: hay que comprenderla globalmente y no solo como la desigualdad de ingresos de los ciudadanos de un Estado en particular.

Los datos indican que se ha incrementado la desigualdad interna en los países, sobre todo en Estados Unidos o en Europa. Sin embargo, el economista plantea que hay que ver más allá de las fronteras de los Estados nación; hay que fijarse, más bien, en el estado de la desigualdad de ingresos en el mundo. O, en otras palabras, entre un ciudadano de Nigeria y uno de Canadá. Porque la historia de la desigual- dad en el siglo xxi a escala global muestra una imagen distinta: “El mundo está creciendo de forma más equitativa de lo que lo ha hecho por más de 100 años”, explica. El crecimiento de China y otros países asiáticos ha contribuido a esto. Además, la distancia entre los más pobres de los países ricos (OCDE) y los más ricos de los países más pobres ha disminuido. Es lo que ilustra el llamado “gráfico del elefante”, que, en rigor, es la curva de incidencia del crecimiento que Milanović y su colega Christoph Lakner publicaron en 2013 para describir la evolución de la desigualdad de ingresos interpersonal global entre 1988 y 2008, entre el fin de la Guerra Fría y la crisis financiera de fines de la década del 2000. Los datos (y el gráfico) ilustran cómo las personas más ricas del mundo —domiciliados en su mayoría en países ricos— lo son mucho más que en el pasado, mientras que las más pobres —la mayoría, en África— están apenas un poco mejor que antes. En América Latina, por ejemplo, la desigualdad ha disminuido. Sin embargo, que algo mejore —en este caso, la brecha de desigualdad— no significa que sea lo óptimo.
En su último libro, Miradas sobre la desigualdad, Milanović explora qué dijeron y cómo conceptualizaron este fenómeno François Quesnay (1694-1774), Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823), Karl Marx (1818-1883), Vilfredo Pareto (1848-1923) y Simon Kuznets (1901-1985). Autores que vivieron en diferentes siglos, cruzados por una variedad de fenómenos políticos y económicos, y con distintos estilos de escritura y argumentación. Hay ecuaciones o conceptos en economía que llevan sus apellidos (el principio de Pareto, la curva de Kuznets) o escuelas completas construidas sobre la obra de Smith o Marx. Se trata de autores que ha estudiado toda su vida: “ante todo, escribí este libro para mí. Partí leyendo a Marx cuando tenía 18 años. Todavía utilizo mis notas de entonces”, cuenta.
El autor también aborda lo que caracteriza como un largo eclipse en el interés de la economía en la desigualdad entre las décadas de 1960 y 1990. En su epílogo, sin embargo, identifica movimientos que demuestran un renovado momento contemporáneo de estudio sobre el problema. El libro se propone explorar la trayectoria intelectual de cómo una idea fundamental en los estudios económicos contemporáneos, como la desigualdad, se ha ido construyendo y deconstruyendo teórica, empírica y narrativamente en más de dos siglos.
Milanović es un buen orador y consigue transmitir su entusiasmo por comprender mejor la historia de las ideas económicas. De hecho, el relato es uno de los tres ele- mentos que, a su juicio, tienen los mejores estudios sobre la distribución de la renta. Los otros dos son la teoría y el trabajo empírico, los datos. Es lo que llama un estudio inte- grador de la distribución de la renta.
Parece un elemento secundario en las investigaciones, pero es muy importante: este tipo de trabajos—y otros— deberían combinar teoría, trabajo empírico y un relato. ¿Cómo podemos expandir esta refiexión hoy?
—Tal vez sería útil explicar cómo es que llegué a estos tres requisitos pues, como sabes, no es algo muy innovador. Pero cuando estudiaba el periodo entre 1960 y la caída del Muro de Berlín en 1989, me sorprendía la incapacidad para combinar esos tres elementos. Había numerosos ejemplos, pero muchos estudios empíricos ni siquiera trataban de teorizar cómo la distribución de ingresos se determina. O había estudios extremadamente teóricos que no tenían ninguna relación con la realidad. Por ejemplo, se asumía que los individuos tenían perfecto conocimiento sobre el futuro de sus salarios, una suposición ridícula en un siglo donde hubo nacionalizaciones, dos guerras mundiales, hiperinflación, desempleo masivo… ¿Cómo asumes que las personas son agentes que maximizan sus ingresos con total conocimiento sobre cómo van a ser sus salarios o los precios o con quién se casarán? Es una locura. Y, finalmente, había estudios que trataban de determinar la distribución de ingresos, pero no se podía ver la conexión entre los datos y la teoría. De allí viene la crítica.
Desigualdad, a futuro
¿Qué datos tenemos sobre hoy, pero también sobre el pasado, que permiten entender mejor qué está pasando? Milanović destaca tres pilares sobre los que se está innovando en este campo de estudio: lo que podría denominarse una teoría política de la distribución de la renta, del economista francés Thomas Piketty; la explotación de fuentes históricas y de archivo que, si bien existían, se han visibilizado gracias a la digitalización y el tratamiento de grandes cantidades de datos y que se conoce como “tablas sociales”; y, finalmente, el estudio empírico de la desigualdad pero a escala global.
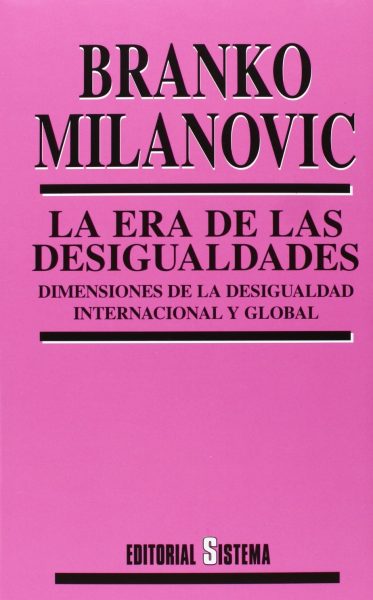
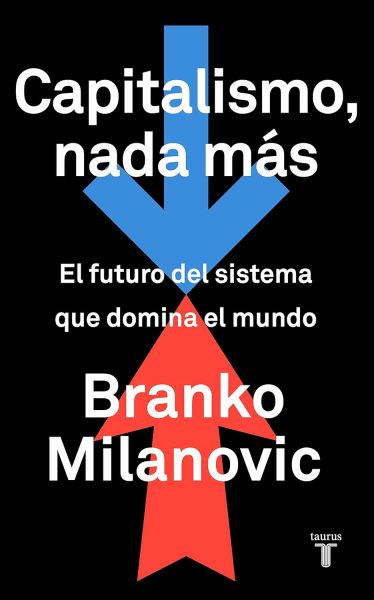
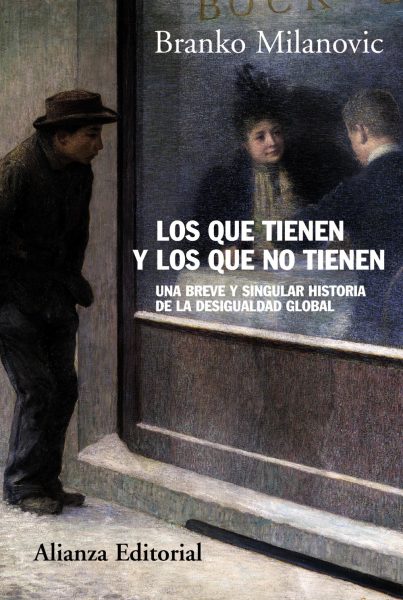
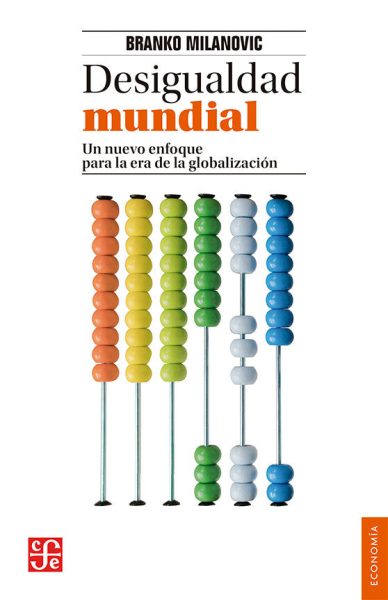
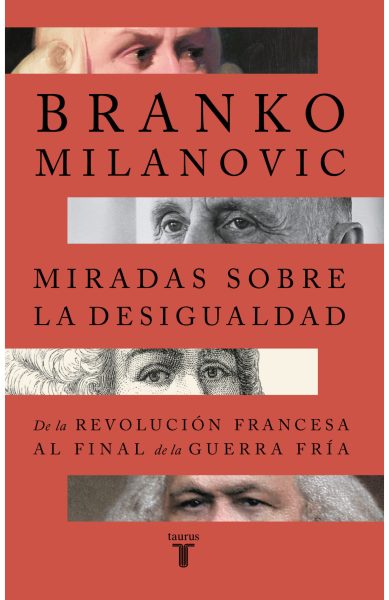
Estas tres dimensiones, señala, “lidian con el pasado, el presente y el futuro. Aunque el trabajo de Piketty se basa en el pasado, con datos del siglo xix, evidentemente aborda el presente”, explica el economista. Sabemos que los imperios romano o bizantino eran desiguales. Sin embargo, ahora es posible empíricamente caracterizar en qué consistían dichas desigualdades. “¿Por qué esto es importante? Porque básicamente estamos redescubriendo nuestro pasado y la estructura de las sociedades. Sabemos que la aristocracia era poderosa. ¿Pero cuán poderosa? Y cuando redescubrimos nuestro pasado, creamos una taxonomía o tipología de diferentes sociedades, que tienen distintos tipos de desigualdades. Ese conocimiento histórico ilumina mucho qué es lo que estamos viendo hoy como desigualdad global”.
Y así, dice Milanović, se vislumbra un tercer pilar, un área completamente nueva, incluso a nivel metodológico, que implica preguntarnos cómo comprendemos la desigualdad de ingresos a nivel global:
—Te voy a dar un ejemplo. Es difícil que alguien diga “estoy en contra de la igualdad de oportunidades, porque creo que los blancos debieran ser siempre más ricos que los afrodescendientes”. Todos estamos, al menos en principio, de acuerdo en que debe haber igualdad de oportunidades. Cuando trabajas sobre desigualdad global, te das cuenta de que este principio es posible aplicarlo al nivel de Estado nación. Estamos a favor de la igualdad de oportunidades para todas las personas, ya sea en Chile, Bolivia, el Reino Unido o Estados Unidos. Pero eso no funciona a escala global. La unidad de análisis, entonces, es el individuo en el mundo, independiente de dónde es él o ella, y ves cuán enormes son las desigualdades entre individuos idénticos. En otras palabras, tienes a un tipo con el mismo coeficiente intelectual y el mismo esfuerzo en Zambia y en Estados Unidos, pero sus ingresos difieren en una proporción de 1 a 10. Entonces, dices: “bueno, algo no está bien”.
Al final de Miradas sobre la desigualdad usted se pregunta cuáles serían las implicancias para la diplomacia global, las democracias y la corrupción ante la emergencia de una elite global. ¿Ha cambia- do esta pregunta?
—Ahora hay más personas que se ubican en la mitad de la distribución global de ingresos. Y no son homogéneos, porque provienen de distintos países. Es una suerte de clase media global (y uso esta palabra muy cuidadosamente). El problema es que, cuando hablamos de clase media, tenemos en mente la clase media dentro de un Estado nación. Y la clase media ha sido vinculada a la estabilidad, porque no desea perder su poder político frente a los más ricos y tiene miedo de que los más pobres se apropien de sus conquistas. Entonces, la clase media se vuelve un elemento de estabilidad porque quiere democracia y protección. Pero cuando pones esto en una perspectiva global, esa clase media global no tiene instituciones políticas a través de las cuales puedan implementar lo que decidan, porque estas existen a nivel nacional. En otras palabras, personas en Shanghái y en París, con ingresos similares, tendrían un patrón de consumo más o menos similar. ¿Pero eso significa algo políticamente hablando?
¿Cómo se promueve el debate intelectual para abordar los problemas de desigualdad?
—Investigación empírica y desarrollo teórico. Creo que la investigación debiera orientarse a generar preguntas relevantes y no solo a plantear cuestiones prácticas o aplicadas. Eso vendrá después. En el caso de la desigualdad a escala global, las respuestas prácticas serían crear instituciones internacionales más sólidas. Estoy consciente de que hablar hoy de instituciones internacionales más fuertes parece no tener sentido. Sin embargo, teóricamente, si pretendes hacer algo al respecto, ese debiera ser el camino. Porque la principal causa de esta desigualdad en el mundo es que millones de personas viven en países pobres. Pero no lo eligieron. Solo nacieron ahí. Y, entonces, la forma de reducir la desigualdad es que aceleres el crecimiento de los países pobres. ¿Pero cómo? Y aun cuando no estemos de acuerdo en cómo hacerlo, no debiera desanimarnos a trabajar en ello.