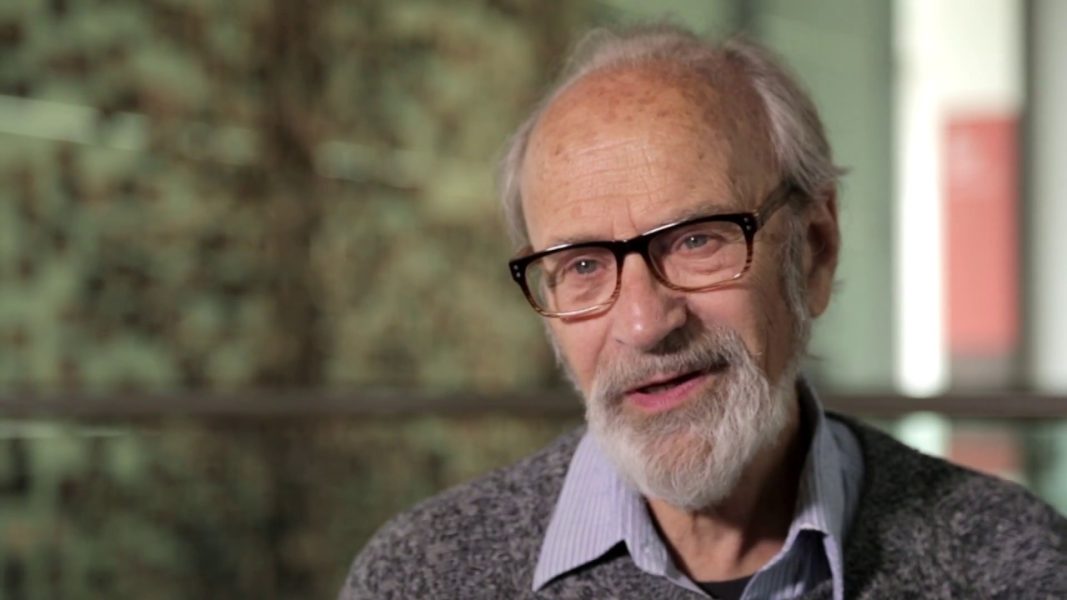La experiencia del cuerpo femenino en la calle está constreñida por el miedo, que limita su expresión física y subraya cómo el género determina la forma en que se vive la ciudad. Por ello, vale preguntarse por la responsabilidad que tienen el diseño y la planificación urbana sobre estos imaginarios.
Por María José Sepúlveda | Foto: Javier Torres / AFP
¿Cuándo fue la última vez que tuviste miedo en la calle? Esta emoción, tan propia e íntima, se ha revelado como una experiencia transversal para las mujeres desde que los feminismos, en los últimos diez años, instalaron este y otros asuntos en el debate público. En 2014, por ejemplo, según los primeros datos levantados por el Observatorio Contra el Acoso Callejero (OCAC), el 79% de las mujeres decía sentirse insegura en el espacio público, y un preocupante 90% decía haber sufrido algún tipo de acoso en él. Esto, a pesar de que somos quienes más circulamos allí: de acuerdo con la Encuesta Origen-Destino del 2012 —la última realizada—, las mujeres somos sus principales usuarias, ya que nos desplazamos más que los hombres a pie, en buses y en metro. Esto significa que a diario debemos aprender a reconciliar (o a negociar) el miedo con nuestras necesidades y deseos de participar en la vida urbana.
Lo hemos logrado a través de estrategias de seguridad —individuales o grupales—, como no caminar sola, preferir moverse acompañada, estar en alerta constante, restringir la movilidad según el horario, evitar algunas áreas de la ciudad o ciertos medios de transporte (e incrementar el gasto en él); modificar la vestimenta según el contexto, fingir llamadas telefónicas con conocidos, cambiar la posición corporal, masculinizar los gestos y el uso del cuerpo, por mencionar algunas. Esto contrasta con la expresión corporal de los hombres, quienes utilizan y expanden su cuerpo al habitar la ciudad. Basta con observar, por ejemplo, las diferentes formas en las que se sientan hombres y mujeres en los sistemas de transporte: algunos de ellos tienden a sentarse con las piernas abiertas, sobrepasando el espacio de sus asientos, costumbre que suscitó campañas de concientización en ciudades como Nueva York en 2014 o en Madrid en 2017, e incluso dio origen a la palabra manspreading para definirla.
El ingreso de las mujeres al espacio público va de la mano del mandato de que su seguridad depende de su comportamiento, así como de los horarios y lugares por los que decidan transitar o “exponerse”. Es por ello que también se desarrolla una timidez corporal ligada a una noción aprendida de fragilidad, la que se debe, en gran medida, a un discurso cultural que naturaliza el espacio privado como femenino, y según el cual seríamos más vulnerables en el espacio público, lo que nos lleva a percibirnos como el grupo más propenso a sufrir un ataque. Se ha internalizado la calle como un ámbito masculino y peligroso, donde la presencia de las mujeres está menos permitida. En otras palabras, acceder a él y habitarlo significa exponerse a la violencia.
El miedo tiene un fuerte componente espacial, no ocurre en cualquier lugar. La arquitectura —entendida como la disciplina a través de la que se proyectan los espacios— parte de una premisa de neutralidad, es decir, trabaja al servicio de un supuesto destinatario que trasciende todo género y corporalidad. Sin embargo, su producción no es imparcial: el espacio siempre tendrá un sentido cultural, responderá al criterio de quien diseña y al contexto en el que se encuentre inmerso; a la identidad cultural y sociohistórica, a las relaciones de clase, raza y género, y a sus propósitos de creación.
Si diseñamos espacios desde una sociedad patriarcal, estos reproducirán estructuras de poder y esquemas androcéntricos que han sido aceptados universalmente como el canon. Los veremos reproducidos en los discursos, teorías, bibliografías, protocolos y códigos de disciplina, desarrollados por y para hombres a lo largo de la historia. En ese contexto, la producción del espacio urbano ha sido enormemente sexista, al asumir que las necesidades y experiencias de un sujeto particular (hombre, joven, blanco, heterosexual, de clase media/alta y sin discapacidades) son universales y objetivas. De este modo, el diseño arquitectónico —a través de la omisión de más de la mitad de la población como sujetos con necesidades propias— proyecta y colabora en la construcción de espacios cuyas características pueden actuar como desencadenantes de miedo, inhibiendo la participación de las mujeres en la vida urbana.
El análisis feminista ha contribuido a la crítica de la arquitectura y a la resignificación de la práctica de la disciplina, al permitirnos estudiar las relaciones de las personas con la ciudad a través de la incorporación del género como categoría analítica, y al trabajar de manera activa y humana con la experiencia de la gente; en este caso, recogiendo la de las mujeres en el espacio público.
El desarrollo de investigaciones desde este punto de vista ha permitido visibilizar las diferentes características que tiene un espacio considerado seguro versus uno considerado peligroso. En base a esto, podemos reconocer componentes físicos que aumentan la sensación de inseguridad: iluminación insuficiente, obstáculos que impiden el acceso visual a otros y a uno; formas sinuosas o rincones que no permiten la legibilidad clara del espacio, enrejados o cierres con poca o nula transparencia, áreas abiertas y deshabitadas, áreas estrechas o cerradas sin vías de escape. La forma en la que se planifica el uso de suelo y se mantienen activos los barrios a través de comercios, instituciones, mobiliario urbano y flujo vehicular también es un factor relevante, porque garantiza la presencia de otros y, por ende, la eventual posibilidad de recibir ayuda.
Pese a que estas observaciones puedan parecer evidentes, muchas veces no son consideradas ni aplicadas en el diseño de proyectos del espacio público, lo que perpetúa el sentimiento de miedo. Por dar un ejemplo, según el estudio Acoso y abuso sexual en lugares públicos y medios de transporte colectivos, realizado por el Servicio Nacional de la Mujer en 2012, existe una correlación entre la oscuridad y el temor a sufrir un ataque, o entre lugares estrechos y el temor a ser víctima de acoso sexual.
De ahí que sea fundamental cuestionarnos de qué forma estamos creando ciudad mediante el ejercicio de la arquitectura, y si realmente estamos abriendo espacios que fomenten la libre y plena participación de todas y todos sus habitantes. Si la mitad de la población siente miedo en estos lugares, es urgente preguntarnos qué estamos haciendo mal.
Incorporar el género como una variable analítica más a la hora de diseñar, y no como una novedad o un capricho teórico, es crucial para proyectar ciudades inclusivas. Esto implica hablar de los procesos y métodos de la arquitectura, revisar si los instrumentos que utilizamos en las etapas de un proyecto consideran a los distintos usuarios en la toma de decisiones sobre los espacios que habitarán. Significa también cuestionar el rol de quien diseña y entender que la o el arquitecto no es un rockstar que soluciona problemas desde propuestas formales, sino que es, ante todo, un facilitador.
La voluntad de que un proyecto arquitectónico sirva a las personas es lo que propiciará que diseñemos y construyamos espacios mejores y más seguros. En mi experiencia, habiendo aplicado estos principios en investigaciones e iniciativas en los que he colaborado, creo que no solo es posible analizar y diseñar arquitectura en clave feminista, sino también que es fundamental.