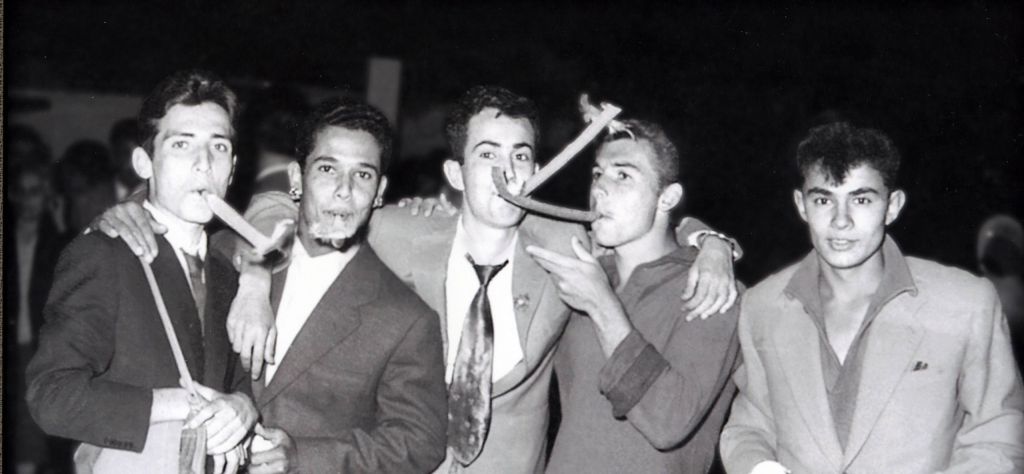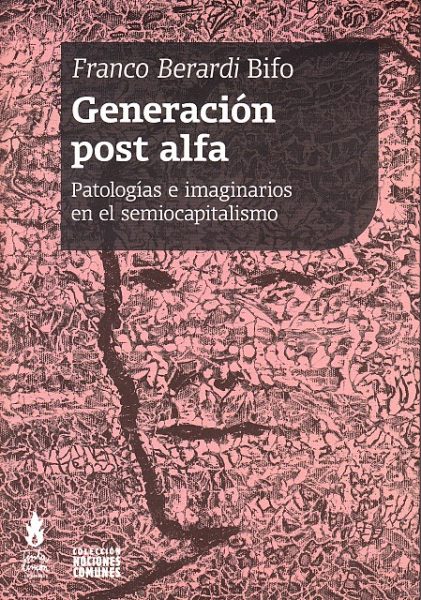«Estamos conscientes de que en este clima utilitarista y funcionalista vinculado de alguna manera a la globalización, resulta difícil —pero no imposible— recrear o actualizar la idea clásica de universidad, en que las humanidades desempeñaban un rol importante como mediación de distintos saberes y de la educación», escribe Bernardo Subercaseaux, quien plantea, además, que «debemos tal vez reflexionar si no resulta necesario repensar las humanidades y lo que entendemos por ellas en un contexto en que se está redefiniendo lo humano y su rol en relación a su entorno viviente».
Por Bernardo Subercaseaux
El pasado y la tradición clásica
Cuando José Martí, pensando en las culturas precolombinas, escribió «nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra»[1], expresaba la voluntad de una epistemología del sur pero no una realidad operante. Las humanidades y la universidad en que nos hemos formado son, en su origen, herederas de Grecia y del humanismo renacentista, de esa corriente intelectual y de pensamiento que emergió en Italia en el siglo XV y no tardo en expandirse por España y Europa en el siglo XVI, tanto en las Universidades como en las Cortes y en sectores de la propia Iglesia. Corriente que tomo distancia del escolasticismo y de las letras sagradas concebidas dogmáticamente, interesándose por la Studia Humanitatis, por los estudios clásicos, las artes liberales, la filología, la retórica, la historia y la filosofía moral. Estudios que no solo tenían el propósito de revivir un pasado, sino de reactivar una autonomía que permitiría al ser humano observar la naturaleza y a sí mismo, insertándose en la historia y convirtiendo a ambas en su reino. De allí la influencia en las Cortes, en la nobleza pensante, en la ciencia y en las Universidades, sobre todo hasta el Concilio de Trento, efectuado entre 1545 y 1563.
De esa tradición —con un sesgo crecientemente secularizante— es heredera la Facultad de Filosofía y la Universidad de Chile, de una concepción de las humanidades como un conjunto de saberes que miran y teorizan lo irreductiblemente humano, que se instalan por así decirlo en aquello que lo define como tal: su lenguaje, su pensamiento, su vivencia de la temporalidad, su proyección futura, su vocación de trascendencia y de belleza, sus creencias y su libertad. En la tradición alemana se habla de «ciencias del espíritu», ciencias que implican una comprensión más que una mera descripción o un inventario, disciplinas en que predomina la hermenéutica autorreflexiva sobre los meros datos. Tradicional y disciplinariamente se configuran en filosofía, historia, literatura, lingüística y lenguas clásicas. También en educación en el sentido de paideia. No se trata de un canon fijo, hoy día se le suman los estudios de género, de la comunicación, de los medios y de distintas áreas regionales e identidades culturales, en una perspectiva interdisciplinaria con las ciencias sociales
A través de estas disciplinas y subdisciplinas las humanidades enseñan a pensar y a expresarse, a pensar críticamente y con creatividad. A diferencia por ejemplo de la ingeniería o de la medicina, que son áreas performativas, que valen en la medida en que contribuyen a sanar enfermos o a construir puentes (que no se caigan), las humanidades en cambio se bastan a sí mismas y desde ellas hacen más personas a las personas y más ciudadanos a los ciudadanos.
En la Revolución francesa, alimentada por el Iluminismo, se cierran las facultades del Antiguo Régimen y pierde fuerza la Iglesia Católica en todos los niveles de la educación. A comienzos del siglo XIX, Napoleón, como emperador, y honrando l’État c’est moi, crea un modelo de universidad que se conoce como universidad napoleónica y que se materializa hasta hoy día en las «Ecole Normal Superiereure». Modelo que no corresponde a una universidad generalista sino a unidades que se focalizan en la formación de profesionales, modelo que en cuanto a ingreso de estudiantes opera selectivamente y que depende completamente del Estado. Tiene como propósito la formación de profesionales al servicio de la nación. Con este modelo se instala entonces como eje la relación entre Universidad y Nación. En sus inicios el modelo prescribía la filosofía y el pensar critico dejando en un lugar irrelevante a las humanidades, lo que con el tiempo fue modificándose, abriéndose parcialmente al pensar y a la filosofía. Entre otros, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Albert Camus estudiaron en estas grandes Écoles, que dependían y dependen todavía en todos sus aspectos del Estado.
Paralelamente, y a contrapelo del modelo napoleónico, se instala en Alemania, a comienzos del siglo XIX otro modelo: la universidad humboldtiana, llamada así por el rol que cumplió Wilheim Von Humboldt creador de la Universidad de Berlín (1810) y hermano del naturalista. Este modelo privilegia la libertad de cátedra, el seminario y la ciencia, e incorpora la conferencia como modalidad de docencia. Desempeñan un rol protagónico prestigiosos profesores a través de sus seminarios. Se trata de revivir la unidad del saber dando un rol central a la filosofía, considerando a profesores y alumnos como una comunidad de investigación en pro del conocimiento y la ciencia. Un modelo que establece una vinculación estrecha y permanente entre investigación y docencia, y en que las humanidades juegan un rol relevante. Se trata de superar el modelo napoleónico en que las facultades y los saberes focalizados en la formación de profesionales pierden comunicación entre sí, y en que la filosofía deja de ser la mediadora intelectual entre las ciencias, de este modo el modelo alemán se diferencia del napoleónico en que la ausencia de investigación fue reemplazada por una enseñanza utilitarista casi exclusivamente enfocada a la vida profesional. Humboldt propicio también la idea de que la institución universitaria debía ser apoyada por el Estado, pero sin que este interviniera en sus asuntos internos. La autonomía contemplaba que cada Facultad eligiese a sus catedráticos y pudiese decidir sobre la creación o supresión de materias de estudios, formación de institutos etc. El modelo de la Universidad Humboldtiana contó entre otros con el apoyo de Kant, Hegel, Humboldt, Fichte, Shelling y Schleimacher, y no tardo en expandirse en las universidades alemanas.
El modelo anglosajón fue y sigue siendo más ecléctico y menos rígido, permite una continuidad entre las humanidades y las ciencias básicas, fue el que conoció de primera mano Andrés Bello y que está sintetizado en su dictum «todas las verdades se tocan». Para Bello, las humanidades «son preparativos indispensables para todas las ciencias y para todas las carreras de la vida». En base a estas tradiciones, la élite ilustrada decimonónica creó en 1842 la Universidad de Chile, como una institución de élite y en la perspectiva de una visión de la nación de tinte oligárquico y excluyente, permeada por el iluminismo y los intereses del sector dominante de la sociedad decimonónica. Durante el rectorado de Ignacio Domeyko (1867-1883) la institución se inclinó al modelo napoleónico. Más tarde, en las primeras décadas del siglo XX, en una combinación de espacios humboldtianos y napoleónicos que continúa hasta hoy día, la Universidad fue sin embargo porosa a los cambios que se estaban produciendo en la sociedad y a nivel internacional, un contexto en que se fue ampliando el concepto de nación a sectores medios y populares, clima que incidió en la creación de la FECH en 1907, en la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional (conformada por obreros y estudiantes, 1918-20) y en órganos de comunicación como la revista Claridad (1920).
El presente
Somos herederos de estas tradiciones y de este pasado, con sus altos y bajos, pero con un cambio significativo, el eje institucional ya no es universidad y nación, ese eje esta hoy mediado por otro que opera casi como un tirano: universidad y mercado, terreno en que las humanidades son prácticamente concebidas como un ornato, un ámbito en que incluso la educación suele ser enfocada en términos tecnocráticos (el Mineduc y la Reforma del Curriculum de Comunicación y Lenguaje, los intentos de eliminar Filosofía). También, paralelamente, asistimos a un contexto de cambios históricos y culturales marcado por dos fenómenos:
1. El rol y significación creciente que tienen las nuevas tecnologías, tecnologías que implican nada menos que una transformación en las relaciones de tiempo y espacio. Ello incide en las estrategias y métodos de enseñanza—aprendizaje tanto en los niveles formal como informal, piénsese en la educación a distancia y en las humanidades digitales que ya constituyen un campo académico, y también en fenómenos psico sociales como el fomento de la impaciencia desde niños a adultos. Tecnologías que posibilitan un Estado evaluador que operacionaliza un escrutinio y control permanente en los procesos administrativos y de gestión (mirando de preferencia los números) con especial dedicación a las universidades públicas. Se trata además de un ámbito propicio para aplicar concepciones del management empresarial, concepciones cuantitativas y burocráticas de la administración universitaria, (¿no les suena acaso el concepto de accountability o de rendición de cuentas?), un proceso en que importan estándares e indicadores numéricos que certifican la calidad o excelencia, y acreditan la mercadería con fecha de vencimiento (como un yogurt)[2], dejándola apta para circular en el circuito de intercambio de equivalentes en que se ha convertido el sistema universitario, parámetros que tienden a castigar a los sectores menos funcionales en la perspectiva de una industria académica, entre los cuales se encuentran las humanidades. Una industria que como en toda industria importan sobre todo la situación contable y los ritmos de producción.
Las nuevas tecnologías proveen fórmulas para la tecnocracia vigilante de la universidad, tanto por el Estado (sistemas de acreditación, rendición de cuentas a la Contraloría[3]), como de la propia universidad (autoevaluación, planes quinquenales de desarrollo y otros), lo que se traduce en formularios y requerimientos burocráticos en que los profesores ocupados como están en responder eficientemente, van dejando de lado los espacios de intercambio académico formales e informales, que eran una de las características más estimulantes de la vida universitaria. Estos sistemas de escrutinio, vigilancia y control que inciden en la mercantilización del trabajo académico, implican la pérdida de autonomía de la Universidad con respecto al Estado y, lo que es más grave, un menoscabo de la lógica académica. El afán que busca medirlo y regularlo todo proviene de una lógica de ingeniería social, desde un Estado que en el caso chileno se declara subsidiario, pero que por otro lado se supone supremo planificador de la sociedad, garante de conseguir los aplausos de la globalización (la OCDE, el Banco Mundial, PISA), parámetros enrielados en un predominio del economicismo respecto al cual persiste la duda si ideológicamente es aséptico y neutral. Son indicios de la injerencia de la mentalidad empresarial en la educación y en particular en la universidad tanto en las privadas como en las públicas. Un contexto en que los alumnos son considerados por la administración como clientes, y en que queda poco de la idea intelectual humanista de esa institución.
Cabe señalar que no poca responsabilidad en lo que acontece tenemos los propios académicos, que como mansos borregos o por acomodarnos, aceptamos acríticamente lo que proviene del Estado o de las autoridades universitarias. Nuestras autoridades se hincan ante la OCDE o Bolonia, o ante dudosos rankings internacionales o ante agencias de indexación de revistas que son grandes empresas mercantiles. Aceptamos, por ejemplo, y empezamos a operar con el criterio de las competencias proveniente de Bolonia o con la idea de acortar las carreras, con mandatos de modalidades de evaluación y autoevaluación que vienen desde arriba hacia abajo, métodos que según algunos colectivos tienen un sesgo de autoritarismo patriarcal, aceptamos todo sin que como académicos hayamos tenido el espacio para deliberar serenamente acerca de los pro y los contra de esos lineamientos[4].
Estamos conscientes de que en este clima utilitarista y funcionalista vinculado de alguna manera a la globalización, resulta difícil —pero no imposible— recrear o actualizar la idea clásica de universidad, en que las humanidades desempeñaban un rol importante como mediación de distintos saberes y de la educación. Probablemente, tendremos, a lo más, que conformarnos con «Un café para Platón», como reza la canción de Fernando Ubiergo. Y esto a pesar de que, como señala Martha Nussbaum, la largamente despreciada educación humanística de la universidad resulta hoy día poco menos que imprescindible para la supervivencia de una sociedad democrática global.
2. El segundo fenómeno, va más allá del ecosistema académico aliado a las nuevas tecnologías, al accountability, y a las leyes de educación superior desde 1980. Apunta a una redefinición de lo humano, redefinición que implica tal vez la necesidad de repensar y actualizar las humanidades, que en su origen, como señalamos, se centran en lo más propiamente humano, insertadas por ende en una concepción en que subyace el antropocentrismo. Hoy día en el contexto del cambio climático de signos apocalípticos, cambios producidos por el ser humano, hay un nuevo sujeto que entra en escena: nos referimos a la vida no humana. En varios planos estamos transitando desde un pensamiento humanocéntrico a un pensamiento biocéntrico, en que la naturaleza y los demás seres vivos se han constituido en un actor clave, de allí el posthumanismo y la ecocrítica, corrientes intelectuales y de pensamiento que plantean una crítica al antropocentrismo, y que están hoy instaladas en el pensamiento filosófico. Se trata de corrientes que plantean un cambio de paradigma y un nuevo «nosotros» que incluye a todo lo viviente. Ideas que ya están circulando en el ambiente académico e incluso en algunos departamentos de filosofía, como los de la USACH y la PUC (seminarios sobre la filosofía animal y el realismo especulativo, respectivamente), pero que también subyacen en el menú vegano de nuestra facultad.
Todo lo cual tiene consecuencias o está teniendo consecuencias fundamentales para el conocimiento, pues se presume que nada puede seguir siendo pensado desde el eje de una soberbia humana que con fines utilitaristas opera como soberana en relación a una naturaleza y un mundo animal pasivos y a su disposición[5]. Se piensa que el ser humano si quiere vivir en un planeta sustentable no puede seguir habitando como dueño y señor absoluto de su entorno. Se trata de un tránsito de lo humanocéntrico a lo biocéntrico, visión que privilegia la vida en todas sus expresiones, perspectiva que por lo demás coincide con la cosmovisión mítico—poética de los pueblos originarios en que humanidad, naturaleza y animalidad vendrían a ser una y la misma cosa.
Como dice el paleontólogo y biólogo Stephen Jay Gould «la revolución de Darwin se completará cuando nos hagamos cargo de la no predictibilidad y la no direccionalidad de la vida y cuando tomemos en serio eso de que el humano es solo una minúscula brizna, recién nacida ayer, en el enorme árbol de la vida», a riesgo de la destrucción del planeta. El posthumanismo es, en síntesis, un nuevo modo de pensar que surge luego de una toma de consciencia de las represiones culturales y de las fantasías propias del humanismo y su concepción teleológica del progreso, un modo de autoconciencia histórica que relativiza y critica la soberbia humana sobre todo lo viviente.
Frente a esta corriente de posthumanismo hay, sin embargo, otra, que a diferencia de la anterior, en lugar de criticar al antropocentrismo lo glorifica, destacando al humano como creador de nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de la nanotecnología, de la genética y de la robótica, un humano capaz de crear computadoras cuánticas que pueden hacer todo lo que el hombre puede y no puede, incluso mediante la biotecnología y la genética crear nada menos que una nueva vida[6]. Lo que nos importa es que ambas direcciones del pensamiento posthumanista implican una redefinición o al menos una ampliación de lo humano.
Paralelamente, asistimos a una ampliación subterránea del círculo de la empatía, a una pugna cultural y de ideas en que crece el pensar y el ponerse solidariamente en el lugar del otro, sean mujeres, LTBG, pueblos originarios, discapacitados, adultos mayores, enfermos crónicos que quieren la eutanasia, niños, animales y naturaleza. Por otra parte, como dice Peter Sloterdijk, teniendo en cuenta la banalización de la cultura proveniente de las industrias culturales, el humanismo clásico —en tanto modelo educativo vinculado al ideal de una cultura letrada— carece hoy de vigencia, debido a la omnipresencia de la cultura de masas, de la imagen y de la informática. La lectura letrada —afirma Sloterdiijk— ya no es el paradigma de la cultura.
Cabe preguntarnos, considerando este contexto, si acaso lo reconocemos como parte de la escena contemporánea global, un contexto que sopla desde el norte y del que nos hemos apropiado, y que de alguna manera estuvo incluso presente en la revuelta social del 2019 (banderas ambientalistas, animalistas, feministas, de género y mapuche). Si es así, debemos tal vez reflexionar si no resulta necesario repensar las humanidades y lo que entendemos por ellas en un contexto en que se está redefiniendo lo humano y su rol en relación a su entorno viviente. A fin de cuentas, el concepto de lo humano es un concepto histórico y abierto, que con el tiempo ha venido siendo redefinido en sintonía con los cambios de época y las distintas tradiciones culturales.
El futuro
Con la universidad transformada en una suerte de industria académica, y con la crítica a la máquina antropocéntrica o su glorificación a lo Yuval Noah Harari
(De homo sapiens a Dioses), el futuro es algo incierto, está por ser pensado, mirando hacia atrás y hacia adelante sin anteojeras (si es que ello es posible). Tal vez lo primero que cabe es analizar y diagnosticar la situación en que estamos insertos tanto a nivel de universidad como de país. Entender qué significa, cuáles son los pro y los contra de que la universidad y el sistema de educación superior se hayan enrielado en los parámetros de la industria académica; entender que no se trata de volver atrás a la universidad elitista en que algunos de nosotros nos formamos (en que apenas había alrededor de 130 mil alumnos) , entender —con mirada crítica— que la universidad de hoy opera como una multiversidad, con unidades o facultades sujetas a distintos propósitos, una institución de masas, que responde al mercado o a lo que algunos autores llaman el «cuasi mercado», apuntando con este concepto a las demandas y exigencias del Estado[7]. Pero también, a pesar de las críticas que podamos tener sobre esa realidad, en Chile ella ha permitido el ingreso de cientos y miles de alumnos de sectores populares que por primera vez tienen acceso a la universidad. Entender también que la concepción clásica de las humanidades aunque de alguna manera en ciertos aspectos sigue vigente («Un café para Platón»), está tal vez pidiendo un aggiornamento que nos permita defender mejor el valor de su impronta en la formación de personas y ciudadanos, articulando el cosmopolitismo con lo local y la diversidad cultural.
Resulta necesario, entonces, preguntarnos si acaso no se requiere reactualizar nuestra concepción de las humanidades y ponerla al día, en sintonía con una redefinición de lo humano en curso. Pensar que hay que derrumbar al capitalismo y a la lógica de mercado para que el asunto deje de ser incierto y la universidad recupere su autonomía y prevalezca una lógica académica, aparece como una utopía de difícil tramité. Más bien lo posible es la estrategia del Caballo de Troya, erosionar lo operante aprovechando los espacios y contradicciones que conlleva el sistema. Cabe señalar que las universidades en el sistema socialista eran —o son aún— probablemente menos autónomas en el plano académico de lo que son, por ejemplo, en los Estados Unidos. No es casual que intelectuales críticos significativos como Foucault, Derrida, Zizek y Said, afines al Caballo de Troya, hayan elegido pasar años importantes de su trayectoria académica en esas universidades (situadas en el corazón mismo del capitalismo). Escuchar también lo que nos puede decir Judith Butler al respecto. En fin, como dice el verso de Antonio Machado, «caminante no hay camino, se hace camino al andar». Un andar que en este caso implica pensar, debatir, confundirnos y aclararnos, pero también actuar.
[1] “Nuestra América” 1891.
[2] Véase Bernardo Subercaseaux «Una agencia de acreditación que necesita acreditarse» El mostrador, 2019
[3] Las Universidades públicas tienen en este sentido un control mayor que las privadas.
[4] Me pregunto si no ha ocurrido esta carencia de conocimiento y deliberación participativa serena y adecuada con el Modelo Educativo que acaba de estrenar la Universidad, U. de Chile 2021. Conocemos solo una encuesta que llegó como muchas desde la Casa Central, pero nada más.
[5] Jóvenes desafían a huasos entaquillados en defensa de vacunos en pleno rodeo, en España, en algunas autonomías se restringe o prohibe el toreo.
[6] En Chile, en cuanto a medicina, estas novedades operan solo en las clínicas privadas del barrio alto, en la salud pública la espera para una simple operación de cadera es hoy, a causa de la pandemia, —según el Minsal— de 560 días.
[7] Carlos Hoevel La industria académica . Las universidades bajo el imperio de la tecnocracia global, Editorial Teseo, Buenos Aires, 2021.