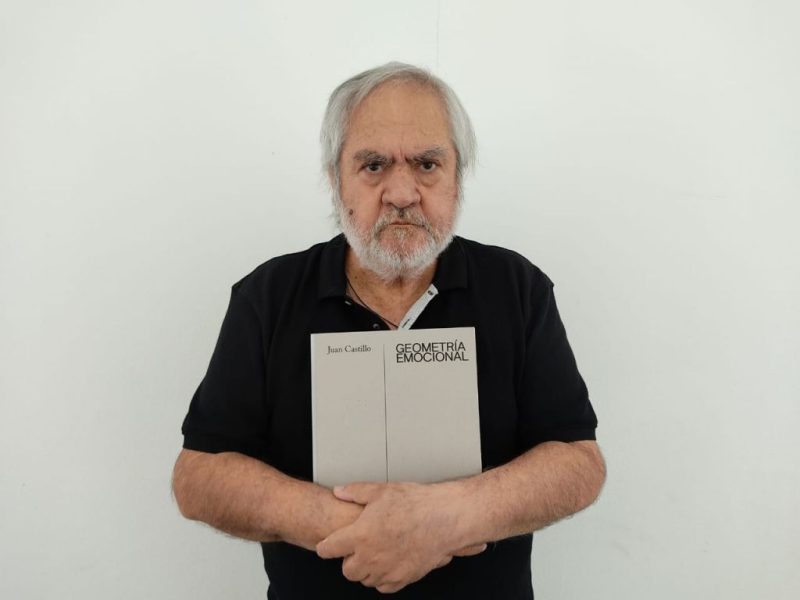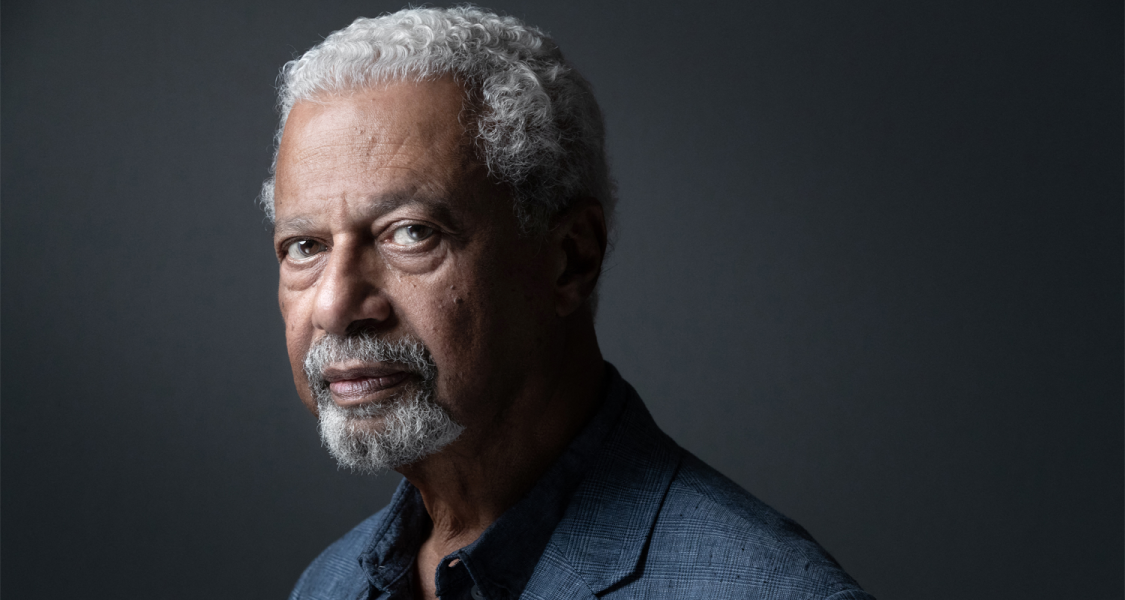Cruzar el desierto chileno, avanzar por ese paisaje tan desolado como poderoso, es una experiencia que remite a la literatura del mexicano Juan Rulfo, a la inmensidad de un vacío —real, existencial— que solo él fue capaz de capturar. Comala, ese lugar lleno de fantasmas, podría quedar perfectamente en algún rincón perdido del norte de Chile.
Por Diego Zúñiga | Crédito foto principal: Daniel Akashi/Pexels
Veníamos de un trauma, de una lectura desafortunada que no lográbamos olvidar. En algún sentido, se había convertido en una contraseña también: cuando un libro no nos gustaba, cuando un libro se nos hacía cuesta arriba, decíamos: ¿peor que Los de abajo?
Por eso el miedo —y la desconfianza— cuando el profesor anotó en la pizarra El, llano, en, llamas, y luego: Juan, Rulfo, mexicano.
Un libro de cuentos, dijo, muy muy importante.
Un clásico, remarcó, un clásico de la literatura mexicana, un clásico de nuestro idioma, dijo y volvió a tomar asiento frente a nosotros, que inevitablemente comenzamos a pensar en Los de abajo, en Mariano Azuela, en esa novela sobre la revolución que nunca logramos entender —menos disfrutar.
Habían pasado dos años desde aquella experiencia traumática y estábamos ahí, frente a los cuentos de Rulfo, sin nada de entusiasmo, con muchísima desconfianza, seguros de que una vez más nos aburriríamos y no entenderíamos nada.
Y así fue.
Teníamos 15 años y no logramos entrar en el mundo de Rulfo. Pero hubo algunas señales, pequeños detalles que invitaban a creer en un futuro mejor; el cuento “Macario”, sobre todo: entendimos a Macario o, al menos, sentimos que podía ser uno de los nuestros, un amigo, un conocido, un hermano, alguien que tenía todo ese revoltijo en su cabeza y vivía con miedo de irse al infierno.
De todas formas, en la prueba nos fue pésimo y olvidamos rápidamente a Rulfo y a Macario y a todos esos personajes grises y tristes. Y pasó el tiempo, y el tiempo nos golpeó de distintas formas, y nos emocionamos con algunos libros y nos aburrimos muchísimo con otros hasta que México se volvió a cruzar en nuestro camino, pocos meses antes ya de salir del colegio.
Esta vez el profesor anotó en la pizarra: Pedro, Páramo, Juan, Rulfo.
Nada más.
Y ocurrió el milagro.
Aunque aquí debiera olvidarme del plural, pues no recuerdo bien si esta sensación fue compartida por todos —sí por varios, eso sí recuerdo—, pero lo cierto es que Comala, ese lugar lleno de fantasmas, me pareció que podía quedar perfectamente en algún rincón perdido del norte de Chile, de donde venía yo. Sí, de eso estaba seguro: ahí, en medio del desierto, quizá cerca de Pozo Almonte, o a unos cuantos kilómetros de La Tirana, o incluso más arriba, casi llegando a Quillagua, bordeando la frontera con Bolivia, podía estar ahí Comala: “En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente, deshecha en vapores por donde se traslucía un horizonte gris. Y más allá, una línea de montañas. Y todavía más allá, la más remota lejanía”.
Fue una revelación: Rulfo escribía sobre México pero también sobre el paisaje donde yo había crecido. Cruzar el desierto chileno, encontrarse un montón de animitas desplegadas por la carretera, detenerse en algún pueblo o avanzar en medio de ese paisaje tan desolado como poderoso eran experiencias que remitían a la literatura de Rulfo, a la inmensidad de un vacío —real, existencial— que solo él era capaz de capturar. Pero no solo escribía sobre ese paisaje familiar, sino también sobre los fantasmas que a esa altura ya a muchos nos comenzaban a acechar.
De Comala no se vuelve, de Pedro Páramo tampoco. No solo por el retrato feroz que hace de un mundo —el nuestro: la ausencia eterna del padre, la muerte acechando en cada rincón, ese desfile de personajes populares llenos de inteligencia pero abandonados a su suerte—, sino por cómo es una experiencia de lectura única, una de esas novelas que, por sobre todo, te enseña a leer. Quiero decir: después de Pedro Páramo, recién pudimos entender Los de abajo, pero sobre todo entendimos qué había en esos cuentos impresionantes de El llano en llamas, qué se escondía en esas historias desoladoras pero llenas de vida, en esas voces, en ese lenguaje tan deslumbrante que Rulfo convoca en su novela y que nos produjo tanta cercanía como extrañeza: ¿se podía hacer literatura con esas voces, con ese lenguaje popular? Quizá por esas mismas fechas yo me iba a cruzar, en la biblioteca del colegio, con una antología de Nicanor Parra, y algunas cosas, otras, empezarían a cuadrar.
Pero vuelvo a la lectura de Pedro Páramo, vuelvo además a la historia de Rulfo —esos dos libros y nada más, o poco más y para qué más en realidad, pues ya en esos cuentos y en esa novela está contenido un universo literario tan vasto como indescifrable, la genialidad de capturar un puñado de verdades que nos siguen estremeciendo. La literatura de Rulfo se parece mucho a esos fantasmas que deambulan por Comala: siempre parece hablarnos en presente, siempre hay algo nuevo en ese montón de piedras a las que le dio una vida eterna.
Y seguro que algo de todo eso sentimos cuando terminamos de leer la novela y llegamos a la prueba y respondimos esa hoja llena de alternativas, sin mucho sentido, las preguntas, las respuestas, nos dio igual.
La experiencia de leer un texto que luego nos permitiría comprender un montón de lecturas pasadas es algo que viví muy pocas veces. Pienso en Rulfo y en ciertas novelas de Faulkner y de Onetti y en algunos poemas de Gabriela Mistral, pero no mucho más: la capacidad de armar y desarmar el mundo y una forma de comprenderlo, abrir todo hacia un abismo y entregarse a aquella deriva: la oscura belleza de lo incierto.
Rulfo estaba ahí, pero también, quizá a la manera de “Kafka y sus precursores”, íbamos a hallarlo en otros libros, en otros autores chilenos que lo antecedieron. En el Alhué de José Santos González Vera, por ejemplo, o en los protagonistas de las narraciones de Federico Gana que Raúl Ruiz llevaría al cine, en esa película indudablemente rulfiana que es Días de campo (2004): ya no el desierto sino el valle central y, sobre todo, aquellas conversaciones que no van a ninguna parte pero que están llenas de verdades; esas voces, esos murmullos.
Rulfo iba a ser, también, para muchos lectores, el ingreso a toda una literatura, la mexicana, y a un sinnúmero de autores que se descubren y redescubren constantemente y que desde acá, desde el sur, se los lee con fascinación: abrir un libro de Jazmina Barrera, por ejemplo, te lleva a Josefina Vicens y a Elena Garro, pero también a Alfonso Reyes y a Alejandro Rossi, y a pensar una y otra vez en esa admirable libertad que tienen los mexicanos para abordar el género del ensayo y hacer lo que quieran con él: quizá sería hora de volver a mirar Papeles falsos, de Valeria Luiselli o Mudanza, de Verónica Gerber Bicecci, y reconocer el desparpajo para debutar en la literatura con libros tan hermosos como raros, o al menos inesperados. O perderse en los cuentos de Jesús Gardea e Inés Arredondo, o en las novelas de Emiliano Monge y Yuri Herrera, y quizá como siempre ocurre, después de todo, al final del camino —y de este texto—, irse un rato a la poesía y quedarse ahí, y pensar en Nicanor Parra recibiendo el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, en 1991, en Guadalajara, y leyendo uno de sus famosos discursos de sobremesa, y detenernos en esos versos que dicen: “No cometeré la torpeza/ de ponerme a elogiar a Juan Rulfo/ Sería como ponerse a regar el jardín/ En un día de lluvia torrencial/ Una sola verdad de Perogrullo:/ Perfección enigmática/ No conozco otro libro + terrible/ Pedro Páramo dice Borges/ Es una de las obras cumbres/ De la literatura de todos los tiempos/ Y yo le encuentro toda la razón”.