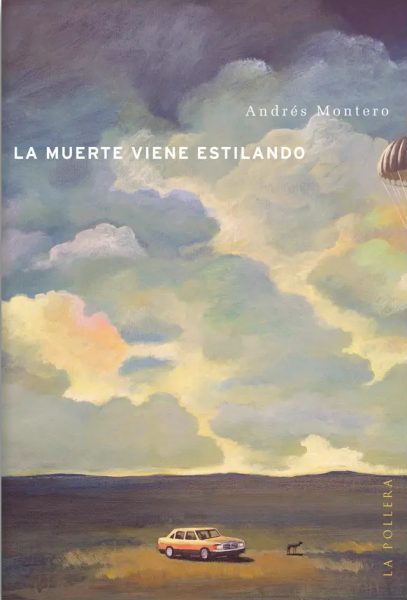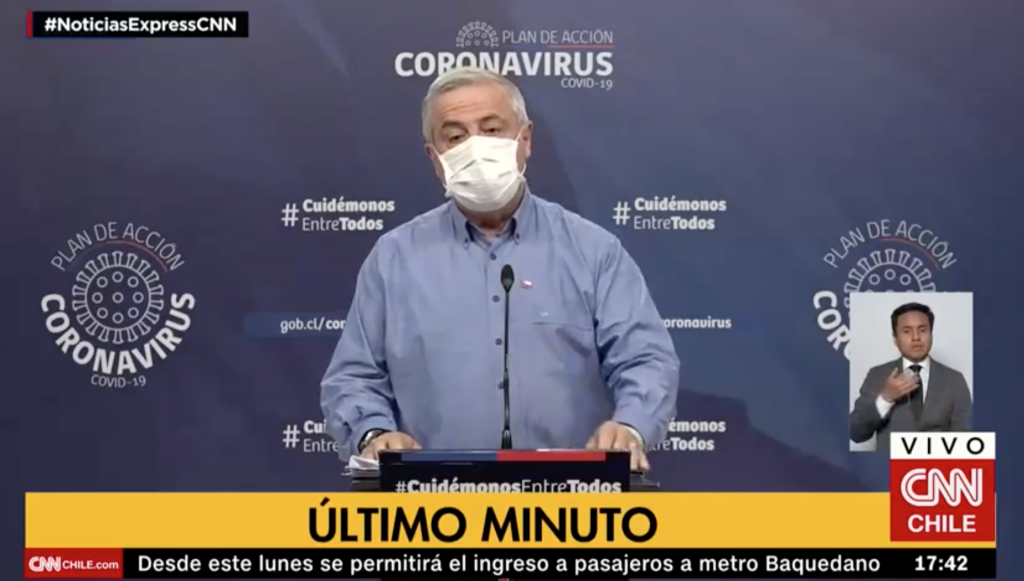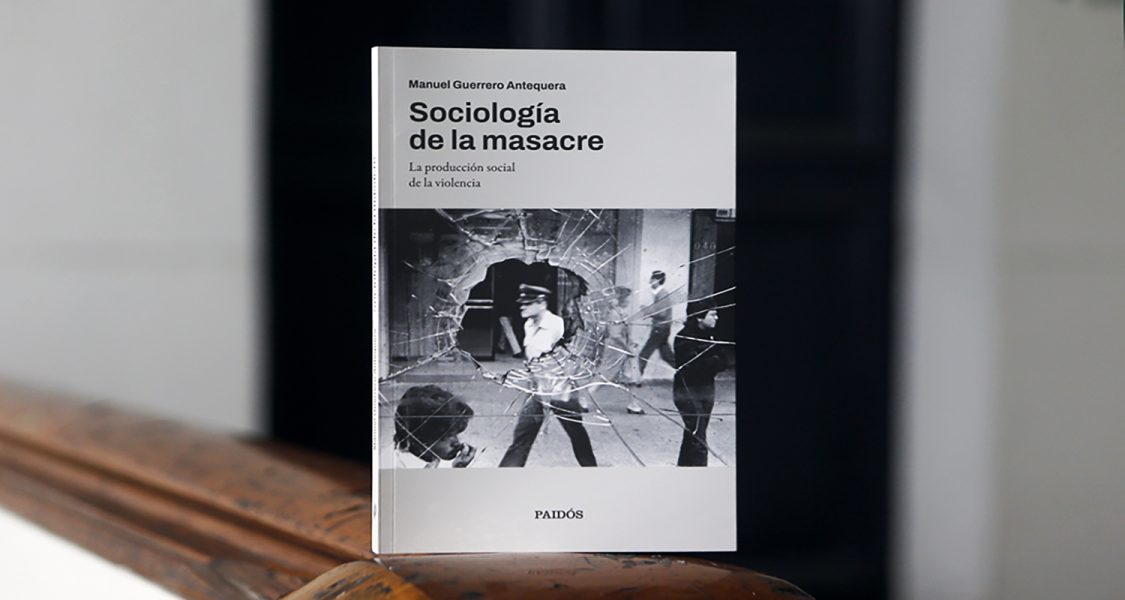En el arte, hay una tendencia a ocultar las “costuras” de una obra, es decir, las imperfecciones y procedimientos que formaron parte de su elaboración. Lo que se busca es un producto acabado, sin fisuras. El escritor y cineasta Miguel Ángel Gutiérrez ensaya sobre un cine de costuras visibles y una literatura con vigas a la vista, en los que detrás de esa caótica desprolijidad se esconde una belleza.
Por Miguel Ángel Gutiérrez | Foto principal: Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975), de Chantal Ackerman
Siempre se dice, en el momento en que uno está aprendiendo a vestirse, que para identificar el lado correcto de la ropa hay que mirar las costuras. El lado en que estas se hacen visibles es el incorrecto, el revés de la pulcritud que representa la superficie exterior de la ropa.
Con el tiempo, sin embargo, la moda fue cambiando gradualmente su percepción de las costuras: desde algo que debiese ser invisible hacia una desprolijidad deseada mediante detalles de imperfección, lo que ha tenido como consecuencia la venta masiva de productos tan absurdos como camisas deshilachadas o pantalones agujereados, aunque también la idea del fin de las costuras puede tener un valor práctico, por ejemplo, que la ropa pueda usarse por ambos lados.
En el cine, por lo menos en el que se produce por y para Hollywood, toda costura es indeseable. Dejar ver la costura de las películas, es decir, sus procedimientos, trazos, rastros y huellas es algo que atentaría contra aquella idea añeja de que lo único que importa en el cine es la historia que se pretende contar, una idea anquilosada en el núcleo de cada película de grandes estudios, sacralizada por su amplia capacidad de convertir cualquier deriva narrativa en una ordenada serie de acontecimientos con resultados lucrativos.
Mientras la ropa se hace y las costuras son visibles la prenda aún no está terminada, aún no alcanza su estatus de producto, de resultado de todos los procesos anteriores. Lo mismo pasa con las películas, que mientras están en la sala de montaje intentando calzar sus piezas aún no se han convertido en un producto, aún no adquieren aquella totalidad que les permite ser vista por el público y ser, tal como la ropa, comercializada.

Como todas las historias, esta también tiene otra versión. Existe un cine que nunca ha tenido temor de que se le vean las costuras, al contrario, las muestra todo el tiempo; mostrar las costuras –o, siguiendo la analogía, evidenciar su montaje o artificio– es una manera de hacer otro cine, desprovisto tanto de la necesidad de linealidad ficcional como de la idea de producto finalizado. Si bien hacer una cronología bajo estas antojadizas categorías sería una tarea agobiante, es posible esbozar su origen en aquel genio llamado Dziga Vertov y rastrear cierta línea sucesoria en cineastas tan disímiles como William Greaves, Jean Rouch, Chantal Akerman, Abbas Kiarostami y Shuji Terayama, que en Chile podríamos reflejar en otros tan diferentes como Carlos Flores, Ignacio Agüero, Marilú Mallet y Raúl Ruiz. Volviendo a la ropa, no hay solo una forma de hacer visible las costuras, la imperfección tiene formas quizás mucho más variables que la redondez que sugiere su contrario.
El cine de costuras visibles no es documental ni tampoco ficción, no tiene un género predilecto o un procedimiento estandarizado. Se podría decir que a los cineastas anteriormente mencionados solo los une la idea de que el cine es perfecto en su imperfección, en su caótica desprolijidad, en sus miles de fugas de sentido, en su absurdo. Es un cine que siente la necesidad de reflejar aquello que significa hacer cine, de la misma forma que la costura muestra que existe el hilo y la aguja.
Hay un gran poema de Tamara Kamenszain que puede, sin quererlo, tener aquí una función heurística. Se llama “Lo que empieza donde termina”:
Para armar un libro hay que hacer
como las modistas que cosen
siempre del lado de adentro
y cuando dan vuelta la tela esas costuras
que ellas trabajaron confiadas
desaparecen para dejar ver
un aceptable
lado de afuera.
La pregunta que surge es la siguiente: ¿Por qué las costuras que las modistas trabajaron confiadas desaparecen? La respuesta sería “para dejar ver un aceptable lado de afuera”. Si el resultado de aquella desaparición es solamente aceptable, ¿por qué no mejor dejar ver esas costuras? Las modistas, o las personas que trabajan en las películas, son forzadas a no dejar su huella en el producto final porque, dirían los jefes, “así se hacen las películas”, y aquel reflejo en la ventana es un error, y el micrófono asomando es un error, y un actor saliéndose del guion es un error. Y el error no es aceptable, pero lo aceptable, recordemos, es el resultado del cine bien hecho. ¿Qué nos queda, entonces, a quienes somos asiduos de las costuras a la vista, de la hilacha al aire, del parche, del color desteñido? Hacer como la moda y esperar a que la tortilla se dé vuelta, o hacer como las modistas y trabajar confiadamente en aquellas costuras que ojalá nadie venga a obligarnos a hacer desaparecer, pero para eso también hay que dedicar tiempo para ver en el error aquella belleza que siempre nos dijeron que estaba en evitarlo.

Cuando creía que la idea del cine y la costura estaban más o menos acabadas y este texto merecía terminarse aparecieron un par de libros que me obligaron a reconsiderar estas antojadizas relaciones. El primero fue La viga maestra (2019) en el que José Tomás Labarthe y Cristián Rau entrevistaron a numerosos poetas de los años dictatoriales en Chile. El segundo fue Un cuento de navidad (2023), libro escrito por Alejandro Zambra y editado por Andrés Braithwaite. La aparición de la viga como concepto acoplable a la literatura es bastante parecida a la del cine y la costura, ambas apuntan al proceso y a la desnudez, es así que en el libro de Zambra hay un diálogo editorial constante con su editor, quien se hace presente en las notas al pie, como si fuesen comentarios en control de cambios a un texto en crudo. “Todas las notas corresponden a observaciones editoriales de Andrés Braithwaite. Este es, por así decirlo, un relato con las vigas a la vista”. Aquellas vigas permiten apreciar el trabajo editorial con Zambra, sus muletillas y estereotipias, por ejemplo, en una nota Braithwaite le indica: “Todo bien, salvo ‘gotita’. ‘Gota’ si quieres, pero no ‘gotita’, no”.
En el libro de Labarthe y Rau, en cambio, aquella viga es la viga maestra, la que sostiene el conjunto. La pregunta del libro parece ser: ¿Cómo se sostuvo y se siguió construyendo si parecía que este edificio se derrumbaba? Hay respuestas para todos los gustos, apariciones, reivindicaciones y cizañas varias. Los epígrafes, sin embargo, parecen aventurar la pregunta y la respuesta: “La vieja viga maestra que se vino debajo de pronto estaba apoyada en una canción, estaba sostenida sobre un salmo”, dijo el poeta español León Felipe, así como Enrique Lihn propone: “Una ruina de lo que no fue entre los restos de lo que fue”, en lo que se podría tomar como dos visiones de qué es lo que fue y dejó de ser la poesía chilena. Dicen Labarthe y Rau que el “título del libro atiende a ese escenario de catástrofe, a la metáfora de la casa derrumbada. Y a cómo, para la mayoría de estos artistas, la poesía fue la viga maestra, el único y último bastión desde el cual sostenerse para comenzar a soñar lentamente la reconstrucción”. Es en el final de La viga maestra donde pareciera que la viga y la costura se hermanan, gracias a Gonzalo Muñoz que, hablando de su propia poesía, señala que esta intenta “levantar una narrativa que se asuma como fragmentaria, rota, cruzada de cicatrices, en ese sentido: monstruosa, que pone en cuestión el sentido más que ostentarlo como una certeza, que escenifica los remiendos, las costuras y las fallas de una narrativa dominante”, y creo que es la mejor definición involuntaria de un cine de costuras a la vista o de una literatura con vigas a la vista.