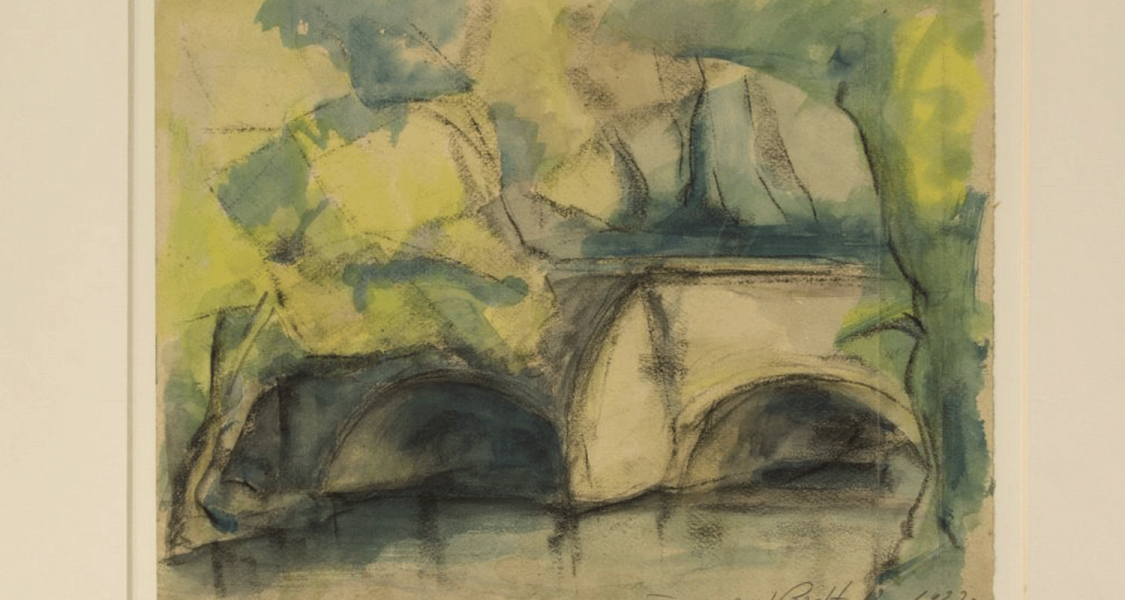«Aunque Los colonos no esconde sus virtudes —una sólida puesta en escena, un excelente manejo de climas y tiempos del relato—, la película termina movilizando una cierta estética de la crueldad cuyo fin es ambiguo, pues queda la duda respecto de cuál es la intención», dice Iván Pinto en esta crítica, en la que analiza la última película de Felipe Gálvez.
Por Iván Pinto
De un tiempo a esta parte, el cine chileno se ha interesado en abordar episodios de violencia colonial en los albores del Estado. Películas como Brujería (Christopher Murray, 2023), Notas para una película (Ignacio Agüero, 2022) o Rey (Niles Atallah, 2017) podrían pensarse como un cine “histórico” que busca dar cuenta de la deuda con los pueblos originarios, que hoy sigue pendiente y se traduce en la persistencia de lógicas coloniales. Es el caso también de Los colonos (2023), ópera prima de Felipe Gálvez, quien a punta de esfuerzo —y luego de diez años de esquivo financiamiento— logró estrenar la película en Cannes, donde ganó los premios de la sección Un Certain Regard y de Fipresci. Aunque ha sido difundido como un filme sobre el genocidio selk’nam perpetrado a fines del siglo XIX, en rigor toma este hecho como punto de partida para imaginar un territorio extremo abandonado a su suerte.
Desde sus primeros minutos, Los colonos apabulla con la belleza cruda de la Patagonia. Un paisaje horizontal donde los tonos verdes y crepusculares devoran las pequeñas figuras de estancieros y soldados que trabajan para un tal Menéndez. El hombre en cuestión es un empresario concesionado por el Estado chileno y dueño de una gran porción de estas tierras. Preocupado por la muerte de sus ovejas —que insertó en la zona de forma artificial—, manda a tres empleados a “limpiar” de indígenas el territorio: McLennan (un soldado escocés, luego apodado “el chancho colorado”), Bill (un pistolero estadounidense) y Segundo (un mestizo chileno). A partir de los diversos encuentros que se dan en este espacio patagónico, lugar de tránsito fronterizo de soldados, naturalistas e indígenas, los primeros dos tercios de la película se concentran en la tensa relación de los tres personajes, marcada por una dinámica de sometimiento y poder, en que gana quien más se impone. Desde una posición ambigua, y mientras busca sobrevivir, el mestizo parece ser testigo silente de la cacería y del salvajismo de estos hombres blancos.
El filme usa el contraste entre la tensión psicológica y las explosiones de violencia, estas últimas retratadas con crudeza y sin ambigüedad. Vejámenes, asesinatos y mutilaciones —mostradas de forma explícita, a medio camino entre la denuncia y el morbo—, exponen acaso el tópico central de la película: la obscenidad del genocidio, la brutalidad detrás de la operación colonizadora mandatada por Menéndez. Gálvez emparenta esta lucha unilateral por el dominio del territorio con el western americano, y es el personaje de Bill quien enlaza estos mundos.
Los colonos se emparenta, como decíamos, con películas chilenas como Rey (Niles Attallah, 2017) y Blanco en blanco (Théo Court, 2019), y con las argentinas Jauja (Lisando Alonso, 2014) y Zama (Lucrecia Martel, 2017), al inspirarse en sucesos históricos puntuales para realizar ficciones que abordan las complejas relaciones entre violencia, mestizaje y poder en los albores de la creación de los Estados nacionales del siglo XVIII y XIX. Pero Gálvez tuerce este registro, refiriendo explícitamente al western americano en el plano estético y también en el ideológico. En cuanto al primero, abundan los guiños al género, como por ejemplo el protagonismo de hombres solitarios, el tratamiento del paisaje o la lucha por el territorio (con ecos de John Ford, Budd Boetticher y Sam Peckinpah). En el ámbito ideológico, Gálvez aborda la relación civilización/barbarie, pero realiza una suerte de lectura “inversa”, donde no hay contraparte ni enemigos.
En ese sentido, podría decirse incluso que la película es un antiwestern, ya que expone la ideología de la matanza y deja en evidencia el odio hacia el Otro y la pulsión irracional de la violencia. Pero es precisamente en este ámbito donde la película es ambigua, moviéndose entre la ironía posmoderna y la denuncia histórica. La sección final de la trama es, de hecho, un intento de ratificación de eso último, a través de una singular elipsis y de un cambio en el punto de vista narrativo, que sitúa a Menéndez en un diálogo con un emisario del Estado (Marcelo Alonso) varios años después. El nuevo proyecto de República busca instalar la ley en el territorio salvaje, pero para ello es necesario dar cuenta de los crímenes cometidos bajo las órdenes del estanciero. En una medición de fuerzas entre ambos, llegan a un acuerdo de renovación de la concesión, siempre y cuando el emisario pueda entrevistarse con los selk’nam. Es ahí cuando volvemos a ver a Segundo, quien se había escapado con Kiepja, una indígena selk’nam que trabajaba para unos soldados ingleses, y quien confiesa en la conversación con el enviado del Estado su participación en varios crímenes cometidos en años anteriores.

Chile, 97 minutos
Dirección: Felipe Gálvez
Guion: Felipe Gálvez, Antonia Girardi
Reparto: Alfredo Castro, Camilo Arancibia, Mark Stanley, Benjamin Westfall, Marcelo Alonso, Mariano Llinás, Luis Machín
Productoras: Don Quijote Films, Rei Cine, Snowglobe Films
Si bien esta última parte es interesante a nivel de guion —al jugar con el punto de vista para darle más espesor al discurso histórico—, la denuncia queda reducida a un par de (¿necesarias?) imágenes crudas de asesinatos de indígenas y dos secuencias testimoniales al cierre. La primera, la confesión del mestizo; la segunda, un plano final de Kiepja, que enuncia una suerte de resistencia silenciosa y funciona como un llamado a la consciencia del espectador. El filme no termina por decidirse entre estos dos tratamientos, el de la exposición cruda y el del testimonio. Y, por cierto, aquí los selk’nam no son más que un gran Otro abstracto al servicio de la ficción central de los perpetradores, abriendo una pregunta sobre su revictimización cinematográfica y su eliminación como sujetos.
Aunque Los colonos no esconde sus virtudes —una sólida puesta en escena, la capacidad de crear un ambiente fantasmagórico y onírico, un excelente manejo de climas y tiempos del relato—, la película termina movilizando una cierta estética de la crueldad cuyo fin es ambiguo, pues queda la duda respecto de cuál es la intención: mostrar el salvajismo del hombre blanco o explorar el impacto estético de la violencia explícita; hacer una relectura crítica del western en clave poscolonial o realizar un homenaje cinéfilo y estudiado al género para cierto goce posmoderno. Por último, si se trata efectivamente de una denuncia histórica sobre el genocidio selk’nam o si es más bien un escenario idóneo para la demostración de un virtuosismo cínico y formal.