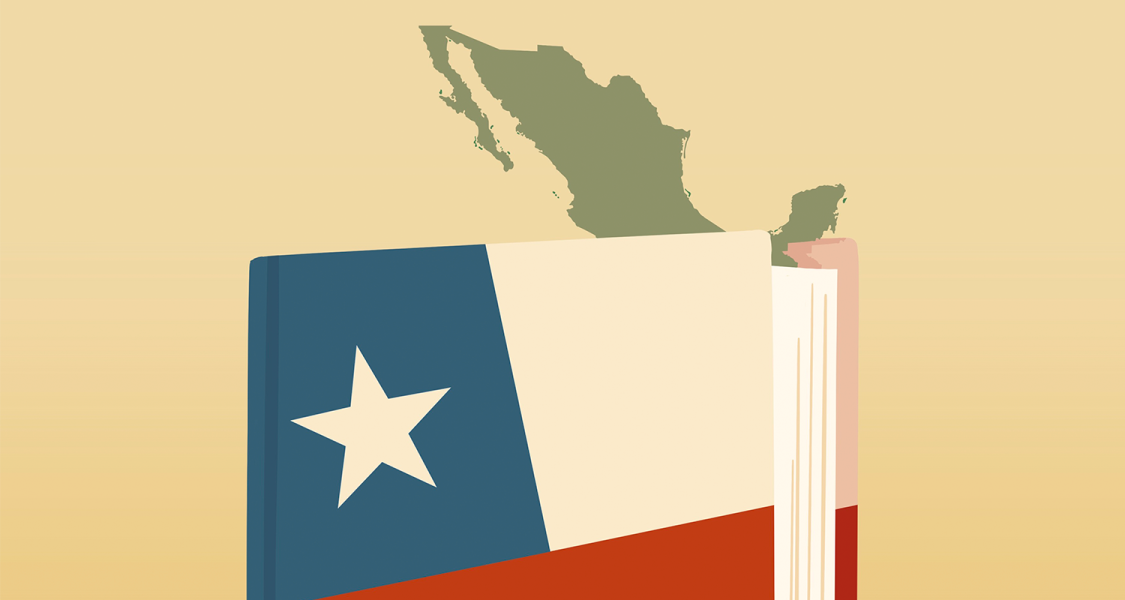Históricamente, los sectores dominantes han intentado coartar la capacidad de escribir a variados grupos sociales. Es que cifrar y descifrar el mundo tiene una capacidad peligrosa: posibilita la resistencia al poder. Por ello, las virulentas reacciones al error contenido en el artículo 116 de la propuesta constitucional escondían acaso una de las pulsiones más nítidas del señorío fáctico: desautorizar la escritura.
Yanko González
Aún subsiste en los escombros de la prensa y las redes digitales una de las muchas invectivas mediáticas que la escritura de la propuesta de Constitución supuso para el statu quo. La singularidad es que este ataque encontraba fundamento ya no en su contenido —“partisano”, “chavista” o “indigenista”—, sino sobre algo tan básico como su continente, las propiedades de su escritura. Se trataba de un gazapo “ejemplar”, que ponía en evidencia la feble condición de escribas o alfabetizados de las y los constituyentes. El error se convirtió en escarnio y argumento para proseguir alojando en la escucha social un arquetipo del convencional no solo como un energúmeno y totalitario, sino como un “ignorante” (Fulvio Rossi dixit), incompetente hasta en las artes mínimas, como el escribir. Se trataba del artículo 116, en el que se expresaba equívocamente que la cancelación de la carta de nacionalización podía darse salvo si se obtenía “una declaración fraudulenta”. Gazapo que se explotaría como prueba irrefutable de lo mal que había quedado “la casa de todos”. A meses del episodio y en perspectiva, creo que persiste ahí, en la metabolización de la errata, las huellas indelebles del poder de la escritura y el poder sobre la escritura.
En el medioevo, antes de la invención de la imprenta y los oficios que de ella surgieron, como la de corrector (que se hizo un alífero espacio entre el impresor y el editor), las erratas eran atribuidas no al autor —toda autoría estaba inspirada por Dios, por descontado infalible—, ni menos al amanuense, mero instrumento divino, sino a un demonio: Tutivillus. Exculpados de antemano, no cabía falta ni pecado entre los escribas si una palabra desaparecía o en su lugar brotaba otra. En sus apariciones tempranas, el nombre de este demonio hacía referencia a su papel como recolector de chismes y charlas ociosas en los servicios religiosos y, también, como un diablo recopilador de pecados, notario de las faltas humanas para ser invocadas a la hora del juicio del alma. Pero sus labores —según nos cuenta Margaret Jennings, así como Jeanne Vielliard en dos estudios clásicos sobre este ser maligno— se extendieron en la imaginería popular, y de mero actuario de pecados, se convirtió en un confundidor de copistas.

Como se sabe, la asociación entre escritura y malignidad está presente desde los primeros tiempos del cristianismo, pues se le atribuyó a Lucifer habilidades lingüísticas y literarias. De hecho, los libros medievales de magia o satanismo fueron conocidos como grimorios —alteración del francés grammaire, gramática—, por lo que una de las principales características atribuidas por la clerecía al demonio fue su carácter letrado. Consecuentemente, el predicado era rotundo: la escritura, en manos inadecuadas, era dictada por el mal. Conscientes del poder de la grafía y la lectura, las restricciones a estas prácticas conllevaban no solo la imposición de un límite a la proliferación de los discursos, sino también de una autoridad, un monopolio y control sobre los significados. Debido a ello, como nos recuerda Armando Petrucci, históricamente los sectores dominantes han intentado coartar la capacidad de escribir a variados grupos sociales (por largos siglos las mujeres y las clases populares) y, al mismo tiempo, imponer el control sobre lo que se escribe a través de las muchas variantes de la censura. Es que cifrar y descifrar el mundo tiene una capacidad peligrosa: posibilita la resistencia al poder. Por ello, las virulentas reacciones al error contenido en el artículo 116 de la propuesta escondían acaso una de las pulsiones más nítidas del señorío fáctico y la derechona expresiva desde los inicios del proceso: desautorizar la escritura.
Sin embargo, bajo el error del artículo 116, sus airadas secuelas y el intenso aroma a imposición de una “escritura censitaria”, subyace también la rémora medieval de Tutivillus. A juzgar por lo que se hipaba en la prensa y las redes sociales, el nuevo texto constitucional era todo un gran gazapo, un libro de erratas acompañado de unos cuantos incisos, engendrado por un demonio escondido en la soberanía popular, que torcía los renglones de Dios, la familia, la unidad nacional y la propiedad. El diablo había metido su cola letrada en el texto porque sus escribanos-constituyentes eran él y lo mismo. Se trataba, entonces, de exorcizar a ese belcebú indígena, feminista, federalista o ecologista que se había apoderado y empoderado de escritura. Así, aunque paradójico, con el rechazo plebiscitario se cumple aquella regularidad en la historia de la cultura escrita: privar de inscripción e interpelación al orden social a determinados colectivos de la sociedad. Con este precedente a cuestas, no resulta extraño que “los bordes” constitucionales que se ha empeñado en erigir la clase parlamentaria no sean más que un cerco de cruces laicas para impedir que se cuelen los demonios de la escritura.
Algo se perdió, algo no se transfirió. “La escritura que importa es la que es capaz de copiar la cara del que lee”, decía Enrique Lihn. Es que el proceso estuvo sembrado de paradojas, muchas de ellas escriturales. Una de estas se sitúa precisamente en los privilegios de la inscripción. Hace un tiempo, el exconstituyente Renato Garín —que fue un representante más que líquido, gaseoso en materia de adscripciones políticas—, aseguró haber descubierto en el proceso que detrás del pueblo movilizado “había un intolerante, poco educado, que lee poco y le cuesta debatir”; que la Convención fue solo una “experiencia literaria” y que había votado Rechazo. Tal vez, con “experiencia literaria” quiso decir que él intentó escribirla, pero las palabras no le obedecieron. O —mucho más probable— que la Convención solo había alimentado su poder sobre la escritura y, como otros ilustrados, se aprontaba a publicar un libro que protagonizaba él teniendo al proceso constituyente como decorado.
“Yo no escribo, corrijo”, decía el guatemalteco Augusto Monterroso, como queriéndole ganar la partida al demonio de la imperfección. Pero Tutivillus es travieso, indócil, y cuando parece que quiere arruinar, mejora. Cuenta José Lezama Lima que este diablillo se coló en el periódico El Nuevo Regañón y donde debía decir “Un oído delicado es imprescindible a todo buen poeta”, Tutivillus se las arregló para que se imprimiera una verdad del oficio: “Un odio delicado es imprescindible a todo buen poeta”. El español Ramón J. Sender escribió en solo 23 días su novela Mr. Witt en el Cantón (1936). La premura le hizo escribir “docenas de trompetas tocaban no se sabía dónde el himno inglés God shave the King” (“Dios afeite al Rey”). No obstante, diversos autores y libros han extendido el equívoco que la errata afeitaba a la reina y no al rey (God shave the Queen), duplicando el error, pero también, perfeccionándolo. Está documentado que existieron muchas erratas intencionales, algunas buscando sortear la censura y otras, lisa y llanamente, propinar navajazos políticos invisibles. Por lo mismo, podría pensarse que el propio Sender, republicano —su mujer y su hermano fueron fusilados por los nacionales— se vengó muy oblicuamente de la derecha monárquica, aquella viuda de Alfonso XIII, cuyo reinado unió su destino a la dictadura de Primo de Rivera.
Me pregunto si cabe —aún en el vigésimo desvelo— hipotetizar sobre un cut-paste emponzoñado en el error que alteró la carne y el espíritu del artículo 116. En fin. Huellas, indicios, que nos advierten, ya aquejados de bordes y alambradas escriturales, de que no solo persistirá Tutivillus y los exorcistas de la letra, sino y de sobre manera, aquella agonística de la escritura frente a la que no se debe claudicar. ¿Cómo es aquella maldición China? Ojalá vivas en tiempos literarios.