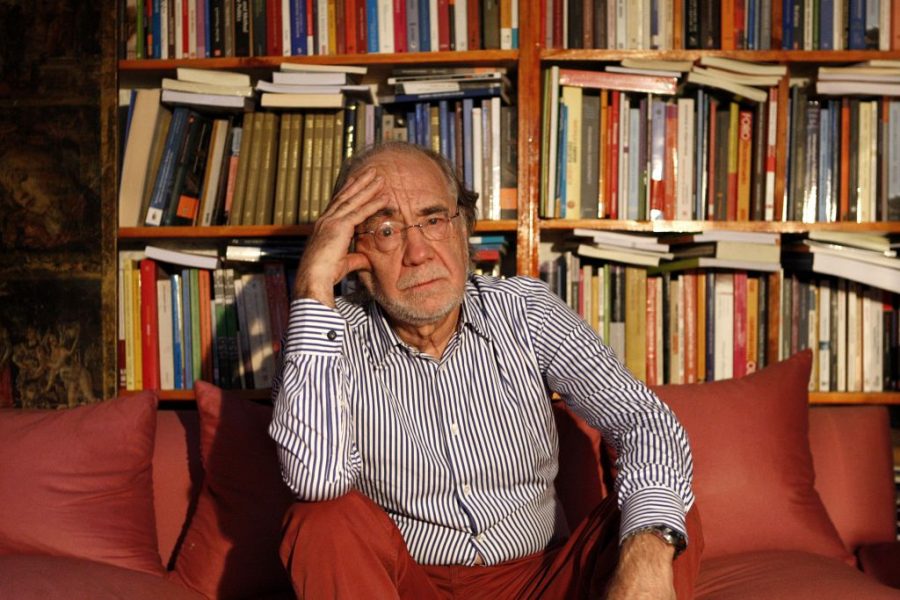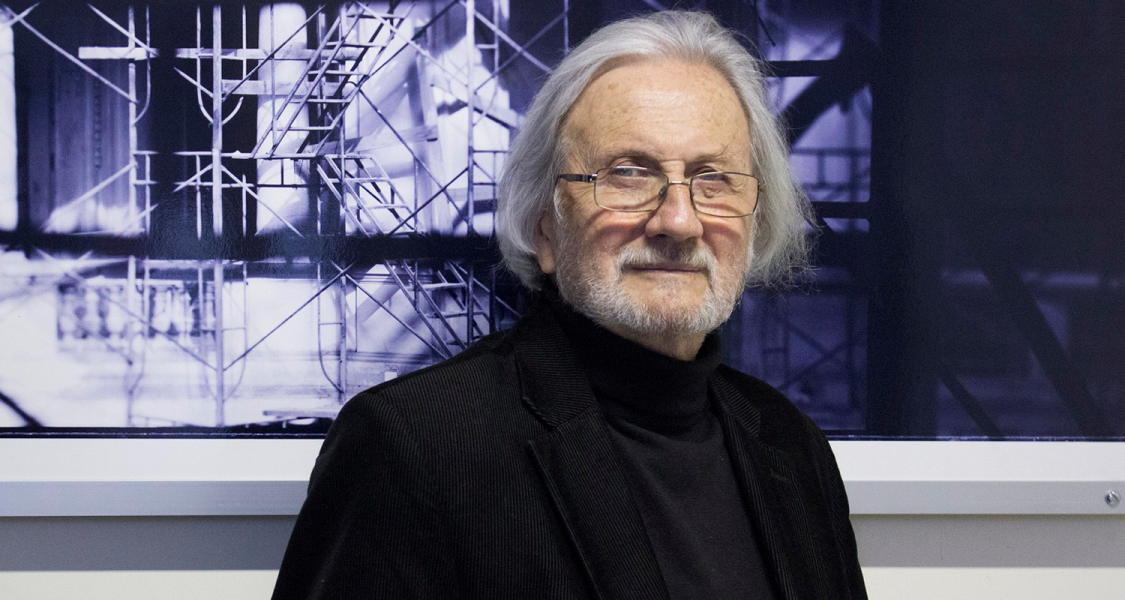Hace tiempo, mucho en realidad, que vengo argumentando que los humanos no tenemos acceso a la realidad como tal, que la realidad nos es incognoscible en sí misma, que la única manera en que podemos establecer contacto con ella, conocerla, cuidarla, preservarla o cambiarla, es a través de la cultura. O, dicho más precisamente, que la cultura es el único medio con que contamos para, a partir de ella, actuar en el mundo que nos rodea.
Por Grínor Rojo
En una conferencia para un congreso sobre “Restauración conservadora y nuevas resistencias en Latinoamérica”, que tuvo lugar en la Universidad de Buenos Aires el 27 de mayo de 2016, el intelectual boliviano Álvaro García Linera, todavía en aquel entonces vicepresidente de su país y quien sin duda es una de las inteligencias más perspicaces en la izquierda latinoamericana de hoy, reconoció que “las fuerzas conservadoras han asumido en el último año el control de varios gobiernos del continente. Numerosas conquistas sociales, logradas años atrás, han sido eliminadas y hay un esfuerzo ideológico-mediático por pontificar un supuesto ‘fin de ciclo’ que estaría mostrando la inevitable derrota de los gobiernos progresistas en el continente”. De parte del vicepresidente García Linera, esa era una suerte de autocrítica, y en ella un lugar destacado lo ocupaba su reproche al escaso interés del izquierdismo por la función de la cultura, no obstante ser esta el “escenario primordial de todas las luchas, incluidas las económicas”, pues los “los significantes y representaciones simbólicas son los ‘ladrillos’ sociales con que se constituyen todos los campos de la actividad social de las personas: el de la actividad económica, la acción política, la vida cotidiana, la familiar, etcétera”. Su conclusión:
“el mundo cultural, el sentido común y el orden lógico y moral conservador de la derecha, labrado y sedimentado a lo largo de décadas y siglos, no sólo tiene la ventaja por su larga historia inscrita en los cuerpos de cada persona, sino que ahora también está tomando la iniciativa, a través de los medios de comunicación, de las universidades, fundaciones, editoriales, redes sociales, publicaciones, en fin, a través del conjunto de formas de constitución de sentido común contemporáneas”.
Yo no puedo menos que manifestar mi acuerdo con él. Hace tiempo, mucho en realidad, que vengo argumentando que los humanos no tenemos acceso a la realidad como tal, que la realidad nos es incognoscible en sí misma, que la única manera en que podemos establecer contacto con ella, conocerla, cuidarla, preservarla o cambiarla, es a través de la cultura. O, dicho más precisamente, que la cultura es el único medio con que contamos para, a partir de ella, actuar en el mundo que nos rodea.

Si esto es así, si como yo pienso no existe un “orden natural” del universo cuya perfección la ciencia tendría que mapear o, peor aún, en el que tenemos que creer —peor aún, en este caso, porque no poseemos constancia alguna de la entidad del objeto de nuestras creencias—, sólo nos queda disponible nuestra razón. Quiero decir con esto que la verdad no es una estación de llegada, sino un paradero más en el viaje interminable de nuestra razón y que, siendo esta un patrimonio común de la especie, las diferentes culturas, que son las diferentes interpretaciones de lo verdadero a cuyo servicio se habrá puesto la razón, necesitan confrontarse, pero no para hallar así el calce exacto del intellectus (es decir el universal inexistente) con la res (la cosa inaccesible como lo que es), menos todavía para dialogar y zurcir soluciones de consenso, sino para acceder al máximo de verdad al que podemos aspirar los seres humanos de una cierta época para resolver nuestros problemas. Por ejemplo, la competencia salvaje, la desigualdad aberrante, el otro como adversario e incluso como un enemigo, el racismo, el clasismo, el culto obsceno del dinero y el desencanto con las instituciones democráticas son problemas reales y acuciantes en el Chile de hoy y nadie que esté en su sano juicio osaría a negarlo. ¿Por qué entonces no aplicamos el mismo criterio que tenemos para distinguir tales obstáculos, para removerlos y reemplazarlos en el articulado fresco y sano del texto de una nueva carta fundacional?
Por eso, porque yo siento que la razón es un patrimonio de la especie, disponible para todos quienes la integramos, pero que se actualiza de maneras distintas en tiempos y espacios distintos, yo someto mi verdad a la inteligencia de mis pares. No para inculcarles qué y cómo deberían pensar sino para poner mi cultura al lado de la suya. Y para que, al fin, habiéndose concluido ese cotejo, el argumento que prevalezca sea el más sólido y persuasivo, el que se habrá demostrado capaz de conducirnos hacia un ver y un actuar mejor.
En la historia de la izquierda latinoamericana (y, quizás, en la historia de la izquierda mundial), yo pienso que hay tres posturas básicas respecto del significado y valor de la cultura. La primera y peor no difiere de la de la clase en el poder: la cultura es la quinta rueda del carro, es un ornamento para exhibir sobre la mesa del living room o, esta vez en el discurso más condescendiente dentro de ese mismo repertorio, es algo que está ahí para el recreo sensorial e intelectual de la humanidad en la hora de sus “esparcimientos”. La cultura no produce saber, no nos protege de nada, no cambia nada. Su esencia es la de un juego inofensivo, excepto por la cuota de disfrute que algunos pueden derivar de ella. No es casual entonces que lo que hace medio siglo Guy Debord llamó la cultura de la “sociedad del espectáculo” sea un ingrediente infaltable en el menú de la política contemporánea y que un payaso como Donald Trump sea al respecto un maestro de maestros.
Que la clase en el poder privilegie esta idea de la cultura tampoco es raro, por supuesto. Para esa clase, las cosas están bien como están y, si bien es cierto que a veces acepta y hasta promueve el cultivo de la imaginación y el pensamiento de un nivel un poco más alto, lo que acepta y promueve no es la producción de lo nuevo y transformador sino la reproducción y (en el mejor de los casos) la innovación de lo que ya existe y es estructuralmente inamovible. Que la izquierda se pliegue, aunque sea sólo a ratos, a una perspectiva como esta a mí me parece contradictorio.
La segunda perspectiva es coincidente con el dictamen según el cual la cultura importa, en la medida en que aquí se la considera como uno más entre los espacios que constituyen el todo social. Es el piso de arriba en el famoso edificio de Marx. Quienes la hacen suya, sin embargo, no suelen profundizar en el por qué la cultura es importante excepto cuando sugieren que es una de las dimensiones del quehacer humano, a la que, como lo hace o va a hacerlo con las demás —las dimensiones política, económica y social—, la voluntad progresista se compromete a darle un tratamiento tan generoso como el que les da a las otras. En 1970, en el Programa básico de gobierno de la Unidad Popular esto se expresaba hablando del “derecho” del pueblo chileno a una “nueva cultura”, en la que los contenidos principales eran la “consideración del trabajo humano como el más alto valor”, la “voluntad de afirmación e independencia nacional” y la conformación de una “visión crítica de la sociedad”.
Todo lo cual estaba muy bien, aunque los tres “deberes” que ahí se anotan puedan ser reemplazados por o complementados con otros, e incluso cuando de eso de la cultura como un “derecho” uno infiere una oposición un tanto sospechosa entre ausencia y presencia. En un marco teórico como ese, que es el de la conquista de algo de lo cual se carece, se subentiende que son los “cultos”, los que “poseen la cultura”, quienes deben “llevársela” a los que no la poseen, para que estos la empleen en beneficio propio y de los demás y eventualmente se tornen en propietarios de una “cultura popular” (como si no existiera en ellos de antemano).
Pero, como quiera que sea, esa perspectiva daba cuenta de las buenas intenciones de un sector social que era distinto a la clase en el poder, que entendía que un pueblo culto era indispensable para la misión transformadora que la UP se proponía y que, por lo tanto, no participaba ni del conformismo ni de la banalidad.
Pero el ítem cultura estaba perdido por allá en las últimas páginas del programa de la UP, casi como cayéndose del texto. De hecho, ocupaba unas veinte líneas rápidas antes de navegar hacia el puerto, presumiblemente más seguro, de la educación. La cultura era importante, se decía, pero el lector del programa podía darse cuenta de que no era lo más importante. Y, cuando importaba, era porque se estaba pensando en una cultura pertrechada con unos deberes muy precisos, que eran comprensibles por cualquiera, que nadie intentaría cuestionar. Era esa una cultura con obligaciones pedagógicas concretas, y debía limitarse a cumplirlas.
Y esto me lleva a la tercera perspectiva, la de García Linera y la mía. García Linera reconoce la importancia “primordial” de la cultura y afirma que la derecha anda con la suya en el cuerpo, que esta forma parte de su ADN, y que cuenta además con un poderosísimo aparato para convertirla en materia de “sentido común” y para de ese modo difundirla y hacer que el resto de los ciudadanos participe de ella (a través de los medios de comunicación, universidades, etcétera. En otra parte, yo he escrito que la derecha contemporánea apoya su dominio cada vez menos en el ejercicio de la fuerza bruta y cada vez más en lo que Pierre Bourdieu caracterizó como “violencia simbólica”).
Ahora bien, estando yo de acuerdo con García Linera, debo observarle que todos (y todas), y no sólo los/las de la derecha, andamos con nuestra cultura en el cuerpo. Que no existe un ser humano que esté desprovisto de ella, que el instrumento transversal y más útil mediante el que esa cultura se moviliza es nuestra razón y que esa razón puede y debe entrar en un debate de verdades con la razón de los otros. Si nos encontramos con que los resultados de ese debate se corresponden bien con lo que los tiempos demandan, si al cotejar lo que nosotros pensamos con lo que piensan nuestros pares conseguimos que de ello emerja una idea del mundo preferible a la que actualmente nos rige, le habremos dado un palo al gato.
Y eso significa que la cultura no es un ornamento, pero que tampoco es una más entre las varias dimensiones del quehacer humano —como la economía, la política o el orden societario—, sino que ninguna de esas dimensiones (o de otras, la de la ciencia sin ir más lejos) es visible, ni menos aún comprensible, sin su intervención. La cultura es más que ellas o mejor dicho las precede, porque es la que define, clasifica y deslinda, es la que les pone sus nombres a los seres y las cosas, la que orienta en definitiva nuestras acciones. La cultura es el sistema simbólico sin el cual seríamos como los ciegos de la novela de Saramago, esos que se imaginaban estar viendo cosas que en realidad no veían. Por su parte, la razón es el vehículo para procesarla, exponerla y defenderla, el que nos permite construirnos y reconstruirnos día tras día con el fin de percibirnos a nosotros mismos y de infundirle sentido a una exterioridad que no lo tiene por sí sola.
Finalmente, en mi opinión nuestra convención constitucional (¿por qué ese miedo estreñido a nombrarla por su nombre verdadero y a hablar de una vez por todas de asamblea constituyente?), esa que los chilenos tenemos ahora ad portas, debiera ser un lugar donde esto que acabo de escribir se tomara en serio. Yo la veo, por lo tanto, como una asamblea que tiene que empezar reconociéndose a sí misma como el locus de un cruce de culturas, como un campo para la coexistencia pero también para la disputa, dentro del cual las que se miden son las verdades respectivas, argumentadas siempre en su mérito, con independencia, sin la intromisión de intereses y poderes espurios. Que haya cultura en la asamblea constituyente no significa entonces que los teatristas van a ir ahí a darles sus obras a los asambleístas, ni los poetas a asestarles sus poemas, ni los pintores a colgar sus cuadros en el recinto escogido (lo que por lo demás podría hacerles harto bien), sino que significa que ese es el sitio por excelencia donde los chilenos debiéramos encontrarnos todos con todos (estemos o no presentes in corpore) y donde lo que ha de primar es el ejercicio del discernimiento, en unas discusiones donde tendrán que exponerse y lidiar razones múltiples y heterogéneas, sin miedo de las diferencias, a veces con dureza, pero sin excomulgarse las unas a otras (no es equivalente la dureza intelectual a la agresión de palabra o peor), sino enriqueciéndose a través del contacto.
Quizás de esa manera es como van a lograr pensarse y escribirse los artículos principales del texto fundacional de otro Chile, en el que la sinrazón de la competencia salvaje, la desigualdad aberrante, el otro adversario o enemigo, el racismo, el clasismo, el culto obsceno del dinero y el desencanto con las instituciones democráticas (malas, pero no se han inventado hasta ahora unas que sean superiores) no tengan la oportunidad de volver a empoderarse. Y el orden social que de ahí emerja tampoco va a ser un orden eterno, durará hasta que otros ciudadanos, con otras razones, ojalá mejores que las nuestras, manifiesten su descontento y decidan que de nuevo ha sonado la campana del cambio.