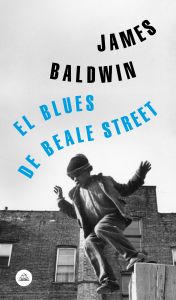Los jóvenes siempre culpan a los viejos por los males del presente: así funciona el mundo hasta que un día, con canas y arrugas, uno nota que la brecha cultural que lo separa de las nuevas generaciones se ha convertido en un abismo. A los 86 años, el destacado artista, docente y ensayista uruguayo radicado en Nueva York Luis Camnitzer dice tener algo que aportar a los estudios intergeneracionales: tomar conciencia de cómo entendemos la edad y el poder es necesario a la hora de comunicarse con los más jóvenes.
Por Luis Camnitzer
Después de escucharlos, uno de mis niños pensó que mis lamentos podrían ser una contribución útil al campo de los estudios intergeneracionales. Miguel tiene 44 años, y el hecho de que aún lo llame “niño” es uno de los síntomas de aquello sobre lo que quiere que escriba. En nuestra familia, de hecho, siempre hemos tratado a nuestros hijos como personas. Por supuesto que al comienzo les hablábamos como personas pequeñas, porque lo eran; pero siempre hemos tenido presente que el diálogo es un intercambio, y que la afirmación es un abuso de poder. Curiosamente, hace poco nos dimos cuenta de que poner un nombre es una forma de subrayar la potestad de los padres. Llamamos a nuestro hijo Miguel, en español, en honor a mi infancia sudamericana. Fue un detalle anecdótico, destinado a marcar su futuro en función de mi propia educación. Sin embargo, hace un par de años, y sin resentimientos, comentó el peso que nuestra elección ha significado para él. En una sociedad racista, a este descendiente de antepasados celtas, judíos europeos y eslavos, rubio y de ojos azules, se le hizo cargar un nombre español que no encajaba con los estereotipos visuales. Esto lo obligó a dar largas explicaciones sobre las razones de su nombre. Lo cierto es que debería haber tenido derecho a escogerlo y a elegir su filiación. Pero como nos educaron en la creencia colectiva de que los padres son dueños de sus hijos, no pensamos nunca que el nombre que le dimos pudiera afectar su vida, y él, de hecho, jamás desafió nuestra medida autoritaria. Por suerte, nos salvamos de la habitual incomprensión que existe entre distintas generaciones.
Nuestra familia, en gran parte, ha funcionado en un plano dialógico no autoritario. Las cosas hay que discutirlas; así nos criaron a mi esposa y a mí. En mi caso, la inexistencia de un autoritarismo excesivo en casa (la única prohibición era andar en moto) me provocó una hipersensibilidad hacia las demostraciones de poder. En mi época de estudiante, fui parte de una generación de sabelotodos. Creíamos que los viejos que estaban en el poder sufrían el síndrome del imbécil: eran personajes repugnantes, egoístas y explotadores. Nuestra misión era derrocar a los viejos, adueñarnos del mundo, imponer nuestras ideas y conocimientos infalibles, y así todos serían felices. Sin embargo, hoy la mayoría de los gobernantes son ineptos, en el mejor de los casos, y genocidas, en el peor. Aunque son mucho más jóvenes que mi generación, siguen abusando del poder como lo hicieron nuestros antepasados. Por eso, verlos nos enfrenta sin cesar a nuestro fracaso a la hora de educarlos. Si bien compartí algunas de las convicciones de mi generación —incluida la idea de que sabíamos más que nadie antes que nosotros—, decidí que el arte y la educación serían las herramientas con las que podría ayudar a cambiar el mundo. Muchos de mis compañeros en la escuela de arte pensaron lo mismo y nos propusimos modificar el currículum educativo de forma radical. Organizamos protestas y conseguimos lo que queríamos. Una de mis tristes misiones fue ir, en nombre de los estudiantes, a hablar con el profesor de historia del arte contra el que protestábamos. Debía decirle que queríamos a alguien más en sintonía con el arte contemporáneo, y que estudiar la obra de Praxíteles no era suficiente para atender nuestras demandas educativas. Tampoco nos convencía su idea de que el amor y la muerte fueran las únicas motivaciones para hacer arte. El profesor, que era un poeta de renombre a nivel nacional, me miró desconcertado y preguntó: “¿Pero qué más hay?”. En ese momento, tomé sus dichos como una confirmación de nuestro deseo de echarlo. Hoy me avergüenzo de nuestra insensibilidad esquemática. Él había planteado un tema digno de debatir largo y tendido, y no necesariamente para hacernos cambiar de opinión. Aunque el amor y la muerte no sean una explicación exhaustiva del arte, influyen en él y merecen una discusión.

Estaba convencido de que el éxito artístico me daría credibilidad y me ayudaría a que la gente escuchara lo que tenía que decir. Esto, por supuesto, iba unido a la creencia de que valía la pena escuchar lo que yo tenía que decir. Ganarme un público no fue tarea fácil. Mientras enseñaba en una universidad estadounidense, me consideraban un bicho raro por ser artista y extranjero. A esto se sumaba el hecho de que, en términos de reconocimiento académico, el arte era visto con escepticismo, y cualquier idea que desafiara los parámetros de lo académico era desechada por falta de seriedad. Para lograr credibilidad académica en el arte eran necesarias muchas más publicaciones y muestras de éxito que en otros campos. Hoy, a mis ochenta y tantos años, por fin he alcanzado el nivel de credibilidad deseado. Lo irónico, eso sí, es que esto ocurrió tras mi jubilación y gracias a ella. Quizás durante mis años de docencia me tomé las clases demasiado en serio y descuidé mi promoción artística, ya que exponía solo durante las vacaciones académicas.
Esa lucha ya terminó, pero de forma imprevista me he encontrado con un nuevo obstáculo. Se trata de la experiencia de estar al otro lado de la brecha generacional. Hoy soy un integrante de esa misma generación que despreciaba cuando era estudiante. Ha sido un proceso lento e insidioso que he percibido de forma gradual y marginal. De hecho, empecé a pensar en la jubilación cuando un estudiante aficionado al hip-hop me preguntó qué música me gustaba. Le contesté que la música clásica. Tras un largo silencio, me miró y dijo: “Ah, ¿te refieres a los Beatles?”. Aunque la respuesta me apenó, fui capaz de imaginar la posibilidad de un futuro sin Bach y aceptar que ese futuro estuviera fuera de mi alcance. El intercambio me hizo notar que existía una brecha cultural difícil de borrar, pero también que eso no significaba que no pudiéramos hablar.
Hace poco, sin embargo, esta última hipótesis también fue puesta en tela de juicio. He vivido toda mi vida en un mundo de diálogo en el que las ideas se enfrentan a otras ideas. Cuando doy una conferencia, siempre espero con impaciencia las preguntas. Lo que tengo que exponer me aburre, pero lo que recibo en una pregunta inesperada me hace pensar y aprender. Puedo enojarme durante las discusiones, insultar a otras personas (internamente) y (también internamente) desearles la muerte, pero siempre recuerdo que el diálogo consiste en persuadir y no en ganar. También es posible que desprecie a mi interlocutor, pero por lo general lo acepto en su justa medida. Sea cual sea la forma en que lanzo la pelota, espero que me la devuelvan y aprender algo del juego.
Últimamente, la pelota a menudo se queda al otro lado de la red. Lo que digo se toma, al parecer, como una afirmación y ya no como un desafío. Noto que mis interlocutores temen que una respuesta a mis provocaciones pueda suponer una falta de respeto a mi vejez o, peor aún, que crean que estoy utilizando mi edad como un abuso de poder. De forma misteriosa, mis palabras se malinterpretan a veces como órdenes o como si pretendieran ser tajantes, en lugar de sonar así solo por un efecto argumentativo. Hace poco le expresé mis dudas a una bailarina que quería utilizar la danza como método educativo en la enseñanza primaria. Le dije que utilizar un oficio como punto de partida suponía el peligro de distorsionar y reducir el proceso de aprendizaje. Me acusó de ser autoritario, de entrometerme en su proyecto, y lo abandonó. Como docente que no cree en los intercambios autoritarios, esto me hizo creer que mis días de comunicación eficaz llegaron a su fin. Soy yo quien debería haber abandonado el proyecto. Este es el episodio que compartí con Miguel y que me llevó a escribir este texto.
La credibilidad es importante para validar un diálogo, aunque no es un fin, pues corre el riesgo de alimentar egos y mitos en lugar de facilitar una verdadera comunicación dialógica. La edad acentúa este problema porque instala una ambivalencia entre respeto/desacato que es difícil de evitar. Por un lado, la edad avanzada de un interlocutor puede levantar sospechas de anacronismo, a menudo justificadas. Por otro, puede infundir un respeto basado en la cantidad de vida vivida más que en sus atributos. De ahí que la credibilidad asociada a la edad parezca crear una fuerza no deseada de poder geriátrico que interfiere en el intercambio de ideas. Incluso el silencio se lee como una táctica intimidatoria y un abuso de poder, aunque lo cierto es que si no digo algo, solo significa que no tengo nada que decir o que soy un ignorante en la materia.

La brecha Beatles/Bach es fácil de detectar. Aunque no es cuantificable, ese abismo es suficientemente visible como para que sea imposible pasarlo por alto. Como no es remediable, una forma de afrontarlo es hacer obligatoria la jubilación a una edad determinada, por más que la edad sea un indicador poco preciso. Sin embargo, resulta aún más difícil detectar y regular el impacto del poder geriátrico en la aceptación o rechazo frente a lo que se dice. Una persona joven puede ceder un asiento en un bus instintivamente como muestra de cortesía y respeto, pero el gesto puede ser visto como un acto paternalista o como un insulto. ¿De verdad me veo tan frágil? Por otro lado, un consejo sincero basado en la experiencia acumulada tras una vida larga puede tomarse como una intromisión en la vida privada o como una arrogancia. Estos matices se mezclan con las opiniones personales y solo pueden resolverse a través de la empatía, que también es difícil de medir. ¿Cómo separar la sabiduría de la pedantería, o la percepción de la autopercepción, de forma objetiva? A falta de respuestas claras o de metodologías que ayuden a desarrollar una verdadera autopercepción a ambos lados de la brecha, el asunto debería al menos ponerse sobre la mesa para ayudar a desarrollar cierta conciencia.
Ni los viejos pueden reducirse a la categoría bien definida de imbéciles obsoletos y autoritarios, ni los jóvenes irrespetuosos y fanáticos pueden tacharse de imbéciles inmaduros y autoritarios. La obsolescencia, el autoritarismo y la inmadurez son realidades que pueden combatirse y, a veces, incluso corregirse. Aquí, la palabra “imbécil” solo es una atribución cualitativa que pretende medir la frustración cuando no se ve ninguna posibilidad de solución. En ese sentido, su uso es muy similar al intento de fijar una edad concreta para la jubilación, como si la vigencia de una persona expirase a la medianoche del día en que cumple sesenta y cinco años. Sería mejor que tanto la imbecilidad como la jubilación se basaran sobre todo en la autopercepción y ambas se resolvieran mediante el diálogo. Deberíamos ser educados para poder ser conscientes de nuestro propio grado de imbecilidad, de nuestra capacidad para comunicarnos sin hacer ruido y, en consecuencia, ser capaces de calcular el momento adecuado para dejar una actividad. En definitiva, la cuestión no es la edad, sino el poder: cómo se abusa del él, cómo se percibe y cómo creemos que se abusa de él.
Traducción de Evelyn Erlij
Este ensayo fue publicado originalmente en el número 139 de la revista e-flux, de octubre de 2023.