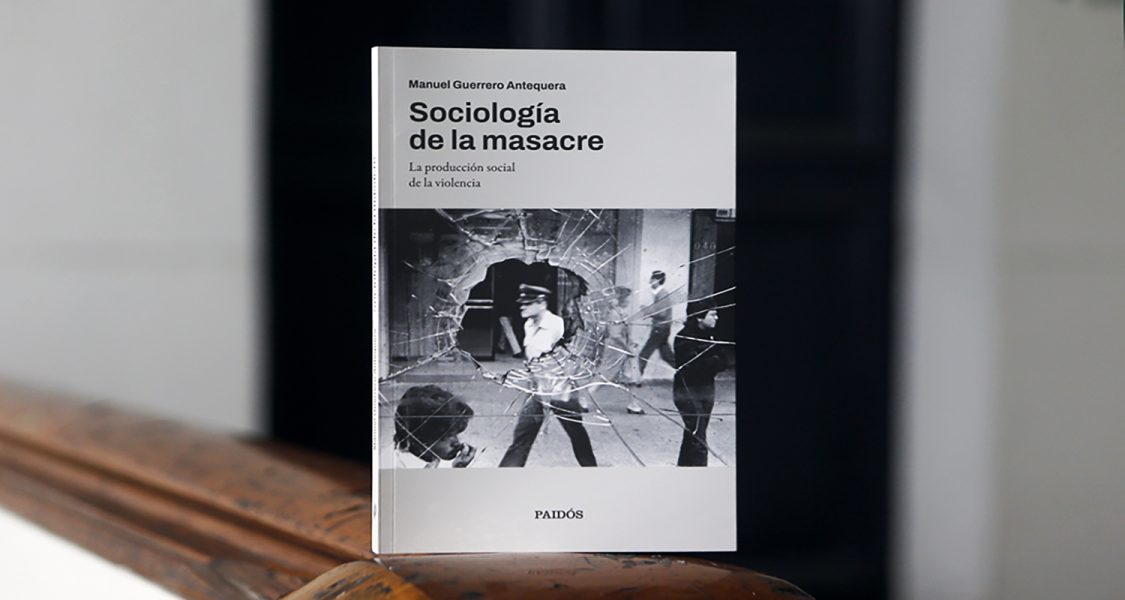“Nada resucitará a nuestros muertos” (11) afirma el primer verso de este volumen, dejando con ello atrás toda una tradición religiosa o sobrenatural, incluso clausurando el propio deseo. Lo rotundo de su afirmación resuena como una terrible sentencia que cierra todas las opciones de reencuentro. Sin embargo, Carmen García rápidamente desanda el camino tomado y demuestra que la poesía es un artefacto superior que incluso permite establecer contacto con los muertos. Máquina para hablar con los muertos es el tercer libro de poesía de esta autora, quien asume la escritura como un lugar de reunión y habla con aquellos que físicamente ya no están, pero dejan su huella en la escritura poética.
García se inscribe en el registro de la prosa poética, bullente de imágenes, signos de muerte y elipsis que deconstruyen la realidad y nos aproximan a un orden paranormal. Desde ahí construye un contexto y un estado de habla, de género masculino y en primera persona, orientado hacia la comunicación y el contacto con una realidad paralela desde donde surge una voz que sugiere un accionar: “Un día ella vino y me reconoció entre los vivos” (11) (“vivos” es el término que marca el masculino de la voz lírica) para luego agregar: “riega los caminos que conducen al misterio” (15). La figura femenina, asumiendo una condición espectral, impone al hablante cultivar la conexión con los muertos. Esto significará dos giros importantes en el devenir de los poemas.
El primero de los quiebres se produce al interior de un sueño del hablante masculino: “La muchacha en el fondo del mar acompaña mis sueños. Ahí, abajo, crecen algas y corales sobre su cuerpo y las criaturas marinas la besan por las mañanas. Su presencia es blanca, como la luz de los que ya no están” (16). El hablante masculino afirma que sueña acompañado por la muchacha muerta que habita el fondo del mar; por tanto él se sitúa en el fondo marino, compartiendo el lugar mortuorio y luego una isla donde se realizan “misas antiguas con el fin de rescatar la memoria de los muertos” (21). La voz masculina luego se retira y cede su lugar a la muchacha, dedicada a contar el paso del tiempo, a dialogar con la naturaleza y convivir con un grupo de muchachos, una suerte de “ninfos”, “niños imaginarios” (19) que “cantan a los espíritus del bosque y caminan al revés” (18).
La relación estrecha de la muchacha con el entorno deriva en la pérdida de sentido de las palabras (19). Ella ignora que en definitiva su presencia en la isla “es un sacrificio” (21), por tanto la naturaleza resulta imbuida de indicios funestos que anuncian la muerte. En medio de este transitar, la muchacha especula sobre la posibilidad de habitar otro lugar, en el que pueda comunicarse con los muertos. Para ello, deberá acceder a otro mundo, una ciudad infernal, donde la muerte se mueve a sus anchas. El tránsito, el cruce de las etapas, ha sido devastador. Surge, entonces, la voz en tercera persona: “A lo lejos en el muelle hay una muchacha sentada. La tarde le cae encima. Llora en silencio. Las ratas se deslizan entremedio de las rocas. Sabe que algo se pudre” (30). La corrupción lo cubre todo y acosa a la muchacha doliente, mientras una figura innominada la observa y atestigua su condición sufriente.
La alternancia entre la voz en tercera persona y la palabra de la muchacha se intensifica cuando afirma: “Digo la ciudad es ficción. Es metáfora. La ciudad está oscura. Han apagado las luces. Recorro de rodillas los caminos que me llevan a casa. Ahora doy vueltas en círculos. Hay sangre en las rodillas” (31). La ficción surge para corroborar el peso de la realidad, de igual manera puede interpretarse su recorrido de rodillas. Tal como una devota paga con dolor su promesa a una virgen o santo, la muchacha lacera su cuerpo y lo tributa en pos de regresar a la isla, donde la expectativa de hablar con los muertos le permite sobrevivir con gozo.
El segundo quiebre de este poemario ocurre al surgir el lugar urbano desde otra arista, ya no simbólica, sino realista. La escritura se orienta a configurar un entorno metropolitano moderno. La muchacha recala en una librería donde encuentra El mago de Oz, y de este texto se destaca una cita que recomienda no rendirse. La referencia literaria resulta adecuada a lo que ella experimenta en ese instante. Sin embargo, todos los elementos que conforman esta escena —librería, libro, cita— rompen la atmósfera evanescente que el volumen ha propuesto y, en particular, la degradación de la muchacha cuyo único norte parecía ser la muerte. Desde la escritura proviene ahora un mensaje de auxilio, de apoyo a su sobrevivencia y, por ende, contrario a la muerte.
Así, la escritura asume un giro que permite que los poemas se despojen del simbolismo y, de paso, se alivianen y aclaren innecesariamente lo sugerido a través del libro. Desde la voz en tercera persona se delinea ahora con extrema exactitud la posición de la sujeto: la muchacha dentro de un cómodo departamento, la madrugada, la pérdida de la visión y la urgencia por acudir a un hospital. La representación de esta joven enceguecida coincide con la muchacha que habitaba la isla. Estamos, de tal modo, ante la evidencia de la figura del doble. La chica ciega es también la muchacha de la isla. En este presente, la protagonista anhela borrar todo recuerdo y, aunque suene a paradoja, no olvidar.
La escritura de Carmen García, fuertemente visual y sinestésica, explora en los recovecos de una conciencia perdida en una memoria caótica, en el deseo de comunicación con un inframundo habitado por sus muertos. La disociación es la figura más recurrente en este poemario, donde no sólo la muchacha convive con su otra, sino que la razón se disgrega en la locura, la memoria en el olvido, la palabra en el silencio, la escritura en la borradura y la vida en la muerte.