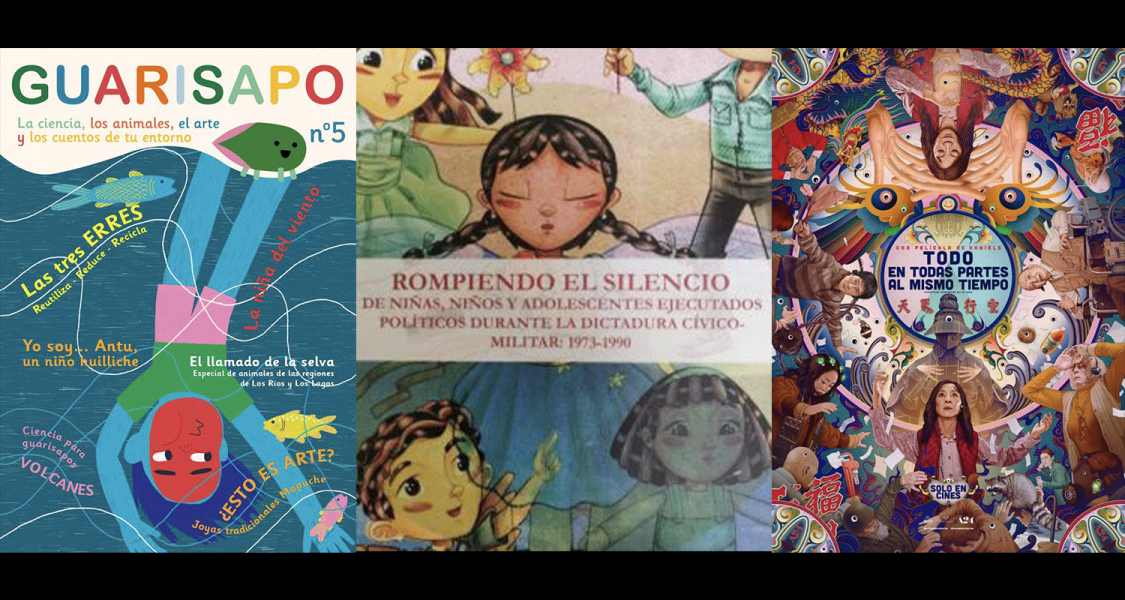En Nostalgia del desastre, la escritora y psicoanalista Constanza Michelson entreteje historia y memoria —privadas y colectivas— para construir un ensayo que, ante todo, funciona como un retrato de estos tiempos. En palabras de Paz López, se trata de “un libro que no deja de atender las maneras en que los otros enfrentan y soportan el dolor, la felicidad, la miseria, el miedo y la muerte”, pero que a su vez “regala un lenguaje que, lejos de incrustarse como un ‘cuchillo rencoroso y un punto final’, abre con delicadeza la posibilidad de seguir pensando, amando, resistiendo, imaginando, respondiendo”.
Por Paz López | Foto principal: Aune Ainson
¿Cómo consiguen algunos hombres vivir, como si vivir fuera lo más natural del mundo?
—J. P. Jacobsen
Para alguien excesivamente curioso, es decir, para alguien con tendencia a desgarrar el velo que suaviza la crudeza que suelen tener las cosas del mundo, Nostalgia del desastre, de Constanza Michelson, podría tener la forma de un cuchillo que ayudaría a rasgar ese velo para asomarse a su intimidad con el mismo vértigo de quien hurguetea en secreto las cajoneras de una habitación ajena. Nada de eso encontrará el lector excesivamente curioso, porque el libro de Constanza es sobre todo un libro escrito por alguien que aprendió que el dolor, el horror, esa nada que de pronto se abre bajo nuestros pies, convienen ser mirados con un ojo abierto y el otro cerrado. Precisamente fue con un ojo abierto y el otro cerrado que la narradora de este libro vio un hecho de su infancia que, como dice, le rompió la vida. Lo hizo por miedo y desesperación, y ahora lo hace porque sabe que quienes miran con los ojos duros, con esa mirada seca como de vaca, sin pestañear ni lagrimear, son proclives a detestar la noche; quiero decir, proclives a parapetarse en sus pequeñas y grandes certezas. Con un ojo abierto y el otro cerrado, como una testigo a medias, con la visión turbada, indócil a la claridad: solo así se volvió posible también la escritura de este libro, porque para Constanza escribir no es narrar lo que ya se sabe —eso hacen los que tienen los ojos duros—, sino aquello que permite que alguien se invente y eche a andar otra vez el motor de la vida. Pese a todo.
Nació con un disparo. Así comienza el libro, y si leemos con atención, podríamos modificar levemente esa frase para decir lo mismo: nació a los siete años. O mejor así: nació a los siete años con un disparo. Es una frase desconcertante. ¿Se puede nacer muriendo? ¿Se puede nacer después de haber nacido? ¿Será que no basta con nacer para vivir? Es cierto que la frase es real, no tanto porque ocurrió —le ocurrió a la niña del libro y fue un hecho atroz—, sino porque dice algo de la condición más radical de la vida humana: que todo arranque de la vida es traumático, no en un sentido necesariamente sufriente, sino porque cada vez que perdemos algo —un amor, un padre, un hogar— se conmemora el desgarro originario del que venimos. Nacemos vulnerables, desamparados, colgando sobre el abismo, deseando ser protegidos de la noche oscura y fría. Animales melodramáticos. Por eso, dice Massimo Recalcati, “se hacen necesarias, por encima de todo, las manos del Otro, la presencia del Otro, para preservar esa vida, para protegerla, para sustraerla a la posibilidad de la caída”. Vivir es una conquista arrancada a ese desgarro originario, y difícilmente es una tarea que podamos llevar a cabo solos.
Si el libro de Constanza puede ser leído desde la intimidad —todo él estremecido aún por la experiencia de una tragedia familiar— diría, sin embargo, que es sobre todo un libro exterior, no porque se haga eco de esa consigna que declama que todo lo personal es político —la fórmula es peligrosa cuando se usa para apaciguar mediante discursos aquello que es del orden del misterio—, sino porque no deja de preguntarse por la responsabilidad, es decir, por los modos en que respondemos por nuestras vidas, por aquello que hacemos con la vida, con eso que los otros hicieron con nosotros. En eso consiste quizás nacer después de nacer. “No se recupera uno de su infancia sin elegir una segunda vez, conscientemente, la vida”, dice Anne Dufourmantelle, y lo dice sobre todo con el coraje de quien sabe que petrificarse en el desamparo originario prepara el terreno para todo tipo de resentimientos y crueldades.
En ese sentido, Nostalgia del desastre no es un libro melancólico, sino uno que se pregunta insistentemente por el después: el después de la separación, de la rasgadura, de la angustia, del grito, del pum. Que sea un libro sobre el después no quiere decir que se pregunte obsesivamente por aquello que vendrá mañana, por el futuro. El tiempo que le preocupa a Constanza es uno más complejo, más contradictorio, una fuerza que deshace el pasado y permite habitarlo de otra manera, inaugura caminos inesperados, difumina los bordes de lo íntimo y lo ajeno; un tiempo parecido al tiempo de los sueños. De allí que sea un libro donde las ocurrencias y el humor relampagueen sobre el fondo de la tragedia, haciendo lo que sabe hacer el humor: tropezar la lengua para que el cuerpo sostenido en una identificación agobiante pueda tumbarse un rato.
No es un libro melancólico, decía, ni un libro sobre el despertar (despertar fue la palabra predilecta de las revoluciones modernas). Y, entonces, ¿de qué se trata esa nostalgia del desastre que da título al libro? “Recuperar un mundo roto tarda”, dice la autora. Entre tanto, los días parecen un feriado modesto, días aburridos, escuálidos como aliento de polilla, pegajosos, estancados, infernales. Eso es así tanto para los desastres personales como para los desastres de la historia, que son muchos. La historia es la historia de los desastres. Muchas veces queremos recuperar rápidamente ese mundo roto, inventarnos uno nuevo para que deje de doler, pasar veloces como un halcón a otra cosa, sobrevolar apenas el desierto. Otras veces nos pasmamos frente a la nada. La nostalgia quizás sea el nombre para una fuerza de metamorfosis que, sin dejar de apoyar un pie sobre el vacío, hace con el otro un mundo. Así, como con un ojo abierto y el otro cerrado.
Dufourmantelle le llama a eso zona fronteriza, a ese pasaje, dulzura o ternura. Una “fuerza ambivalente que nace de un mundo enfermo de debilidad”, dice. Enfermo de debilidad como el padre de esta historia, un padre tan débil que era capaz de matar, de destruirlo todo, incluso a sí mismo. A contrapelo de cierto feminismo que ve en el patriarcado pura virilidad y verticalidad, Constanza inocula una complejidad allí donde lo que habría serían más bien padres débiles (como el que hay en el libro de Christopher Rosales, Ensayo sobre el padre débil), impotentes en su función simbólica, expertos en saltarse la ley, avezados en dejar las deudas impagas, eficaces a la hora de ahorrarse el parentesco, incapaces de un comercio con el mundo real. Un patriarcado sin padres. Un mundo sin padres, sin su función, un mundo repleto de huérfanos. La dulzura, esa débil fuerza, es en cambio acogida y don, porque comprendiendo que somos seres insuficientes, precarios, inmaduros, un poco tontos —o por eso mismo—, no quiere redoblar el sufrimiento, la vulnerabilidad, la crueldad; tampoco volvernos insensibles a ellos, sino ofrecer un lugar donde hacer pie. La ternura podría ser el nombre de una responsabilidad con esa fragilidad, y no una debilidad, como suele pensarse muchas veces.

de Constanza Michelson.
Seix Barral, 2024.
224 páginas
La ternura puede engendrarse en las cosas y las personas, pero también en el lenguaje. Por eso Constanza fabula un mundo hecho de silencios, comas y puntos finales, por los que no es extraño que sienta repulsión. Esos puntos que, como un disparo, buscan clausurar las historias, la Historia, decretar un final; puntos que, con una seguridad de funámbulo, cierran la vida por fuera. Lord Chandos —el personaje de Hugo von Hofmannsthal— escribió que de pronto se le hizo insoportable llevarse a la boca palabras de las que todo el mundo solía servirse sin reparos, que le resultaba imposible emitir juicios sin que esas palabras se le deshicieran como hongos podridos en la lengua. No hablaba tanto de él, sino de lo que hacen las épocas con el lenguaje: volverlo una marca corriente que produce pensamientos y expresiones obligadas. En cada signo duerme el monstruo del estereotipo, dijo Barthes. No es, sin embargo, el silencio el que mantendría en paz a ese monstruo, porque para Constanza Michelson el silencio es otra forma del fin. “Se encierra a una persona en una categoría cuando no puede contar su historia”, dice. Hablar, no para decir la verdad —en el campo de la verdad y lo verificable trabaja el expediente, ese al que la narradora vuelve más de treinta años después para leer su propio testimonio y que, como sucede muchas veces con las películas, se da cuenta de que se había pasado la vida recordando escenas que no había visto. No para decir la verdad, decía, tampoco para renunciar a ella, sino para hacer lo que Juan José Saer decía que hace la ficción: poner en evidencia el carácter complejo de la vida, sumergirse en su turbulencia, multiplicar al infinito las posibilidades de su tratamiento, buscar una verdad menos rudimentaria, evitar que las palabras y la propia experiencia se vuelvan un esqueleto reseco.
Por eso quizás la escritura de Constanza es agitada, inquieta, vibrante, a ratos explosiva: porque sabe de esa vida estrecha y tediosa que se fragua en los casilleros. Porque sabe también que los conceptos suben y bajan en la bolsa de la historia. Por eso, también, al leer este libro experimentamos la extraña sensación de estar en el corazón de una historia hiriente, pero de respirar al mismo tiempo una suerte de aire fresco. No es la voz del testigo la que habla, porque a diferencia del que piensa que lo ha visto todo, aquí hay una indulgencia de la mirada. “Ley de la noche”, le llama Michaël Fœssel a esa disposición sensible que anima conductas improvisadas, suaviza los juicios, reniega de un yo soberano, propicia experiencias singulares, sutiliza los sentidos; en fin, a esa disposición a vivir sin testigos. Tampoco es la voz de la víctima, porque la narradora, que nace muriendo, piensa menos en lo que ha padecido o perdido que en aquello que puede hacer con eso, porque a diferencia del poder, que no responde por nada, ella se pregunta por la posibilidad de una vida (de una ética) activa. Quiero decir que lo que hace Constanza no es desestimar esas posiciones, la del testigo y la de la víctima, porque sabe que la crueldad tensa toda la experiencia humana, sino pensar hasta qué punto, convertidas ellas en imaginarios de época, pueden llegar a coincidir con una forma de poder contemporáneo, es decir, con una forma de debilitación de la vida. Un poder cuyos remedios ofrecidos para salir del malestar pertenecen a ese mismo malestar, haciendo que la vida se separe de ese sufrimiento que es la condición primera de todo cuerpo. En un texto hermoso escrito por David Lapoujade, llamado El cuerpo que no aguanta más, el filósofo dice que “nos enfermamos porque ya no tenemos acceso a nuestros propios sufrimientos. Ya no podemos hacerles justicia (…). Todo consiste en encontrar una salud en el sufrimiento: ser sensible al sufrimiento del cuerpo sin enfermarse”.
Pienso que Nostalgia del desastre es un libro que precisamente actúa sobre ese sufrimiento con la prudencia de quien sabe que la autodestrucción, es decir, el endurecimiento o la parálisis, está siempre mostrándonos sus dientes. Un libro que no deja de atender las maneras en que los otros enfrentan y soportan el dolor, la felicidad, la miseria, el miedo y la muerte. Un libro que regala a los lectores un lenguaje que, lejos de incrustarse como un “cuchillo rencoroso y un punto final”, abre con delicadeza la posibilidad de seguir pensando, amando, resistiendo, imaginando, respondiendo. Si Nostalgia del desastre conmueve como lo hace no es tanto por el peso de la historia sino por su proximidad, porque en esa historia íntima estamos finalmente todos.
Este texto fue leído en la presentación del libro Nostalgia del desastre, que tuvo lugar el 28 de mayo de 2024.