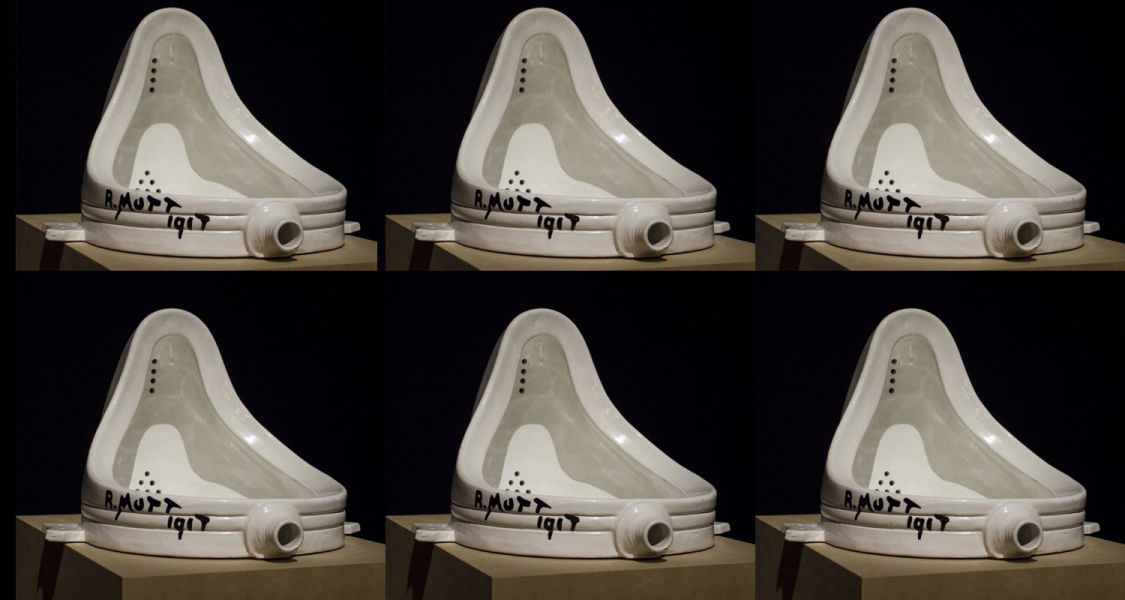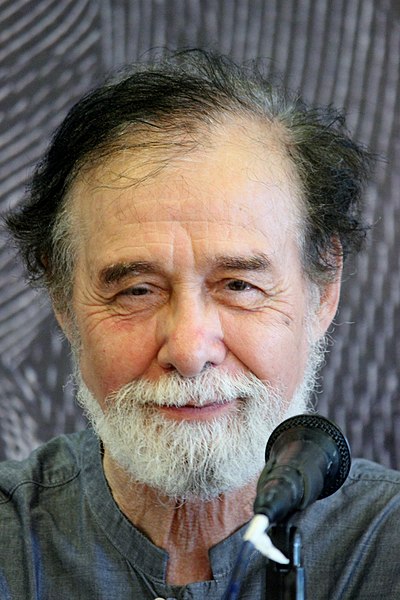Las actuales crisis económicas, políticas, sociales y climáticas han dejado en evidencia que la institucionalidad a escala global no ha sabido responder a los procesos migratorios. En el caso de Chile, es urgente debatir y legislar en torno a la relación entre migración, seguridad y crimen organizado, pero sobre todo es imperioso hacerlo con un enfoque de derechos humanos que resguarde a las y los migrantes que buscan un futuro mejor.
Por Ximena Póo | Fotografía: Marianne von Pérez
El racismo y la xenofobia constituyen bases coloniales que persisten hasta hoy en la sociedad chilena, en un entramado identitario y de clase que ha visto cómo ha crecido la población migrante en nuestro país en la última década. En ese contexto, y más allá de las coyunturas y deficiencias en la gestión estatal —no solo propias de este gobierno, por cierto—, el presidente Gabriel Boric ha anunciado que debe existir una agenda más robusta en cuanto a políticas públicas que garanticen la seguridad social de quienes habitan en Chile, independiente de su condición migratoria. Pero esta no es la única urgencia: una migración ordenada y regular permitiría desarticular bandas que trafican personas y disminuir la precarización del trabajo técnico y profesional al que se ven sometidas las poblaciones migrantes.
Estos asuntos deberían estar en el centro de la Política Nacional de Migración y Extranjería, que al cierre de esta edición aún no ha sido anunciada y que ha significado angustiosos meses de espera para quienes han venido a trabajar y a forjar una nueva vida. Todo viaje migratorio es una fisura en la biografía, es una herida causada por crisis políticas, cotidianeidades trastocadas, precarizaciones sociales y económicas; crisis socioambientales y climáticas. En un país como Chile, donde habitan alrededor de un millón 500 mil personas extranjeras, y al que han ingresado casi 150 mil personas de manera irregular — de las que no se tienen datos—, es urgente avanzar en el resguardo de las fronteras, pero también es fundamental comprender que migrar es un derecho que exige condiciones, entre las que están un mayor despliegue de servicios sociales y de policías de migración que protejan a chilenos, chilenas y a migrantes que solicitan residencia, asilo o permiso de trabajo.
De aquí que una política migratoria debería ser un plan integral. Como se ha visto en las fronteras europeas o en la zona fronteriza de Estados Unidos y México, la militarización solo implica mayor tráfico de personas, mayor vulneración de derechos y una persecución ineficaz al crimen organizado. Es por esto que, en el caso chileno, esta opción solo puede ser la primera fase de un gran proyecto que nos permita cumplir con los tratados internacionales. Profesionalizar a quienes trabajan en las fronteras es también una necesidad imperiosa, ya que para empadronar, sin ir más lejos, se requieren equipos intersectoriales. Solo así se podrá articular una política de securitización con una de acogida y de derechos humanos.
En paralelo, y en el caso particular de la migración desde Venezuela, el gobierno de ese país ha impulsado el Plan Vuelta a la Patria, un programa que no ha dado grandes resultados en relación con un retorno masivo, pero sí ha generado cierta esperanza en cuanto a una mejora en las condiciones de vida de sus ciudadanos y ciudadanas. El contexto latinoamericano, sin embargo, se ha vuelto más adverso en estos últimos años: según el informe “Refugee and Migrant Needs 2022”, publicado por la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), “los costos de vida, incluidos los alimentos, la energía, los alquileres y los medicamentos, se dispararon en toda la región, lo que afectó profundamente no solo a los refugiados y migrantes vulnerables, sino también a las comunidades de acogida”.
Asimismo, el marco del Plan Vuelta a la Patria es el de un país en medio de una crisis democrática profunda, un bloqueo económico agudo y una reactivación económica tibia, lo que se traduce en que estos impulsos no logren hacer que las personas decidan regresar. En paralelo, falta mucho por avanzar en el camino de la cooperación internacional, en un sistema latinoamericano que permita una migración ordenada, segura y regular como se plantea en el Pacto Mundial para la Migración promovido por la ONU, firmado por 193 países y que Chile no ha suscrito. Esto permitiría una acogida, un retorno y una circulación de trabajadores y trabajadoras en condiciones de dignidad, a la vez que ayudaría al control del crimen organizado. No hay que olvidar que el tráfico y trata de migrantes es uno de los tres negocios más lucrativos a nivel mundial junto al de armamentos y drogas.
Cada frontera tiene sus particularidades, pero cuando existe cooperación internacional, las dinámicas de movimiento comienzan a cambiar. La migración no es lineal ni va en un solo sentido —entre otras razones, porque el lugar de llegada no siempre es el lugar definitivo—, y hoy, en medio de crisis económicas, políticas, sociales y climáticas, la institucionalidad a escala global no ha sabido responder a estos procesos. Cuando se migra, la persona vive entre dos mundos, por lo que la palabra “volver” adquiere otro significado, uno a menudo doloroso. A qué se regresa al país de origen es una pregunta muy dura cuando se ha apostado todo por empezar de nuevo en otro lugar.
Hay tanto por hacer, tanto por avanzar. ¿Tendremos este semestre —se esperaba para octubre de 2022— una política migratoria que recoja los debates que se han dado en torno a estos temas? Ya no basta con la convicción del gobierno actual si la acción efectiva no es garante de derechos humanos para los y las migrantes. El Estado debe caminar más rápido y contra el tiempo para modernizarse y perseguir al crimen organizado que, sobre todo, afecta a migrantes vulnerados y vulneradas que buscan un mejor presente y futuro. En especial, para hacer vivible la vida de miles de personas que siguen pensando en Chile como un país de acogida, aún cuando hoy estemos muy lejos de serlo.