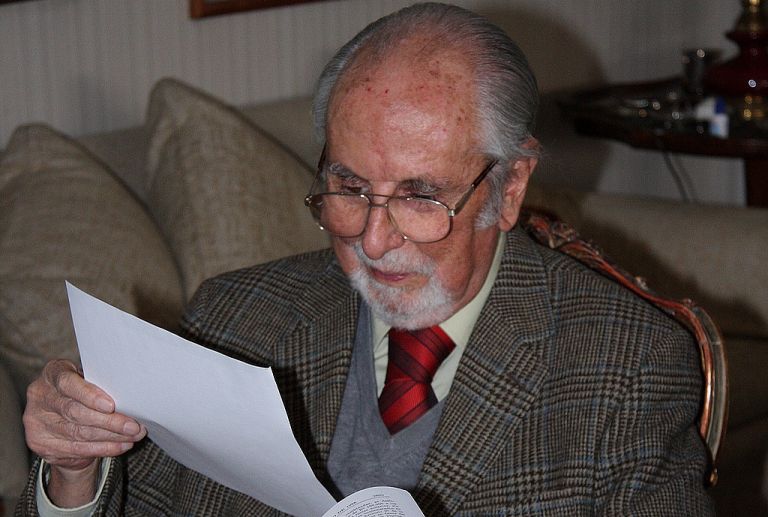En Mi diccionario del bullshit, el último libro de Guy Sorman, conocido intelectual francés de derecha, se acusa al autor de Vigilar y castigar de haber cometido, supuestamente, actos de pedofilia. El truco de Sorman es conocido: consiste en engrosar un escándalo haciendo uso de las síntesis temporales con las que trabajan habitualmente los medios, de forma que el veneno quede flotando en la corriente revuelta de las redes y el linchamiento colectivo.
Por Federico Galende
Nuestra época es de frases cortas, flechazos que condensan en pocas palabras una parte de la polución colectiva y denuncias vertidas en resumideros que se propagan a toda velocidad por las redes sociales. Todo esto reemplazó hace tiempo a los debates de ideas y las formas dramáticas con que se pesaban antes los grandes dilemas del pensamiento. Ahora le tocó a Foucault; se lo funó semanas atrás en las redes sociales y algunos medios aprovecharon la ocasión para situar el reciente libro de un intelectual de derecha al centro de una discusión sobre la compleja herencia del humanismo. Se trata del Mi diccionario del bullshit, de Guy Sorman, en uno de cuyos apartados finales, el de la Pedofilia, se rememora la carta que en 1977 Foucault (filósofo al que debemos nada menos que uno de los legados críticos más contundentes del siglo XX) firmó junto a otras y otros intelectuales: Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Louis Aragon, Gilles Deleuze, Roland Barthes, etcétera.
La carta en cuestión apuntaba a modificar la edad legal de consentimiento de menores para las relaciones sexuales, y por supuesto que ni Sorman ni los medios que lo promocionaron (en la entrevista que le hizo cinco días atrás Clarín, el autor se despacha entre muchos otros a Barthes y a Deleuze, quienes con Fragmentos de un discurso amoroso o El abecedario trazaron en el pasado alfabetos bastante más consistentes que los de este nuevo diccionario de lugares comunes) se tomaron el trabajo de recordar el contexto en que aquella carta fue firmada: el de las luchas de los movimientos feministas, juveniles y homosexuales por volver un poco menos retrógrada la sociedad de su tiempo. Tampoco explican, por ejemplo, que la edad legal para consentir relaciones sexuales en aquella época discriminaba entre heterosexuales y homosexuales, fijando respectivamente en 18 y 21 años la edad para consentir el vínculo.

El truco de Sorman es conocido: consiste en engrosar un escándalo haciendo uso de las síntesis temporales con las que trabajan habitualmente los medios, de forma que el veneno quede flotando en la corriente revuelta de las redes y el linchamiento colectivo. Para encender la mecha, al autor del diccionario le bastó con anudar la firma de aquella carta con los hipotéticos merodeos de Foucault en 1969 por una plaza tunesina llena de adolescentes árabes. Se supone que estos le prestaban servicios sexuales en el cementerio de Sidi Bou Saïd. No sabemos cómo vio eso, ¿o acaso siguió al autor de Las palabras y las cosas por vericuetos de bóvedas nocturnas sobre las que se recostaba con mancebos indefensos? Irrita que nada sea más fácil por estos días que anudar en una misma puntada la requisitoria contra alguien que no tiene cómo defenderse (los hechos a los que refiere el libro ocurrieron hace más de cincuenta años) con las nuevas tecnologías de las redes sociales, donde la materia viva es devorada por el canibalismo anónimo de los fogonazos virales.
El autor del diccionario finge asombro por el efecto que ha causado su libro, uno que —según dice— “se inscribe en una trayectoria mía muy antigua de distinguir la verdad de la mentira”. ¡Vaya proyecto! Aunque si consideramos la última columna de Edgardo Castro (de quien no se podría decir que no estudió al filósofo francés de manera acuciosa), la distinción está llena de imprecisiones, pues Foucault dejó Túnez en 1968: en 1969 ya no residía en Sidi Bou Saïd, de donde se marchó tras la persecución de las autoridades locales por su participación activa en los movimientos estudiantiles. Los pocos testigos que quedan de aquella época, y a quienes nadie entrevistó, señalan según Castro que el filósofo sí coqueteaba con jóvenes, solo que estos eran muchachos de entre 17 y 18 años.
En fin, puede ser cierto o no, así como puede que Foucault haya sido un pedófilo. No corresponde a los propósitos de esta nota defenderlo o ponerle una lápida conclusiva, sino tocar el tema de la asequibilidad con que los antiguos expedientes de la reflexión crítica empiezan a ceder terreno a operaciones que cruzan el meme con el emoticón a la hora de fomentar la opinología furiosa y el sálvese quien pueda. Hoy más que nunca se puede tirar por la borda cualquier forma de pensamiento contestatario pegoteando un texto alarmante bajo la foto de un rostro sumariado. Es peligroso, sobre todo porque lo que resulta de esto es un mundo en el que las esperanzas se cierran sobre anhelos cada vez más individualistas, que parecen haber destrozado definitivamente los tejidos solidarios y los intercambios colectivos de ideas sobre los que estas esperanzas se fundaban. Si se trata de una nueva fe vulgar, es precisamente porque carece de los cimientos de la caridad.
Así, Sorman puede traer al presente la instantánea de chicos abusados por filósofos tachados de libertinos o de indecentes, dejando de lado las luchas que sus mismas filosofías emprendieron contra la crueldad de un sistema que, como el neoliberal, captado y despiezado minuciosa y tempranamente por el propio Foucacult, produce chicos como esos todos los días, en series que se ramifican por el planeta y desgarran el corazón. Curiosamente, es el sistema que Sorman suscribe y que, acompañado de una afinada orquestación de derecha, con sus conocidos carnavales de hipocresía y sus certeras tramas recónditas, simula bajo la mantilla del moralista intachable que traza prontuarios con los escupitajos del inquisidor impune. Perturba que no se note, y que el MeToo, cuyas causas no hace falta decir que son totalmente justas, decepcione a ratos derrapando con la reacción ciega de algoritmos mal programados.
Esos algoritmos, abandonados en telarañas de éticas mecanizadas, pasan por alto el hecho de que Sorman no está solo en esta cruzada; lo acompañan el Banco Mundial, el FMI y una élite financiera (a ellos sí podemos aplicar el epíteto de “casta blanca”) que hace tiempo quiere liquidar lo que queda de la tradición crítica en nuestras universidades para instalar un preparado que conjuga la jerga ingenieril de la innovación con la erudición incauta de un sistema profesoral que, como ocurre en la academia norteamericana, no sueña ya con cambiar el mundo, sino al director del departamento de lenguas comparadas.
No he sido jamás un defensor, y cualquiera que me haya leído lo sabe, de las reliquias iluministas heredadas de la revolución burguesa y la odiosa sapiencia milenaria del colonialismo europeo (la palabra intelectual me interesa desapropiada, como una acción colectiva y sin nombres propios que la acaparen), pero de ahí a aprobar que el botón del se cancela/no se cancela lo maneje una derecha que tiene la bajeza de emplear el MeToo para defenestrar a filósofos que, como Foucault, lucharon por la sublevación palestina, unieron el pensamiento universitario a la intervención pública y escribieron obras monumentales sobre los desquicios del capitalismo, hay más de un paso. Hiere ver que los debates de ideas han alcanzado en la actualidad estos niveles tan pedregosos.