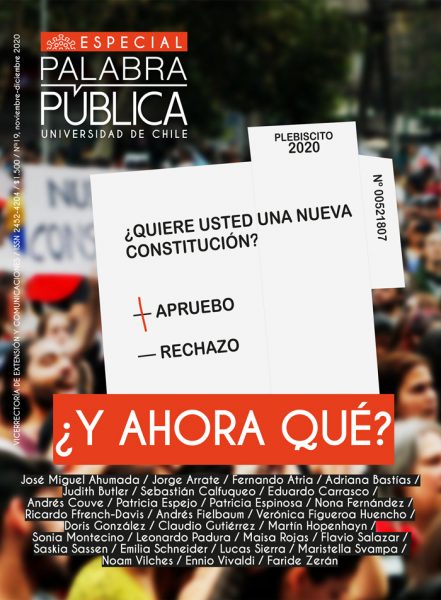En la Trilogía del fin de siglo, de Ramón Griffero, «la alegoría no elude nada, pues como en ninguna otra obra de ese tiempo la realidad de los desaparecidos, de la tortura y de una cultura de la muerte eran elocuentes».
En 1987 apareció en la revista Apsi la columna “Hacia un teatro autónomo”, donde el director Ramón Griffero escribía: “Los nuevos códigos de la escena brotan de una marginalidad que no es más que un espacio autónomo (…) inspirado en la ansiedad de un niño que no quiere hablar como ellos hablan ni representar como ellos representan”. Esta declaración, que describe con bastante precisión el espíritu que regía la producción artística contestataria de ese entonces, adquiere vigencia hoy a la luz de lo que ha pasado desde que la revuelta de octubre de 2019 y el sueño de un proceso constituyente pasaron a convertirse en una pesadilla reaccionaria. ¿Cómo entender lo ocurrido en Chile en estos años? ¿Cómo ese fracaso retumba hoy en la conmemoración dolorosa de los 50 años del golpe cívico-militar que cambió para siempre nuestras vidas?
Quizás olvidamos que, durante la dictadura, la lucha no se daba solamente en las calles o en los espacios institucionales del poder, sino también en el terreno de los imaginarios. Tal vez olvidamos que la disputa de los imaginarios debía suceder en paralelo, en la medida en que no son solo la producción de discursos contracomunicacionales. Un imaginario es también la elaboración de un lenguaje para pensar lo impensable, lo aún por-venir. De ahí la importancia que tenía la creación en ese tiempo, donde no se trataba tan solo de denunciar lo que ocurría, pues lo ostensible de esa realidad era suficiente. Se trataba de no “hablar como ellos hablan, de no representar como ellos representan”. Se trataba, entonces, de crear un imaginario de la emancipación y no solo poner fin a la dictadura.
Fiel a ese itinerario, Griffero volvió desde el exilio a inicios de los años 80 para montar la Trilogía del fin de siglo, compuesta por Historias de un galpón abandonado (1984), Cinema-Utoppia (1985) y 99-La morgue (1986). En todas ellas, la alegoría era el recurso usado para subvertir el habla dominante. Contrariamente a la lectura habitual, lo que muchos de estos montajes hacían no era crear metáforas esotéricas que burlasen la vigilancia del ojo militar. La alegoría, en cambio, permitía construir un discurso que trasuntaba la contingencia y era capaz de proyectarse hacia una dimensión histórica más compleja. Lo cierto es que en el caso de la trilogía de Griffero, la alegoría no elude nada, pues como en ninguna otra obra de ese tiempo la realidad de los desaparecidos, de la tortura y de una cultura de la muerte eran elocuentes. Por medio de la alegoría, Griffero nos invita a pensar la condición histórica de esa dictadura, las constantes del autoritarismo y los procesos de resistencia más allá de lo evidente.
En Historias de un galpón abandonado, la alegoría toma la forma de un espacio despojado como la mañana siguiente de una cruenta batalla. En ese galpón, que no era otra cosa que la superposición del espacio real del Trolley —la sede del sindicato de trolebuses en la calle Maipú—, habitan figuras espectrales, sujetos abandonados como el espacio, seres a los que la historia les paso por el lado. En el caso de Cinema-Utoppia, la alegoría constituye una compleja trama espacial. La historia sucede en un cine de barrio de los años 50, en que los habitués, personas solitarias que cargan la marginalidad de una sociedad moralista, ven una película que los lleva a un futuro distópico. Ven lo que nos va a pasar: la escena de un París de exiliados y cuerpos fracturados por la violencia política y de género. En la escena hay una ventana que abre hacia una dimensión fantasmal: la persistencia de un cuerpo desaparecido. La topología alegórica se cierra con nosotros, espectadores inmersos en una sala de teatro el año 1985, que vemos la historia como un constante dejà vu. Aquí, como en 99-La morgue, en que el espacio adquiere la fisonomía de una morgue —“Chile es una morgue”, está diciendo Griffero, a la que llegan cadáveres como piedras trae un río—, la cuestión de la historia se torna directa. La alusión benjaminiana es, a mi juicio, clara. A través de la alegoría, se crea una reflexión sobre la historicidad como un relato de la ruina y la finitud, y con ello se plantea un pensamiento sobre el poder soberano y su futilidad. Los personajes son fantasmas que deambulan intentando reatar los hilos de un tejido roto. Reverberaciones de cuerpos rotos, de proyectos deshilvanados y fracasados, pero en ello encuentran su posibilidad de emancipación.
Griffero ensaya entonces una alegoría a la dictadura como una nueva reverberación de un autoritarismo histórico. Por lo mismo, es un ejercicio brillante de memoria, en que volver sobre el pasado es girar oblicuamente la mirada para percatarnos de que eso que creemos rememorar es también nuestro presente. El tiempo no transcurre linealmente, es una insistente vibración que nos conmueve sin pasar nunca del todo. La memoria es esa insistencia material del tiempo que va y viene y que solo por un acto de una mala conciencia podríamos querer negar. A 50 años del golpe, esta trilogía materializa la memoria y sigue reverberando con la misma fuerza que en ese entonces.