La ensayista y académica británico-australiana, autora de libros esenciales sobre la relevancia política de los afectos y las emociones en el capitalismo, no teme llevar la contra. La queja ha sido una de sus principales armas intelectuales y, a propósito de su ultimo libro, Vivir una vida feminista, conversa aquí sobre el modo en que el feminismo, a codazos, ha ganado terreno en el siglo XXI. Desde la pandemia a la posibilidad de una Constitución feminista, Ahmed reflexiona con la agudeza que la caracteriza: “si piensan que rechazar la violencia de género es dañar las instituciones, ¡estamos muy dispuestas a dañarlas!”
Por Evelyn Erlij
Una de las estrategias predilectas para sobrevivir a la pandemia ha sido fingir que no pasa nada, habitar y trabajar al ritmo de los viejos tiempos a pesar de estar en un paisaje en el que—por robarle una hipérbole a Walter Benjamin— todo, menos las nubes, ha cambiado. Y no solo eso: fingir que no pasa nada ha sido una de las formas en que el capitalismo ha buscado protegerse hasta que, supuestamente, todo acabe y volvamos a lo que entendemos por normalidad. Mientras científicos y expertos insisten en que se avecinan mutaciones virales, que la crisis climática traerá más desastres; políticos, autoridades y empresarios en todo el mundo repiten con entusiasmo que este período será solo un paréntesis.
Ese es el momento, dice Sara Ahmed (Salford, 1969), en que hay que arruinar la fiesta: “Ocultar o protegerse mirando el lado positivo de las cosas supone eludir aquello que podría hacer peligrar al mundo tal como lo conocernos”, advierte en La promesa de la felicidad. Una crítica cultural al imperativo de la alegría (2019), uno de sus ensayos más importantes y en el que asegura que, en un mundo neoliberal saturado de narrativas optimistas, aguar la fiesta significa “hacer lugar a otra vida, a la posibilidad, a la oportunidad”.
—La pandemia ha traído al hogar la crueldad abyecta de las desigualdades mundiales —afirma Ahmed desde Cambridgeshire, Inglaterra, días después de terminar de corregir su próximo libro, Complaint!, sobre la queja y su relevancia política ante los abusos de poder—, pero también nos ha enseñado que es posible organizar nuestro trabajo, nuestros mundos, de otras maneras. No hace falta una pandemia para aprender lo que es posible. Pienso en un político australiano que dijo que podríamos “volver” a las viejas costumbres. Eso es lo último que necesitamos. Tenemos que romper con esos apegos que (la crítica cultural estadounidense) Lauren Berlant describió tan bien como “optimismo cruel”, porque para muchos, para la mayoría, las viejas formas de trabajar ya no funcionan.
Ahmed sabe perfectamente lo que esconden esas retóricas felices: desde hace casi tres décadas estudia la relevancia política de los afectos y las emociones en el capitalismo, el uso y abuso del imperativo de la felicidad y la instrumentalización del miedo, la vergüenza o el odio; pero también el potencial que tienen los repertorios del malestar como formas de transformación social. La negatividad, para Ahmed, no sería puro placer nihilista, sino una manera de cuestionar el statu quo, de romper con un pensamiento positivo y acrítico que mantiene el orden de las cosas. Ahí están las disidencias sexuales y los feminismos para confirmarlo, dos movimientos de los que ella misma es parte: levantar la voz para disentir y reclamar han sido armas políticas que han ayudado a desarmar las viejas estructuras del patriarcado y la heteronorma.

En Complaint!, de hecho, entiende la queja como una pedagogía feminista —quejarse frente al acoso y las desigualdades de género ha permitido cambiar la realidad de las mujeres—, y en Vivir una vida feminista, libro recién publicado en español por Caja Negra Editora, escribe que el feminismo es “adquirir una voz y hacerse audible”, como ocurrió con los movimientos #MeToo y Ni una menos, que crearon en varios rincones del mundo ciertos espacios de seguridad para las mujeres. Pero así como llegan los cambios, también llega la resistencia, advierte Ahmed, quien sospecha de la popularidad que logró el concepto de “cultura de la cancelación” —como se llama a los boicots o castigos públicos a personas que han sido denunciadas por alguna conducta repudiable— en medios y redes sociales: ahí, dice, hay algo más que un rechazo al escarnio público o una defensa a la libertad de expresión, según el caso.
—Creo que la cultura de la cancelación se ha convertido en un tema por una razón: se usa para crear la impresión de que el propósito o el sentido del feminismo es prohibir cosas y terminar con ellas. No me malinterpretes: queremos que se acaben algunas cosas, como el acoso, por ejemplo. Pero muy a menudo se utiliza la cultura de la cancelación para crear la impresión de que todo lo que hacemos al pedir cambios en la conducta es cancelar lo que otras personas hacen o incluso cancelar a otras personas —asegura, y pone de ejemplo lo que pasó en las universidades británicas cuando se intentó descolonizar el plan de estudios:
—(Este proyecto) fue descrito tanto en los informes del gobierno como en los medios de comunicación del Reino Unido como “la cancelación de los hombres blancos”. Un artículo informaba que “los estudiantes de una prestigiosa universidad londinense exigen que figuras como Platón, Descartes e Immanuel Kant se eliminen en gran medida del plan de estudios porque son blancos”. Los estudiantes no exigieron tal cosa. No pidieron que se eliminara a ningún filósofo del plan de estudios, y mucho menos “por ser blanco”. Pidieron que se incluyera más filosofía de fuera de Occidente; y pidieron que se discutieran más los contextos coloniales que dieron forma a la filosofía europea de los siglos XVIII y XIX —explica la académica—. La gente quiere evitar el trabajo que significa abrir el mundo a otras perspectivas, porque están profundamente enraizados en el régimen de valores existente. Se habla de “cultura de la cancelación” cada vez que se desafía la autoridad de quienes resguardan un antiguo régimen.
***
Los ensayos de Sara Ahmed suelen tener más de un pasaje en el que conocimiento y praxis se entrecruzan y confirman esa vieja consigna del feminismo que dice que lo personal es político. Una de las anécdotas que más repite es cómo se hizo feminista: un día, sentada en la mesa con su familia, escuchó un comentario que la incomodó y quiso responder. “Puede que estés hablando con mucha tranquilidad, pero empiezas a sentirte molesta (…). Aquí aparece la feminista aguafiestas: cuando ella habla, parece molesta. Aquí aparezco yo. Esta es mi historia: estar molesta”, escribe en Vivir una vida feminista, donde, entre otras cosas, analiza las formas en que se descartan los discursos feministas e incluso las denuncias de acoso sexual acusando a las mujeres de ser demasiado sensibles o exageradas.
—Creo que lo personal importa, en parte, porque hay que luchar para que las cosas importen. El movimiento feminista importa porque se trata de insistir en que las mujeres importan, en que nuestras historias importan, en que no estamos simplemente calladas en las sombras de la historia permitiendo que grandes hombres hagan grandes cosas y escriban grandes libros. Podemos generar conocimiento a partir del trabajo que nos han dicho que es nuestro trabajo, el trabajo de las mujeres. Pero también cuando nos resistimos a que nos ubiquen en esa esfera de la vida, o solo ahí. Compartir nuestras historias personales forma parte de la creación de un colectivo, de los muchos yo que se combinan para crear un nosotros feminista. El feminismo es una maraña de lo personal y lo colectivo; maraña es la palabra que mejor describe el movimiento.
De aquí que reclamar y quejarse sea un imperativo feminista: “Nos convertimos en un problema cuando describimos un problema”, escribe Ahmed, y por lo mismo, si se quieren desarmar los imaginarios sexistas —y también racistas, una realidad que conoce bien, siendo hija de un pakistaní y una inglesa—, no queda otra que molestar y alterar la supuesta calma o felicidad de los demás:
—Puede ser muy difícil rechazar el mandato de ser agradable. Puede significar dejar atrás mucha afirmación, seguridad y apoyo. El camino de una feminista aguafiestas puede ser accidentado y difícil —advierte.
Pero en ese camino también se crea comunidad. La escritura feminista, por ejemplo, tiende a tejer redes: se suele citar a otras autoras como si se estuviera construyendo una genealogía. ¿Qué importancia tienen estas redes?
—Mucha. Escribo en Vivir una vida feminista que “citar es hacer memoria feminista”. Gran parte de nuestro trabajo consiste en mantener vivo el trabajo de las demás. Una vez tuiteé: “en el feminismo, nos citamos entre nosotras para existir”. Lo que quiero decir es que las viejas convenciones académicas, que nos enseñan a citar a quien ha tenido más influencia en tal o cual campo académico, pueden acabar siendo mecanismos de reproducción. Tenemos que crear caminos alternativos. Y podemos hacerlo porque, en cierto modo, la historia de convertirse en feminista consiste a menudo en encontrar otros caminos. ¡Nos educamos con tantos libros feministas que no se enseñan en las universidades!
***
En 2016, Sara Ahmed hizo noticia en la prensa británica luego de renunciar a su puesto en la Universidad de Londres, donde era Directora del Centro de Estudios Feministas. “Estamos hablando de cómo el acoso sexual se ha normalizado y generalizado al interior de la cultura académica”, acusó en un texto la ensayista, que denunció el desinterés de las autoridades ante la gran cantidad quejas de estudiantes que reclamaban desde comentarios sexuales hechos en clase, hasta casos de embarazo en que los profesores ofrecían dinero a cambio de acuerdos de confidencialidad.
Esta experiencia fue la que llevó a Ahmed a escribir Complaint!, libro en el que, además de recoger testimonios de académicos y estudiantes que han denunciado acosos, teoriza en torno a la queja como una suerte de chispa capaz de encender a largo plazo —y en distintos grados— un proceso de cambios culturales o políticos. Algo así como lo que pasó con el estallido chileno de 2019: el malestar social encendió la mecha de lo que en el futuro se convertirá en la nueva Constitución.
¿Cuáles son los riesgos de quedarse solo en la queja? ¿Se puede articular un proyecto político o de cambio social basado en la queja? Pienso en Occupy Wall Street o la Primavera Árabe, dos revueltas que se desvanecieron.
—No siempre sabemos lo que las quejas logran. Pero incluso si no se logra nada, no significa que no se haya llegado a alguna parte. Pienso, por ejemplo, en las protestas de Black Lives Matter en respuesta al asesinato de George Floyd, en 2020. Pienso en cómo ese mismo año se tomaron decisiones para retirar estatuas o cambiar el nombre de los edificios con relativa rapidez tras años de resistencia a las protestas y demandas lideradas por los estudiantes. Es importante pensar en estas luchas anteriores, que parecían quizás no haber llegado a ninguna parte, como la condición que permitió lo que ocurrió después. Creo que esto es esperanzador. Lo que hacemos cada vez que nos quejamos, protestamos o denunciamos es allanar el camino, es mostrar lo que es posible.
Muchos de los temas que investigas, como los afectos y el feminismo, tienen que ver con cómo construir la vida en comunidad. En Chile, después de meses de protestas y descontento social, se escribirá una nueva Constitución. ¿Cómo se puede organizar una Constitución, una sociedad, de forma feminista?
—Es una pregunta muy buena: cómo traducir la energía y la voluntad de la organización feminista en un cuerpo político sin reducir o negar esa energía y esa voluntad. Siempre es difícil imaginar la “institucionalización” de algo sin que pierda su radical potencial. Creo que la mejor manera de proceder es estar siempre consciente de la posibilidad de ser cooptado: ninguno de nosotros es inmune o está fuera de lo político o lo institucional. ¿Quién puede formar parte del nuevo cuerpo? ¿Quién no? ¿Quién puede decir qué es una forma feminista? La cuestión de adecuar una Constitución al feminismo siempre tendrá que plantearse mientras el feminismo se dedique a pedir algo que todavía no existe. Cualquier documento o Constitución tiene que mantenerse “vivo”, porque no puede dar cabida a todas las aspiraciones feministas.
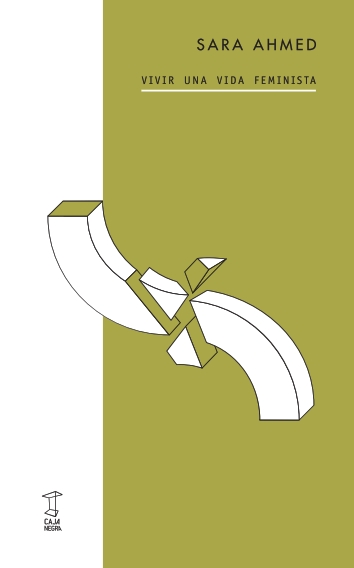


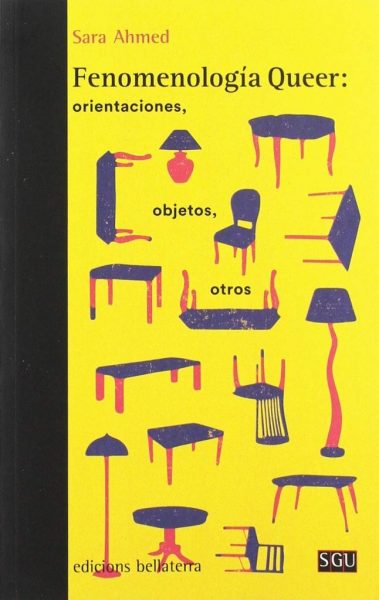
¿Crees que el descontento del feminismo puede ser contagioso, en el sentido de incitar a “dar volumen” a otras voces marginadas?
—Creo que el feminismo es tratado a menudo como algo contagioso, como algo que puede extenderse e infectar la mente de los demás. Una estudiante que participó en una queja colectiva por acoso sexual en su universidad me dijo que las llamaban “manzanas podridas”, como si por el hecho de quejarse fueran a hacer que se pudriera todo el barril. Gran parte del antifeminismo consiste en tratar de impedir que el feminismo se extienda. Por muy creativas que seamos, se nos considerará destructivas. Ahí es cuando aparece la feminista aguafiestas: si piensan que quejarse del acoso sexual es hacer que se pudra el barril, ¡estamos muy dispuestas a que se pudra! Si piensan que rechazar la violencia de género es dañar las instituciones, ¡estamos muy dispuestas a dañarlas! El trabajo político feminista no es necesariamente “dar volumen” a otras voces, sino encontrar formas de subir el volumen. Sonamos más fuerte cuando hablamos juntas. Somos más ruidosas.











