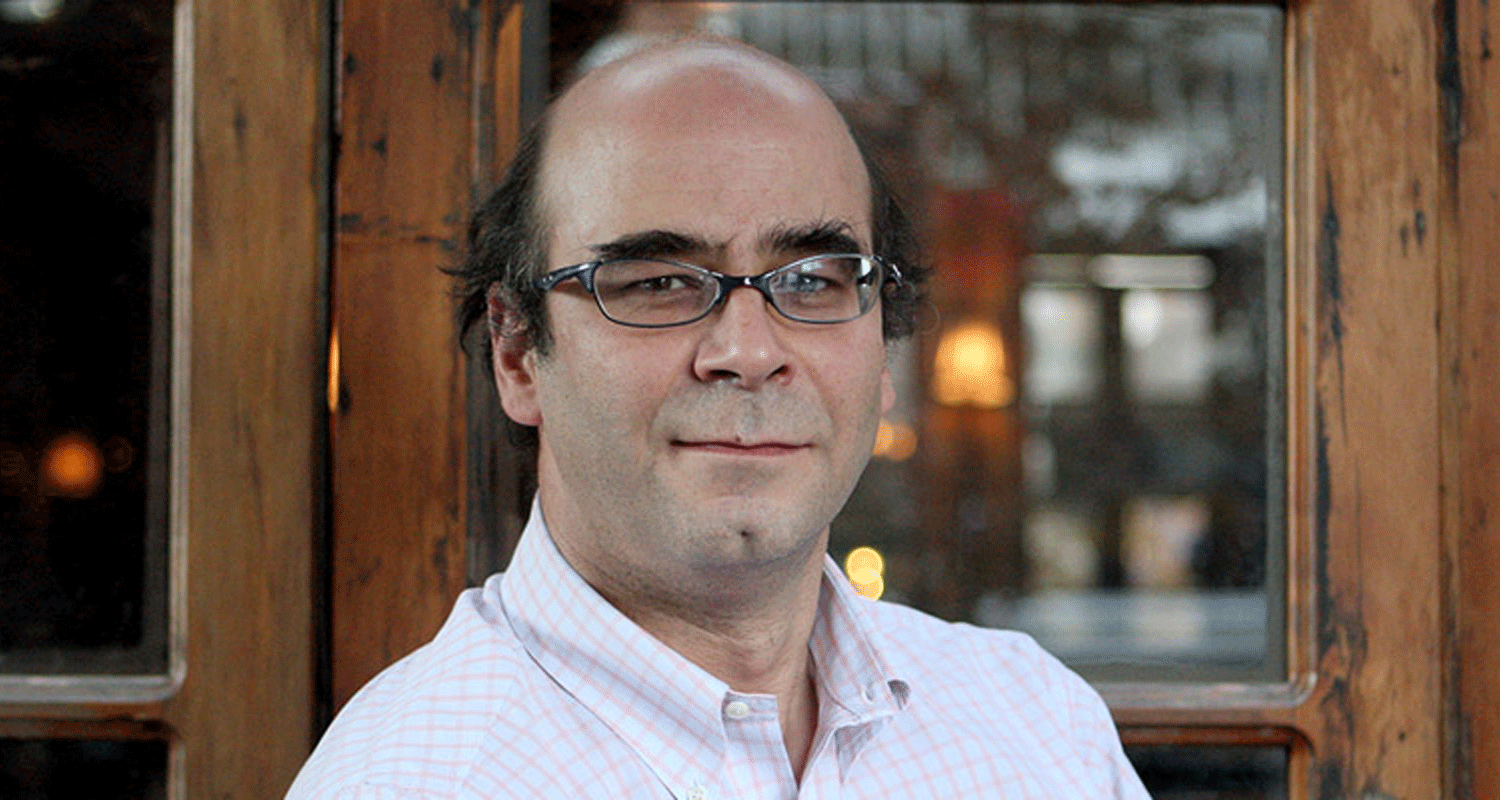El 26 de noviembre de 2020, en el marco del primer Noviembre Cultural para Chile, iniciativa que permitió compartir con el país el trabajo artístico, cultural y patrimonial de la Universidad de Chile, la ministra de Cultura y Patrimonio de Ecuador Angélica Arias, la senadora Yasna Provoste y el director de LOM Ediciones Paulo Slachevsky, moderados por la directora del Archivo Central Andrés Bello Alejandra Araya, debatieron sobre el lugar de la cultura y los derechos culturales en la nueva Constitución que Chile se apresta a elaborar. A continuación, presentamos una síntesis de esta conversación.
Seguir leyendoSalvador Millaleo: Autodeterminación indígena y derechos culturales frente al proceso constituyente
Los derechos humanos específicos de índole cultural y lingüística de los pueblos indígenas deben reflejarse en una nueva Constitución, así como en toda la legislación. El desafío constitucional consiste en implementar esos derechos para darles realidad dentro del sistema jurídico interno, estableciendo también las instituciones que los hagan posibles.
Por Salvador Millaleo
Los pueblos indígenas han planteado como su principal demanda para el proceso constituyente chileno en curso el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, en cuanto garantía a la plurinacionalidad del país.
El sentido de las declaraciones de la ONU y la OEA sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007 y 2016, respectivamente) ha sido reconocer una autodeterminación que, mediante acuerdos entre Estado y pueblos indígenas, pueda incorporar constitucionalmente el estatus de un pueblo indígena y sus derechos colectivos. Esta autodeterminación no destruye la autodeterminación externa del Estado frente a otros Estados, en cuanto un pueblo indígena no podría autodeterminarse internacionalmente sino sólo hacerlo dentro del sistema constitucional del Estado. La autodeterminación es más bien interna, y exige una redistribución del poder entre el Estado y los pueblos indígenas, mediante acuerdos constructivos que implementen los derechos humanos de los pueblos indígenas y permitan resolver las deudas históricas que la construcción del Estado y la sociedad nacional implica respecto de ellos. Dichos acuerdos deben tomar lugar, en primer lugar, en este proceso constituyente en marcha.
Los derechos culturales de los pueblos indígenas son derechos humanos que fluyen tanto de los derechos de las personas a participar en la vida cultural de su comunidad, de los niños a su lengua e identidad, y de los pueblos indígenas a la autodeterminación, de la cual se desprenden los derechos culturales, así como los derechos lingüísticos indígenas. Hay que observar que, desde la perspectiva de los pueblos indígenas, todos los derechos se desprenden de la autodeterminación y la vida cultural está presente en todos, pero las taxonomías jurídicas occidentales han demarcado derechos culturales específicos dentro de los derechos humanos que se suelen distinguir de los derechos indígenas territoriales y políticos.
Los derechos humanos específicos de índole cultural y lingüística de los pueblos indígenas deben reflejarse en una nueva Constitución, así como en toda la legislación. El desafío constitucional consiste en implementar esos derechos para darles realidad dentro del sistema jurídico interno, estableciendo también las instituciones que los hagan posibles. Una urgencia es la co-oficialización de las lenguas indígenas, con el mandato a la ley para un sistema de protección y recuperación de la lengua. Asimismo, se ha hecho urgente la protección del patrimonio y propiedad intelectual indígena frente a las apropiaciones indebidas por empresas privadas, sin consentimiento ni reparto de beneficios con los pueblos indígenas, especialmente respecto del patentamiento o constitución de derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales (UPOV) sobre plantas tradicionales estrechamente relacionadas con las culturas indígenas y de valor medicinal (murta, maqui, etc.), o bien de la inscripción de nombres y conceptos indígenas como marcas o nombres de dominio.
Los derechos culturales y lingüísticos deben permitir la realización del principio de interculturalidad, el cual debería incorporarse en la nueva Constitución y es un pilar clave de la plurinacionalidad. La interculturalidadse refiere a la interacción equitativa de diversas identidades y la posibilidad de generar expresiones compartidas, a través del diálogo y del respeto mutuo. Esto no implica simplemente un contacto entre culturas, sino un intercambio que se establece en términos equitativos, en condiciones de igualdad.
Los derechos culturales tienen por objetivo garantizar que las personas y comunidades tengan acceso a la cultura y participación en la cultura de su elección, en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación. A pesar de haber sido considerados como un pariente pobre del resto de los derechos humanos, esta situación cambió desde los noventa, pues se empezó a considerar a los derechos culturales como un elemento constitutivo de la democracia, una condición previa indispensable para la dignidad humana, la paz y la estabilidad.
En base al art. 22º de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del art. 15º del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el art. XIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y el art. 14º del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se puede indicar que los derechos culturales incluyen en general los elementos siguientes: el derecho a participar en la vida cultural; el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones; el derecho de toda persona a los beneficios que se deriven de la protección de los intereses morales y materiales derivados de cualquier producción científica, literaria o artística de la que sea autor; y los derechos a la libertad para la investigación científica y para la actividad creativa. Dichos elementos han sido especificados en la Declaración de la ONU de los derechos de los pueblos indígenas: art. 5º referido a la conservación y refuerzo de las propias instituciones culturales; art. 8º referido a la prohibición de la asimilación forzada y la destrucción de su cultura; art. 11º referido a la participación y revitalización de tradiciones culturales; art. 12º referido a la manifestación, desarrollo y enseñanza de tradiciones espirituales; art. 13º sobre el uso, revitalización y transmisión de sus idiomas, historias y sistemas de pensamiento indígenas; art. 14º sobre el control de sus propias instituciones docentes; art 15º sobre el derecho al reflejo en la educación pública de la dignidad y diversidad de sus culturas; art. 16 º sobre el acceso a los medios de comunicación; art. 24º sobre el derecho a sus medicinas tradicionales; art. 31º respecto al derecho al patrimonio cultural y la propiedad intelectual indígenas.
Por su parte, los derechos lingüísticos son derechos humanos que repercuten en las preferencias lingüísticas o en el uso que hagan de los idiomas las autoridades estatales, las personas y otras entidades. Estos derechos protegen el derecho individual de las personas y el colectivo de grupos lingüísticos para usar el idioma o idiomas propios y elegir el idioma para comunicarse tanto en el ámbito público como en el privado. Incluyen el derecho a hablar su propio idioma en los actos jurídicos, administrativos y judiciales, el derecho a recibir educación en el propio idioma y el derecho a que los medios de comunicación transmitan en el propio idioma.
Para los pueblos indígenas, la oportunidad de utilizar el propio idioma puede ser de crucial importancia, ya que posibilita la identidad y la cultura individual y colectiva, así como la participación en la vida pública. Los derechos lingüísticos son un requisito previo necesario, pero no suficiente, para el mantenimiento de la diversidad lingüística y la visión de mundo de los pueblos indígenas. En particular, las violaciones de los derechos lingüísticos, especialmente en las prácticas de educación y salud, conducen a una reducción de la diversidad lingüística y cultural de la humanidad. La disolución o pérdida de un idioma disminuye la diversidad humana y afecta directamente la capacidad de cada hablante individual de ser uno mismo, de acceder a su propia identidad. Esta situación es lamentablemente una amenaza real, en cuanto más de la mitad de las lenguas del mundo actual desaparecerán durante el siglo XXI.
Por lo anterior, el art. 27º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza que las minorías lingüísticas puedan utilizar sus propios idiomas en su comunidad. Así también han reconocido los derechos lingüísticos la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, la Declaración de la ONU sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, y la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, entre otros instrumentos internacionales.
La realidad de nuestro país es una en la cual se han llevado adelante, durante mucho tiempo, políticas de asimilación cultural forzada y de discriminación del uso de las lenguas indígenas, cayendo hace mucho dichas lenguas en una situación de disglosia. Aun cuando no se oficialicen las lenguas indígenas, estas no pueden ser discriminadas en el uso por las instituciones públicas o privadas. En Chile se presentó un proyecto de ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas (Boletín Nº9424-17), pero que no ha tenido avances en el Congreso. Esperemos que pronto nos pongamos al día como país a través de este proceso constituyente y que le sigan muchas normativas que realicen los derechos culturales que sean reconocidos en la nueva Constitución.
Rosabetty Muñoz: El arte en la mesa ciudadana
Frente al desafío de pensar un Chile nuevo, la poeta chilota Rosabetty Muñoz hace el ejercicio de imaginar una Constitución donde haya espacio […]
Seguir leyendoCultura y proceso constituyente: un debate de primera necesidad
¿Cuál debería ser el lugar de la cultura en una nueva Constitución? ¿Es la cultura un insumo básico que tendría que estar entre las exigencias inamovibles de una Constitución del siglo XXI? Abrimos la conversación a días del histórico plebiscito del 25 de octubre para saber la opinión de creadores, gestores, académicos y representantes del mundo del arte. Hablan Gonzalo Díaz, Antonio Becerro, Jaime Bassa, Bárbara Negrón, Santiago Schuster, Consuelo Andronoff, Tomás Peters y Cristóbal Gumucio.
Por Javier García Bustos
Se convirtió en uno de los libros más vendidos tras el estallido social y siguió siéndolo hasta hace algunas semanas. No era un nuevo título de Harry Potter ni de Dan Brown. Empinada en el ranking de bestsellers e impresa por Editorial Jurídica de Chile, la Constitución acaparó el interés de los ciudadanos.
¿Por qué la urgencia en leer la Constitución que nos rige desde 1980? Y, ¿qué dice sobre la cultura la Constitución redactada en dictadura y que ahora podría modificarse ante el histórico proceso constituyente que se inicia con el plebiscito del 25 de octubre?

“La presencia de la cultura es marginal en la Constitución de 1980, pues no tiene un reconocimiento que dé cuenta de la riqueza y complejidad de las culturas en el país”, explica el abogado Jaime Bassa. “La actual Constitución no garantiza ninguna forma de derecho fundamental en torno a la cultura, pues no hay reconocimiento alguno a la dimensión relativa al acceso individual, así como tampoco al papel que cumple la actividad cultural en la vida de las personas y en el desarrollo de la sociedad”, agrega Bassa, autor de los libros La constitución que queremos (2019) y Chile decide (2020).
La idea de los derechos culturales “está presente en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se establece que ‘Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico’”, explica el abogado Santiago Schuster. “De igual modo, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, adoptado por Naciones Unidas, consagra el derecho a toda persona a participar en la vida cultural… Estas disposiciones, de reconocimiento universal, contienen la más concreta consagración de los derechos culturales como derechos fundamentales”, agrega. Y sobre referencias internacionales de cómo incluir la cultura en la Constitución, Schuster cita ejemplos europeos: “La Constitución de España, Grecia, Italia, Portugal y Suecia consagran el derecho de libertad de creación intelectual y artística”.
Del ámbito americano, Tomás Peters, sociólogo y doctor en Estudios Culturales, cree que podemos aprender de México. “Si bien no ha integrado en su Constitución esta discusión, sí ha elaborado dos leyes específicas sobre derechos culturales: ‘Ley General de Cultura y de Derechos Culturales’ y la ‘Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México’, y en ambos casos yo creo que se puede aprender mucho para nuestro actual proceso”.
¿Qué opinan creadores, gestores, académicos y representantes del mundo del arte sobre cómo abordar la cultura en una posible nueva Constitución para Chile?
El Premio Nacional de Artes 2003 Gonzalo Díaz comenta la relevancia de que “el espíritu y el texto de una nueva Constitución promueva una convivencia social, donde las enormes desigualdades tiendan a disminuir drásticamente, y al mismo tiempo garantice que la práctica del abuso desmedido de la minoría ya no será posible”. El académico cree que “declarando con precisión y con fuerza los derechos de los ciudadanos, la salud, la educación, la vivienda, la jubilación, el acceso a la cultura considerados como derechos efectivos, será el mayor logro cultural que podamos soñar como país y como nación”.
Para el artista visual Antonio Becerro, “no se trata solo de cambiar las leyes o la Constitución, sino que este cambio debe ir acompañado de la derrota de la pedantería de la cultura actual neoliberal de mercado que domina a Chile”.
Entre las reivindicaciones históricas del ámbito cultural que deberían estar en una nueva Constitución, Becerro, director de Perrera Arte, centro cultural que cumple 25 años, cree que “habría que recuperar los espacios públicos para manifestaciones artísticas sin represión alguna, reivindicar los medios de comunicación masivos, televisión, diarios, radios, etcétera. Estas acciones, para la actual Constitución son indebidas, de modo contrario, la nueva Constitución debería considerarlas legales y necesarias”.
Uno de los desafíos que podría plantear una nueva Constitución, reflexiona Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales y la Unión Nacional de Artistas, “es lograr comunicar lo que significa, en concreto, tener derecho a acceder a la cultura. No es fácil, pero, por ejemplo, hoy tenemos evidencia de que las personas con menos recursos, menos años de educación y más edad -adultos mayores-, consumen menos bienes culturales que quienes son los privilegiados en esta sociedad”.
Crisis y patrimonio
Tras el estallido social del 18 de octubre de 2019 se efectuaron una serie de diálogos ciudadanos, en plazas, juntas de vecinos y espacios culturales. A finales de ese mes, el centro cultural Matucana 100 convocó a más de 30 instituciones ligadas a la cultura y más de dos mil personas se reunieron en sus dependencias. Fueron las primeras señales de que la ciudadanía quería cambios más profundos.
A casi un año de aquella actividad, Cristóbal Gumucio, director ejecutivo de Matucana 100 hoy enfrentado ante un proceso constituyente, comenta: “hay que entender a la cultura no como un sector, sino más bien como un elemento central y transversal para el desarrollo del país, en este sentido denotar la responsabilidad del Estado para con la cultura”.
Pocos días después de los diálogos ciudadanos en Matucana 100, a inicios de noviembre, más de cien escritores y editores se reunieron en una asamblea en la sala Sazié, de la Casa Central de la Universidad de Chile. Entre otros, estaban Nona Fernández, Francisco Ortega, Pía Barros, Galo Ghigliotto y Marcelo Leonart. El objetivo era común: demostrar la participación de un gremio ante los problemas del país. “No sé si los escritores todavía tenemos alguna incidencia en la política, probablemente sí, por eso estamos acá”, dijo entonces el poeta Jaime Luis Huenún, Premio de Poesía Jorge Teillier 2020.
En los meses siguientes se instaló la crisis sanitaria producto del Coronavirus. La pandemia se propagó y entonces la desolación del sector cultural fue total. Los artistas difundieron en redes sociales los hashtags #LaCulturaDiceBasta y #ExigimosQueRenuncien, en referencia a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, y al subsecretario de las Culturas y de las Artes, Juan Carlos Silva.
Ya en junio la prensa informaba: “La deuda histórica con la cultura queda en evidencia con la pandemia: Ministerio no da el ancho y sector lanza su propio plan”, apuntó El Mostrador. El mismo mes, la escritora y actriz Nona Fernández señaló en CNN: “Estamos viviendo un momento realmente difícil de completo abandono estatal”. En tanto, el subsecretario Juan Carlos Silva planteó en La Tercera: “El ministerio no tiene capacidad de ayuda social”.
El Sindicato de Actores y Actrices de Chile (Sidarte) envió el 27 de agosto una carta a la ministra Consuelo Valdés ante recortes en el sector y la suspensión del Programa Acciona: “El arte y la cultura agonizan y nuestro Ministerio nos abofetea y asfixia (…) Las organizaciones sin financiamiento estatal están destinadas a desaparecer y con ellas un eslabón vital para el desarrollo de la Cultura y las Artes a lo largo del país”.
Santiago Schuster, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, asegura que “lo que ha sido ignorado es que la cultura es una necesidad básica del ser humano, un mínimo sin el cual no se puede alcanzar la realización personal, y por ello debe ser incluida en una nueva Constitución como un derecho equivalente al derecho a la salud y a la educación. Ese es un reclamo histórico que no corresponde a un sector, sino que incluye a toda la ciudadanía”.
Un tema que no quiere dejar afuera de la discusión Santiago Schuster, exdirector general de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), son los derechos de autores y de qué manera garantizar, en una posible nueva Constitución, que sean debidamente respetados. “La trasgresión del derecho de autor, como derecho fundamental, se encuentra actualmente garantizada mediante el recurso de protección. Lo que sería necesario agregar es el derecho a una justa compensación por la utilización de una creación intelectual, que sería un freno al creciente intento por vaciar al derecho de autor de su contenido remuneratorio en aras del acceso a la cultura, como si se tratara de una responsabilidad de un sector -el de los creadores- y no una genuina obligación del Estado”.
En tanto, Tomás Peters recalca que una nueva Constitución “debería reforzar el derecho a la vida cultural”, ya que “existe cierto consenso en que las condiciones laborales de los artistas siguen siendo precarias. Sumado a ello, y según los estudios recientes, el acceso a la cultura-artes en Chile ha ido disminuyendo en la última década”, agrega.
La opinión entre los diferentes actores sobre la cultura como “derecho fundamental” en una nueva Constitución es un consenso. “La cultura, las artes y el patrimonio en la vida de las personas es imprescindible, por eso la cultura debe considerarse como un bien de primera necesidad”, señala Consuelo Andronoff, directora de arte e integrante de ATAA CHILE (Asociación de Trabajadores de Arte Audiovisual).
Andronoff puntualiza sobre la Constitución de 1980 que “promueve la mercantilización donde todo tiene que ser rentable, y es ahí donde la cultura se ve olvidada. Pero no podemos pensar en el desarrollo de una sociedad sin considerar su cultura. Y para eso se necesita implementar políticas públicas que la sustenten, que mejoren las condiciones y oportunidades de los trabajadores y trabajadoras del sector cultural. La cultura ayuda a la integración social y educa. Educar es formar seres humanos libres, críticos, comprometidos con la comunidad, con la sociedad y sus tradiciones”.
El mercado y lo público
Con el regreso de la democracia se crearon políticas públicas reconocibles y se masificaron métodos de postulación de financiamiento a los artistas. En 1992 se creó el Fondart (Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes), que hoy es administrado por el Ministerio de las Culturas. En 2019, para la ejecución de 2.184 proyectos a nivel nacional, el ministerio asignó más de 22 mil 600 millones de pesos.
“Las lógicas mercantilizadas propias del Estado subsidiario han debilitado el desarrollo y promoción de las artes y de las culturas, sometiendo sus prácticas a las dinámicas propias de los fondos concursables, precarizando la actividad creadora y de difusión en un sector que es fundamental para el país”, opina el abogado Jaime Bassa. “La virtual ausencia de financiamiento estatal de carácter permanente es una muestra más del deterioro progresivo de lo público”, añade.
Tomás Peters precisa que el Estado “ha fortalecido un modelo basado en competencias desiguales con los fondos concursables. Es sabido que los fondos concursables no son ‘concursables’, sino más bien instrumentos de selección”. Frente a este panorama, Peters comenta que una nueva Constitución “no podrá por sí sola solucionar los problemas de la oferta cultural -subsidio a los artistas-, sino que más bien puede reforzar que la demanda -el público- pueda tener un acceso igualitario. Una reivindicación del sector cultural debería ir por este registro: reforzar el derecho al acceso cultural y que el Estado genere las condiciones propicias para que los ciudadanos puedan gozar de las artes, acceder a ellas sin barreras económicas o simbólicas”.
En tanto, Cristóbal Gumucio, de Matucana 100, señala la relevancia de incluir a las regiones para ampliar el diálogo: “Tenemos que reivindicar la multiculturalidad y el desarrollo de los territorios, rompiendo con el centralismo del Estado”, y agrega que el llamado “derecho a la cultura”, entendido como un derecho fundamental, “tiene que establecerse en un marco definitivo que reivindique a la cultura como un elemento esencial de la nueva Constitución”.
Para finalizar, reflexiona Consuelo Andronoff, “bibliotecas, cines, teatros, danza, museos, artes visuales, música, poesía, amplían el aprendizaje de nuestra historia, el patrimonio cultural es importantísimo en una sociedad sana; poder mirar hacia atrás, comprender nuestra historia en base a diferentes manifestaciones culturales es una forma de conocerse y de poder desarrollar una opinión y un pensamiento crítico en lo que queremos generar a futuro. Por eso la importancia de tener políticas públicas que ayuden a tener una sociedad que dialogue”.
Proceso constituyente y lo indígena: consideraciones de forma y fondo
¿Qué puede significar en la práctica que en cada pueblo indígena resida de modo especial la soberanía? Así, por ejemplo, si la soberanía implica la posibilidad del uso de la fuerza legítima, ¿cada pueblo indígena podrá tener su propia fuerza pública? No parece una idea muy prudente.
Por Lucas Sierra
¿Cómo debería considerar el proceso constituyente a los pueblos indígenas? Esta es una pregunta ineludible y nada fácil de contestar. Para ensayar una respuesta, creo que se puede dividir la cuestión en dos partes: forma y fondo. La primera tiene que ver con el procedimiento al cual se someta el ejercicio de la potestad constituyente. La segunda, con el contenido de las reglas constitucionales que en dicho ejercicio se terminen aprobando. En este orden se verán a continuación.
Considerar la forma equivale a preguntarse por el modo en que se pueden introducir los puntos de vista indígenas al proceso. Un modo podría ser realizar una consulta indígena en algún momento del trabajo de la convención a la que se le encargue redactar una nueva Constitución. Pero es algo que habría que organizar demasiado bien, porque de otra manera podría atrasar el proceso constituyente que ya tiene un plazo acotado (un año como máximo). El desafío es enorme, quizás excesivamente grande considerando lo que está en juego.

Un modo alternativo de introducir los puntos de vista indígenas al proceso son los escaños reservados. Si gana el apruebo en el plebiscito de octubre, la elección de convencionales será en abril próximo. Queda poco tiempo para una reforma electoral que también debe hacerse muy bien, por lo relevante de la decisión constitucional y porque posiblemente quede como precedente para el futuro. Cada día que pasa se hace más difícil introducir estos escaños.
Si nada de lo anterior se realiza, quizás habría que pensar en alguna forma de participación de los pueblos indígenas durante el trabajo de la convención. Debería ser un mecanismo que permitiera recoger dichos puntos de vista de una manera expedita y precisa, de tal forma de allegar información relevante sin retrasar todo el proceso. Y, también, podrían usarse los resultados de la consulta indígena que se realizó en el marco del debate constitucional que impulsó la presidenta Bachelet durante el segundo semestre de 2016. Han pasado algunos años, qué duda cabe, pero no tantos como para simplemente desechar ese trabajo que ya está hecho. Hasta aquí la forma. Ahora algunas palabras sobre el fondo.
Considerar el fondo equivale, antes que nada, a preguntarse por el reconocimiento constitucional. Ésta es una promesa largamente incumplida en Chile. Hace mucho tiempo, yo escribí para que este reconocimiento se hiciera a personas indígenas y no a los pueblos. Sigo de acuerdo con las razones tras esa idea, pero he llegado a la conclusión de que una propuesta así hoy es políticamente imposible: si hay reconocimiento, éste será hecho a los pueblos indígenas.
Así, por ejemplo, lo hace el proyecto de nueva Constitución que la presidenta Bachelet envió al Congreso pocos días antes de terminar su mandato en 2018. Dice al respecto: “El Estado reconoce a los pueblos indígenas que habitan en su territorio como parte de la Nación chilena, obligándose a promover y respetar su integridad de tales, así como sus derechos y su cultura. Los pueblos indígenas participarán como tales en el Congreso Nacional, mediante una representación parlamentaria, cuyo número y forma de elección serán determinados por una Ley Orgánica Constitucional”. Aquí hay una redacción posible para el reconocimiento por la Constitución de los pueblos indígenas.
Sin embargo, el proyecto de la presidenta Bachelet tiene otra parte que parece en contradicción con lo recién citado. En otro artículo, señala: “La soberanía reside en la Nación y en sus diversos pueblos indígenas.” ¿Cuál es entonces la relación entre nación y pueblos indígenas? Porque, como se lee más arriba, el proyecto dispone: “El Estado reconoce a los pueblos indígenas que habitan en su territorio como parte de la Nación chilena”. Pero, para efectos de radicar la soberanía, el proyecto habla de “la Nación y en sus diversos pueblos indígenas”, lo que parece redundante, pues se ha dicho que forman parte de la nación, en donde reside la soberanía.
Además de esa aparente contradicción, el artículo que hace residir la soberanía en la nación “y” en sus diversos pueblos indígenas, plantea la pregunta por lo que puede significar tener fuentes de soberanía distintas entre sí. ¿Qué puede significar en la práctica que en cada pueblo indígena resida de modo especial la soberanía? Así, por ejemplo, si la soberanía implica la posibilidad del uso de la fuerza legítima, ¿cada pueblo indígena podrá tener su propia fuerza pública? No parece una idea muy prudente.
En fin. Puede haber otros contenidos constitucionales. Por ejemplo, el proyecto ya citado de la presidenta Bachelet garantiza: “Los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas y el derecho a su patrimonio cultural, material e inmaterial de conformidad a la ley. Es deber del Estado fomentar tales derechos. La preservación y difusión de los idiomas de los pueblos indígenas será establecida en la ley”.
En principio, es una buena cosa que se preserve la cultura de los pueblos indígenas, parte esencial de la cual es el idioma. La nueva Constitución podría tener una referencia a esto. Pero no en la forma en que lo hace el proyecto de Bachelet que, como se acaba de transcribir, lo consagra como un derecho en el listado de garantías constitucionales, dando acción judicial para ejecutarlos. Hacerlo así plantea nuevas y difíciles preguntas. Por ejemplo, ¿quién tendrá en estos casos la legitimidad activa para accionar ante los tribunales? ¿Cómo entenderán los jueces los derechos “colectivos”?
Para evitar esas preguntas difíciles, la Constitución debería consagrar la preservación del idioma como un deber del Estado, en la parte en que se hace el reconocimiento constitucional y no en el listado de garantías constitucionales.
Y un último contenido constitucional. El proyecto de la presidenta Bachelet agrega la siguiente disposición: “Todo habitante de la República debe respeto a Chile, a sus emblemas nacionales y a los emblemas de sus pueblos indígenas. Son emblemas de la Nación chilena la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional. Los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, de defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena y de sus pueblos indígenas”.
Yo tampoco seguiría esta propuesta. Y no por una desconsideración especial con los emblemas de los pueblos indígenas, sino porque considero indebido que se imponga una obligación constitucional de respetar determinados símbolos propios. En una sociedad democrática y pluralista, las personas deberían poder quemar sus banderas sin ser perseguidas por eso.
Además, me parece inapropiado que una Constitución hable de “valores esenciales de la tradición chilena y de sus pueblos indígenas”. ¿Qué esencias son esas? ¿Quién las determina? ¿Cuál es la tradición chilena? ¿Cuál la de cada pueblo indígena? ¿Están todos los integrantes de dichos pueblos de acuerdo sobre los valores esenciales de sus tradiciones? ¿Se puede llegar alguna vez a un consenso sobre esto?
Hasta aquí estas consideraciones de forma y fondo para elucubrar sobre la relación entre los pueblos indígenas y el eventual proceso constituyente. Varias preguntas. Todas difíciles, todas ineludibles.
Nueva Constitución como una oportunidad histórica de cambio con los pueblos indígenas
Si bien la generación de alternativas de autonomía territorial es posible en el proceso constituyente, un desafío será encontrar espacios para la generación y ejercicio de la autonomía y la libre determinación en aquellos territorios diferentes a los ancestrales, pues ese derecho se entiende como una prerrogativa de las naciones en cuanto tales, independientemente del lugar geográfico que ocupen.
Por Verónica Figueroa Huencho
El proceso de reforma constitucional que se avecina nos ofrece una oportunidad histórica para pensar con mirada de futuro cuál es la sociedad que queremos construir, cuáles son los nuevos pilares, valores y principios que deseamos rijan nuestra convivencia, y qué país queremos legar a las futuras generaciones. Se trata, sin duda, de un proceso sin precedentes, no sólo porque (por primera vez en nuestra historia) se discutirán de forma participativa los contenidos de una nueva Constitución, sino porque también se hará con la participación de los pueblos indígenas.
En ese sentido, se requiere una nueva forma de gobernanza, es decir, debemos repensar cuál será el conjunto de reglas y acuerdos que regirá la convivencia, cuáles serán los mecanismos de toma de decisiones más apropiados para dar cabida a las múltiples representaciones identitarias que encarnan los pueblos indígenas y que permitan equilibrar (dentro de las reglas del juego democrático) la toma de decisiones efectiva de quienes hemos sido excluidos de manera permanente por el Estado de Chile. Esta exclusión tiene múltiples aristas, siendo la asimetría de poder que se refleja en la idea de una nación superior por sobre otra, la más evidente. Se ha invisibilizado a los pueblos indígenas utilizando todos los medios de los que dispone este Estado, desde aquellos vinculados a la representación política y los espacios públicos y de poder hasta otros relacionados con la educación, la salud, los medios de comunicación o las representaciones culturales.

Por lo tanto, surge la oportunidad de generar cambios estructurales, los que no solamente son impulsados por los pueblos indígenas, sino también por una gran parte de la sociedad chilena que empatiza, cada vez más, con sus demandas y propuestas. Las movilizaciones sociales que se produjeron con fuerza después del 18 de octubre de 2019 estuvieron marcadas por la presencia en las calles de las banderas mapuche, del mapudungun en las consignas y de diferentes símbolos propios del pueblo mapuche como referencia. Asimismo, la encuesta CADEM de agosto 2020 daba cuenta que un 76% de las personas encuestadas está de acuerdo con que el pueblo mapuche es discriminado por la sociedad chilena, junto con un 79% que cree que la solución al denominado “conflicto en La Araucanía” pasa por la vía política y el diálogo. El desafío es, por tanto, traspasar estos apoyos y sensibilidades al proceso constituyente, de manera de reflejar de manera fidedigna los cambios que la mayoría de esta sociedad quiere.
Entre las principales propuestas de los pueblos indígenas para la nueva Constitución Política se encuentra, en primer lugar, el reconocimiento de un Estado plurinacional, pues la lógica de un Estado-una nación no ha permitido el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, excluyendo su reconocimiento y participación de los proyectos políticos en cuanto naciones preexistentes. En ese sentido, un Estado plurinacional supone reconocer la existencia en este territorio de diferentes naciones (no sólo la chilena), lo que obliga al Estado a encontrar, definir y entregar nuevos espacios para que todas estas naciones se sientan representadas y partícipes de la construcción de un proyecto social y político como es, efectivamente, pensar al propio Estado. No supone, por tanto, la supremacía de una nación sobre otra, sino más bien la búsqueda de nuevas formas de participación y de definición de las reglas del juego basadas en el respeto y en la equidad. La plurinacionalidad, por lo tanto, debe ir acompañada del reconocimiento de la interculturalidad, donde las diferentes naciones participan en condiciones equitativas en los procesos de toma de decisión, enriqueciéndose mutuamente y contribuyendo así a la ampliación de alternativas y soluciones a los problemas emergentes, especialmente aquellos que debemos enfrentar en los próximos 50 años. La plurinacionalidad, como proyecto político, no significa poner en riesgo la existencia del Estado, sino encontrar nuevas formas que den legitimidad a éste, favoreciendo y potenciando una mejor transferencia de poder hacia los territorios donde la propia idea de un Estado unitario no ha permitido el reconocimiento de la diversidad geográfica de nuestro país.
Otra propuesta relevante es, en virtud del reconocimiento de un Estado plurinacional, el legítimo ejercicio del derecho a la autonomía y a la libre determinación. La libre determinación como derecho humano se consagra en dos pactos internacionales de derechos humanos fundamentales, adoptados por la ONU en 1966: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Si bien la generación de alternativas de autonomía territorial es posible en el proceso constituyente, un desafío será encontrar espacios para la generación y ejercicio de la autonomía y la libre determinación en aquellos territorios diferentes a los ancestrales, pues ese derecho se entiende como una prerrogativa de las naciones en cuanto tales, independientemente del lugar geográfico que ocupen. Si tenemos en consideración que los procesos migratorios de los pueblos indígenas fueron forzados por la acción del Estado, con mayor razón cabrá encontrar los espacios para el reconocimiento apropiado de los derechos legítimos de estos pueblos. El derecho de determinación es fundamental para los pueblos indígenas porque les permite visualizar su propio futuro, establecer sus propios objetivos y tomar las decisiones necesarias que posibiliten transformar esas visiones y objetivos en realidades.
Aquí, nuevamente debemos desmitificar la idea de que el ejercicio de la autonomía y la autodeterminación sólo se puede dar a nivel de Estado: las naciones, dentro de estos Estados, pueden ejercer ese derecho dentro de sus límites. De acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), suscrito por el Estado de Chile, “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural” (artículo 3). Además, “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas” (artículo 4).
Finalmente, es importante señalar que a estas propuestas se suman otras vinculadas a la generación de adecuaciones institucionales, políticas y normativas, entre otras, para permitir el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en los tres poderes del Estado, favoreciendo, entre otros, la representación política de los pueblos indígenas, la incorporación de elementos del derecho consuetudinario, la participación efectiva en los procesos de formulación e implementación de políticas públicas, entre otros. Asimismo, esto debe ir de la mano del reconocimiento de derechos culturales, económicos y lingüísticos, entre otros, para los pueblos indígenas, de manera que puedan asegurar la transmisión de su cultura, especialmente en espacios públicos y de ejercicio del poder.
Como reflexión final, es importante comprender que estas propuestas que surgen desde la mayoría de los pueblos indígenas no pueden ser entendidas como una concesión o el reconocimiento de beneficios desde la sociedad chilena hacia los pueblos indígenas. Más bien, deben ser consideradas como parte de una nueva forma de visualizar un proyecto de convivencia basado en principios de respeto, donde emergen formas comunitarias y colectivas de interrelación y de representación, donde la concreción de conceptos como el Küme Mongen (buen vivir) traen aparejados sistemas de relaciones equitativas con la madre tierra y con todos los seres que habitan en ella. Por lo tanto, no pueden ser promovidas sólo por los pueblos indígenas, sino que requieren ser incorporadas también a los planteamientos que surjan desde las propias formas de organización de la sociedad chilena, para asegurar su instalación en la agenda del mecanismo que la propia ciudadanía escoja para definir los contenidos de la nueva Constitución.
Las propuestas de los pueblos indígenas permiten soñar con una nueva sociedad. Esperemos estar a la altura.
La élite chilena salió en viaje de negocios
Por Faride Zerán
Todo parece causar sorpresa en el Chile actual. Por ejemplo, la histórica participación en el plebiscito, con más del 50% del padrón electoral votando pese a la pandemia y a una franja electoral confusa y, en general, más bien discreta; el abrumador triunfo del Apruebo y de la Convención Constitucional, ambas con más del 78% de las preferencias, así como las pacíficas y masivas celebraciones convocadas en distintos puntos de Santiago y del país.
Como si se tratara de cifras, datos, personas sacadas del sombrero de un mago, las escenas que se sucedieron el 25 de octubre último aún tienen a los analistas, líderes políticos y medios de comunicación intentando leer un país bajo lógicas y categorías que en muchos casos siguen desfasadas respecto del país real.
Porque si bien el lugar común de la reflexión tuvo como epicentro la premisa unánime de que se estaba asistiendo a un fenómeno que enfrentaba a la élite con el pueblo (aunque la palabra pueblo no fue usada sino a través de eufemismos), lo cierto es que el lunes 26 de octubre ya no amanecimos con un país polarizado, como majaderamente se insistía, sino más bien con la evidencia de que un modelo de sociedad determinado le había sido impuesto a todo un país por una minoría que, por cierto, ostentaba un gran sentido de clase.
La pregunta es cómo se produjo esa grieta o desprendimiento del tejido social y cultural, y de qué manera es posible reparar dicha falla, digamos telúrica, para usar una metáfora ad hoc con el país, sin que devenga en sismos de magnitud considerables.
Sin duda, hay muchas explicaciones que clarifican este escenario, aunque de manera reiterada ellas provengan de la misma élite y desde sus medios masivos que controlan sin contrapeso, léase diarios, canales de televisión y radios, a través de los mismos columnistas, similares invitados y pautas periodísticas.
La ausencia de diversidad de rostros, argumentos, colegios y barrios en los debates de los medios sigue siendo escandalosa.
Ello explica también el resultado de un estudio, “Percepciones sobre desigualdad en la élite chilena”, elaborado por Unholster, el Centro de Gobierno Corporativo y Sociedad de la Universidad de los Andes y el Círculo de Directores, que entre sus conclusiones señala que la élite chilena tiene una visión “idealizada” de la realidad de las personas que viven en las comunas de nivel socioeconómico medio y bajo, “siendo la clase media más pobre y frágil de lo que los encuestados perciben”. O bien, que la élite parece desconocer la verdadera magnitud de cómo la sociedad chilena está cambiando, “pues se subestima la diversidad social y de género que hoy se da en los cargos de alta dirección en las principales empresas de Chile”.
El problema no es sólo que en la burbuja se encuentren los mismos de siempre. Otro factor gravitante es la hegemonía de los grandes empresarios en el control de los medios de comunicación y, por tanto, en la incidencia y contenidos del debate público.
El malestar de la ciudadanía hacia las coberturas informativas de los grandes medios, especialmente ante las movilizaciones sociales, ha sido elocuente. No es un secreto la credibilidad y prestigio del que gozan los medios independientes, comunitarios, o periodistas de investigación que a través de las redes informan en momentos en que la opacidad mediática ha sido evidente, como ocurrió en pleno peak de la pandemia. La frase de que “periodismo es todo aquello que el poder quiere ocultar; el resto es relaciones públicas”, en el Chile actual cobra relevancia dramática.
Basta leer ahora el reportaje publicado el 29 de octubre último por el sitio “La voz de los que sobran”, donde el periodista Luis Tabilo denunciaba las reuniones secretas del presidente de la República y sus ministros con altos ejecutivos y rostros de televisión en medio del estallido de octubre de 2019. El medio online consignaba una declaración del presidente de la Federación de Trabajadores de Televisión (Fetra TV), Iván Mezzano, firmada el viernes 25 de octubre de 2019 y presentada ante la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), sobre la cita ocurrida el sábado 19 de octubre: “Nos permitimos denunciar una práctica inconstitucional y antidemocrática por parte del Gobierno y su ministro del Interior, el que ha citado en el curso de esta semana a todos los directores ejecutivos de medios televisivos a La Moneda, lo que implicaría una clara intervención en la definición de las líneas editoriales y de prensa para cubrir la información de los medios respecto del estallido social que hoy conmueve al país”.
Sin duda, la libertad de expresión y la diversidad de medios de comunicación que contengan discursos y miradas plurales son esenciales para medir la fortaleza de una democracia. También para instalar conversaciones que efectivamente enriquezcan y densifiquen el espacio donde se produce el diálogo ciudadano.
De todo esto adolece el Chile de las últimas décadas y así lo han señalado diversos informes internacionales, como el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 31 de diciembre de 2015, que señalaba que, en Chile, “la concentración de medios en pocas manos tiene una incidencia negativa en la democracia y en la libertad de expresión, como expresamente lo recoge el principio 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH”. Desde su primer pronunciamiento sobre el tema, la Corte Interamericana señalaba que se encuentra prohibida la existencia de todo monopolio en la propiedad o administración de los medios de comunicación, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar, y reconoció que “los Estados deben intervenir activamente para evitar la concentración de propiedad en el sector de los medios de comunicación”.
En ese contexto, y cuando en el país se debate el Chile del futuro al que aspiran las grandes mayorías, en medio de este debate constituyente, resulta fundamental recordar que mientras los tratados de derechos humanos exigen que los Estados adopten medidas para prohibir restricciones directas o indirectas a la libertad de expresión, la Constitución de 1980 sólo prohíbe el establecimiento de monopolios estatales de los medios de comunicación, y no se refiere a los privados.
Corregir esta distorsión, que atenta contra el derecho a la comunicación y la libertad de expresión, representa todo un desafío y una gran oportunidad no sólo para que nuestras élites conozcan el país profundo o para que los gobiernos de turno no intenten coartar la libertad de expresión. También implica que cuando se diseñen políticas públicas, los ministros de turno no se sorprendan cuando ellas fracasen al estrellarse con el Chile real.
Qué significa una nueva Constitución
Es necesario que el proceso institucional sepa conectarse con la discusión no institucional, informal, que estará ocurriendo en el país. Aquí el piso es, contra algunas sugerencias que ya se han escuchado, transparencia y publicidad, pero también audiencias públicas y mecanismos de vinculación de los convencionales con los distritos que los eligieron.
Por Fernando Atria
El problema
Al aproximarnos al inicio formal del proceso constituyente, es útil preguntarse qué es lo que una nueva Constitución significa para Chile. Y para responder esta interrogante sirve preguntarse qué es y que hace una Constitución.
Los profesores de derecho constitucional suelen decir que su función principal es limitar el poder. Esto es, a mi juicio, manifiestamente errado, aunque no porque el poder no necesite ser limitado. Es que eso no puede ser pensado como la primera función de una Constitución, sino como la segunda. Antes de limitar el poder, éste necesita ser creado, constituido. Esa es la función principal de toda Constitución.
Esto sirve para explicar el problema constitucional actual y las características fundamentales de una nueva Constitución que lo solucione. El problema actual es que la Constitución constituye el poder con la finalidad de neutralizarlo, de hacer imposible cualquier decisión genuinamente transformadora. Y la solución es una genuina Constitución, la de un poder democrático.
¿Cómo hacerlo? ¿Cómo constituir, en nuestras condiciones, un poder democrático eficaz? La respuesta no es obvia, porque nos encontramos en una etapa muy avanzada de un proceso de deslegitimación institucional que tiene al menos 15 años de desarrollo, durante el cual los conceptos democráticos se han ido vaciando de contenido. Una institucionalidad neutralizadora de la agencia política del pueblo se deslegitima en la medida en que su dimensión neutralizadora se hace evidente, pública. Esto comenzó a ocurrir en 2006, con el movimiento secundario (llamado “pingüino”). Y luego sólo fue aumentando: en 2011, el movimiento contra HidroAysén y luego el movimiento estudiantil; en 2017, No+AFP; en 2018, el movimiento feminista, por mencionar sólo los más notorios. Todas estas demandas ciudadanas de transformación chocaron con una política que, por neutralizada, aparecía ante los ciudadanos como indiferente e indolente a ellas. Esto comenzó a crear un divorcio entre la política institucional y la sociedad, que la miraba con cada vez más suspicacia. Ese divorcio hizo y hace que la política institucional tenga menos poder que el que tenía antes, lo que hace que actúe de modo más indiferente e indolente y esto aumenta el divorcio, en un círculo vicioso cuyo punto de llegada fue el 18 de octubre.
El resultado de todo esto ha sido la crisis de legitimación que hoy sufren todas las instituciones políticas. Bajo la Constitución de 1980 la idea democrática de que el poder viene del pueblo ha perdido toda realidad en la experiencia de las personas. O, para decirlo de otro modo, la idea de representación política no sobrevivió a los primeros 15 años de intervención del Senado por los senadores designados y a 25 años de un sistema electoral cuyo sentido era manipular el resultado de las elecciones. Irónicamente, la campaña del Rechazo ha intentado explotar esta destrucción de las condiciones sociales del principio democrático, con su insistencia de que decir que la nueva Constitución será redactada por “la gente” es un engaño, porque en realidad será redactada por un conjunto de personas elegidas por votación popular. Este discurso pretende conectar con lo que los ciudadanos y ciudadanas han aprendido en estos treinta años: que el hecho de que un órgano esté integrado por representantes elegidos en una votación popular no implica que ese órgano represente, porque no son los ciudadanos los que deciden. La campaña del Rechazo es la mejore explicación del daño que la Constitución ha causado, el que la nueva Constitución debe reparar.
La solución
Después de haber identificado el problema, es claro cuál es la solución: una nueva Constitución que dé al principio democrático realidad en la experiencia de las personas. Esta realidad no ha de ser pensada de modo ingenuo, como si cada decisión política fuera una decisión que cada ciudadano entienda, “sienta” o haya sido directamente tomada por él o ella. Esto es un estándar imposible de satisfacer. Pero es innecesario, como lo muestra el que probablemente es el único caso en que la política institucional ha sido vista actuando de modo representativo: el de la reforma constitucional que autorizó el retiro del 10% de los ahorros previsionales. Se trató de algo enteramente inédito: una demanda que surgió de la sociedad y respecto de la cual la política institucional entendió que, por su propia debilidad, no podía sino conducir. El resultado fue una decisión que las personas vieron como propia, no de “los políticos”.
La nueva Constitución necesita constituir una política que esté a la altura del principio democrático; esto quiere decir, que las personas se vean representadas por ella. Esto tiene dos dimensiones, una de contenido y otra de forma. Por un lado, necesita constituir una política que esté habilitada en vez de neutralizada. Puede parecer irónico que la solución a una política deslegitimada sea una política con más poder, y esta apariencia de ironía por cierto ha sido explotada en la campaña del plebiscito del 25 de octubre por quienes quieren mantener el statu quo de una política neutralizada. Pero en realidad es una cuestión bastante simple. El poder de la política institucional es la medida del poder de la ciudadanía. Así, sólo si la política institucional tiene poder para acabar con las AFPs puede decirse que corresponde al pueblo decidir si ha de seguir habiendo o no AFPs. Si la política, como ocurre hoy, no tiene ese poder, entonces la voluntad manifestada por los ciudadanos en torno a esta cuestión es indiferente (como ha sido hasta ahora).
En cuanto a su contenido, entonces, la nueva Constitución ha de configurar una política no neutralizada, una que tenga poder y que pueda tomar decisiones transformadoras. Eso implicaría re-habilitar al pueblo para tomar esas decisiones, lo que no se logrará de un día para otro, pero el círculo vicioso que destruyó a la Constitución de 1980 nos anuncia la posibilidad de una inversión que cree un círculo virtuoso contrario: una nueva política muestra su capacidad de actuar y con eso contribuye a restablecer su vínculo con la sociedad, la realidad de la representación, lo que le da, en los hechos, más capacidad de actuar.
Para lograr lo anterior, la nueva Constitución deberá darle realidad en la experiencia al principio democrático, introduciendo mecanismos de partición democrática como iniciativa popular de ley, referéndums revocatorios de leyes, etc. Estas formas participativas no han de verse, a mi juicio, como una alternativa a la democracia representativa, sino como condición para que la representación tenga realidad.
En segundo lugar, la representación debe ser hecha realidad en el proceso constituyente mismo, lo que quiere decir que la convención constitucional que decidirá la nueva Constitución debe ser vista como representativa del pueblo.
La convención constitucional será el espacio institucional para la discusión constituyente. Esa discusión, sin embargo, no será la única. Al mismo tiempo habrá una discusión ciudadana sobre la nueva Constitución que ocurrirá, informalmente, en plazas, calles, juntas de vecinos, sindicatos, federaciones estudiantiles, etc. Y la idea fundamental en la que descansa el principio democrático, pero que hoy no tiene realidad alguna en la experiencia de las personas, es que las discusiones y decisiones institucionales representan las discusiones y decisiones informales que ocurren en la sociedad. Por cierto, esto último va contra la idea de representación propia de la política de los últimos treinta años, que es una mera formalidad sin contenidos, de acuerdo con la cual un diputado representa porque hay una norma que dice que representa. Pero precisamente de eso se trata: de que la Constitución dé paso a una política distinta de la de los últimos treinta años. Y el primer paso es que la discusión y decisión de la nueva Constitución sea genuinamente representativa, que sea vista y reconocida como tal. Pero para que sea vista y reconocida como tal no basta la forma, no basta que sea elegida en una votación popular, no basta que haya una norma que disponga que será representativa. Es necesario que el proceso institucional sepa conectarse con la discusión no institucional, informal, que estará ocurriendo en el país. Aquí el piso es, contra algunas sugerencias que ya se han escuchado, transparencia y publicidad, pero también audiencias públicas y mecanismos de vinculación de los convencionales con los distritos que los eligieron.
Del modo de operación de la convención constitucional dependerá si esto es posible. Y de que sea así, de que la convención logre ser vista como genuina representante del pueblo chileno en la discusión y decisión relacionada con la nueva Constitución, depende que de ella surja una Constitución que contribuya a solucionar el problema de deslegitimación política que ha sido el legado de treinta años bajo la Constitución tramposa.
Proceso constituyente. ¿Y ahora, qué?
El 15 de noviembre el mundo político celebró: finalmente existía un acuerdo para un proceso que discutiría desde cero una nueva Constitución. Pero casi enseguida comenzaron las dudas. ¿Qué significa la hoja en blanco? ¿Qué ocurrirá cuando la convención constituyente o mixta no llegue a acuerdos que abarquen a dos tercios de sus integrantes? ¿Cuál será el rol de la comisión técnica? ¿Cómo deberían enfrentar esto los ciudadanos y ciudadanas? Bárbara Sepúlveda, abogada, profesora de Derecho Constitucional y directora ejecutiva de Abofem (Asociación de Abogadas Feministas), y Javier Contesse, abogado, académico del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la U. de Chile y uno de los coordinadores de la Defensoría Jurídica de la Casa de Bello, responden estas y otras dudas, pero también manifiestan su preocupación por las señales del gobierno respecto a los informes internacionales que hablan de violaciones a los derechos humanos.
Por Jennifer Abate C.
—Javier, quisiera partir por lo más contingente. Eres uno de los coordinadores de la Defensoría Jurídica de la U. de Chile, fuiste a Quito a la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que analizó las violaciones a los derechos humanos en Chile. ¿Cómo evalúas la respuesta de las Fuerzas Armadas y del gobierno al informe de Amnistía Internacional, que señala “que los derechos humanos se están violando en Chile a través de ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta?”
Primero, quisiera puntualizar que la Defensoría Jurídica de la U. de Chile es, ante todo y desde un inicio, una iniciativa estudiantil. Respecto a lo ocurrido con el informe de Amnistía Internacional y las diversas reacciones del mundo político y castrense, creo que la situación es bien preocupante por distintas razones. Uno puede discutir el mérito, el contenido del informe o si se formuló de manera apresurada, pero es fundamental entender que proviene de una organización internacional que tiene una legitimidad en el mundo de la protección de los DD.HH. que es irrefutable. Entonces, que la actitud sea, de inmediato, prácticamente de denostación del informe, es por ese solo hecho, grave.
—Además, las Fuerzas Armadas se manifestaron públicamente, deliberando.
Javier: exacto, es bien inédito lo que acabamos de ver.
—¿Cuáles son los riesgos de la negación inmediata del contenido de este tipo de informes? Ya ocurrió una vez en nuestra historia que la institucionalidad política no reaccionó a tiempo ante la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos, lo que forzó a las familias de las víctimas de la dictadura a buscar justicia por su cuenta.
Javier: En este tipo de circunstancias siempre aparece el riesgo de impunidad. Ese riesgo es menor, claramente, que en el periodo de la dictadura. Además, existe un riesgo inverso para el propio gobierno. Con los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile y sobre todo con el compromiso asumido a nivel de derecho penal internacional, mientras el gobierno se mantenga en esta política de dificultamiento de la obtención de información por parte de organizaciones internacionales, cada vez se acerca más a la posibilidad de cumplir una eventual responsabilidad penal, y eso vale para quienes están a cargo de las fuerzas de seguridad y de orden, pero también vale para la autoridad política.
Bárbara: hay que decir que esta es una irresponsabilidad bastante grave de parte del gobierno, ya que es un deber internacional adquirido por la ratificación de todos los tratados que ya hemos firmado en Chile sobre DD.HH. Hace un par de semanas vimos cuál fue la presentación del Estado de Chile ante la CIDH y bueno, fue un papel bastante vergonzoso.
—Entrando en el proceso constituyente anunciado por el mundo político, ¿podrían decirnos qué significa la aprobación del texto constitucional con acuerdos de dos tercios y hoja en blanco? Se los pregunto porque inicialmente nos convencimos de que esto implicaba partir desde cero, lo que esta semana ha sido refutado por, entre otros, el senador Andrés Allamand.
Javier: Los dos tercios tienen mala prensa para los dos lados porque, como quórum para una reforma constitucional, operan efectivamente como un cerrojo. Pero eso cambia radicalmente cuando se trabaja sobre una hoja en blanco, porque cuando esto ocurre, y eso es lo que Allamand está tratando de desfigurar, por así decirlo, aquello que no alcanza los dos tercios, no entra a la Constitución. La trampa de Allamand es decir que ahí permanece lo estipulado en la Constitución anterior. Pero si uno lee el acuerdo completo se da cuenta de que no es necesario que exista una regla que diga expresamente que si no se alcanzan los dos tercios el desacuerdo no queda en la Constitución, porque cuando se analiza sistemáticamente el cuerpo del texto, es claro que si no se alcanza el quórum, lo que resulta no forma parte del texto constitucional.
Bárbara: mira, yo creo que de todas maneras hay que hacer varios matices sobre lo que dice Javier, en particular, porque si bien el quórum de dos tercios ha sido utilizado en otros procesos constituyentes, hay otros tipos de acuerdo que cumplen con los mismos requisitos, como los tres quintos. Siento que hoy se da una suerte de blanqueamiento de los dos tercios. Estuvimos toda la vida criticándolo y parece que ahora no es tan malo. Pienso que es mucho más saludable tener un quórum de tres quintos, ya hemos visto ejemplos a nivel internacional de que funciona y hoy su aplicación significaría tener un equilibrio de las fuerzas políticas.
Javier: un sector de la derecha va a iniciar una campaña por tratar de desconocer el acuerdo por todas partes, pero el punto es que ese paso se dio y ahora hay que defender la consagración de la hoja en blanco.
Bárbara: estoy de acuerdo contigo en que es muy importante lo de la hoja, pero yo no utilizaría la expresión “ir a defender”, sino que hay que ir a exigir la hoja en blanco porque si no, de qué proceso constituyente estamos hablando. A pesar de que este es un acuerdo que está escrito, que firmó la mayoría de los partidos políticos, queda un gran actor que sigue siendo reemplazado y eso no podemos dejar de decirlo, sobre todo yo, que represento a la sociedad civil en esta instancia.
—Ya fue nombrada la comisión técnica que definirá aspectos clave del proceso. ¿Qué les parecieron los nombres de las y los convocados?
Bárbara: Más los que las. Y van a definir cuestiones cruciales a pesar de que es una instancia que más o menos replica la idea del binominal, mitad y mitad, oposición y oficialismo. Cuando esto llegue al Congreso, no podemos llegar y cerrar las puertas, o sea, ahí habrá personas, representantes de la sociedad civil, representantes de la ciudadanía electos popularmente, que también tienen cosas que decir, y eso es una instancia bastante democrática para incorporar las voces que hoy en día están siendo continuamente desplazadas.
—¿Qué es lo que va a definir esa comisión técnica?
Javier: Por ejemplo, el modo. Vamos a tener que elegir constituyentes, representantes, pero hay una serie de cuestiones que hay que discutir. Por ejemplo, una cuestión de extrema relevancia es el tema de paridad. Esa pelea no la podemos dejar de dar, como el problema de representación de los pueblos indígenas. Ellos no pueden quedar fuera de la discusión pública. La comisión va a tomar decisiones muy importantes que van a confirmar o refutar las sospechas que razonablemente tiene la sociedad civil frente a este acuerdo.
—¿Cuál es el rol de la sociedad civil, de las instituciones, de nosotros y nostras, en tanto ciudadanos y ciudadanas, de cara al proceso que vivirá nuestro país?
Javier: la sociedad civil tiene un rol fundamental, es EL actor. Por supuesto, la sociedad civil es un actor que no tiene una forma tan clara, se manifiesta de múltiples maneras, pero lo que ha estado pasando hasta el día de hoy, esto es, que la sociedad se movilice, que se reúna en asambleas autoconvocadas, en cabildos, que discuta, es algo que tiene que seguir pasando. Quisiera señalar, además, el tema de la impunidad. Estamos tratando de luchar contra eso y vamos a seguir inclementemente en esa tarea. Nada de lo que se decida puede inviabilizar lo que está pasando en materia de violación de los derechos humanos en nuestro país.
Bárbara: el llamado a la ciudadanía es a informarse, a seguir discutiendo, a presentar ideas y a no tener miedo de soñar un nuevo país. Eso es importante, porque estamos acostumbrados a hacerlo dentro de una cajita con límites impuestos, pero hoy tenemos la oportunidad histórica de poder definir las propias reglas del juego que nos vamos a dar, con nuestros principios, nuestros valores, con los derechos sociales y todo lo que queremos incorporar en la nueva Constitución, así que a seguir avanzando con alegría y con esperanza, que esto no se ha terminado.

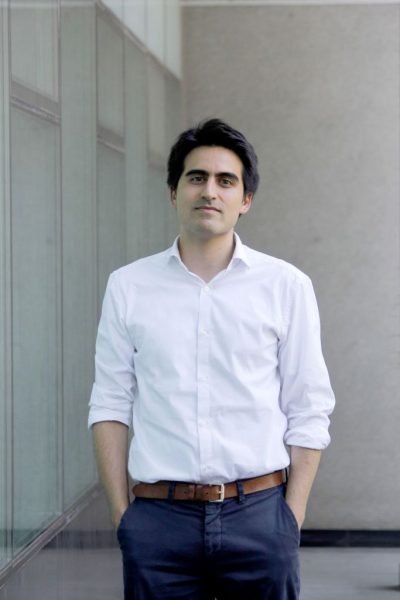
Esta entrevista es una breve síntesis de la que se realizó el 22 de noviembre de 2019 en el programa radial Palabra Pública de Radio Universidad de Chile, 102.5.
Félix Galleguillos Aymani
Escaño reservado del pueblo atacameño lickanantay – Región de Antofagasta
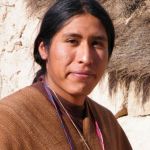
Si bien llevamos dos meses, siento que ha pasado más tiempo, ya que la carga laboral es fuerte. En esta instancia en donde hemos sido mandatados para escribir la constitución han existido y existen discursos de odio y racismo en contra de las primeras naciones y en especial hacia la machi Francisca Linconao, al nivel de no respetar que se hable en las respectivas lenguas maternas cuando es uno de nuestros derechos humanos poder hacer lo. Y es que, pese a que como personas indígenas conocemos de racismo y discriminación, no esperaba esa actitud tan hostil de gente que se supone ha recibido o recibe la mejor educación privada del país.
Personalmente es una gran responsabilidad que llevo tanto yo como mi equipo de trabajo. No me gusta el término batalla, prefiero decirle desafío. Como, por ejemplo, repre sentar a la gente de mi pueblo atacameño lickanantay, un pueblo que territorialmente es diverso, con zonas rurales en las que no llega bien la señal de teléfono, televisión, internet o radio, pero donde el conocimiento y las tradiciones se ali mentan día a día, por lo tanto, es fundamental trabajar con las comunidades. Ese es uno de los desafíos en el territorio. También son desafíos las discusiones al interior de la Con vención con mis pares constituyentes, para que, entre otras cosas, logremos reconocer a Chile como un Estado Pluri nacional. Hemos trabajado como escaños reservados con nuestras similitudes y diferencias. Creo que esa ha sido la alianza más importante, ya que sabemos lo difícil que será que los poderes hegemónicos de Chile acepten un Estado plurinacional. En general, me llevo bien con mis compañe ros y compañeras de la CC, claramente no con todes tengo una relación de amistad, pero sí de respeto.
Lo más duro ha sido tener menos tiempo con mi familia, principalmente con mi hija, que es un bebé aún. Quiero hacer un buen trabajo para que ella pueda crecer en un país que reconozca sus raíces y no tenga que enfrentar la negación de su ser indígena, y para que la calidad de vida de miles de trabajadores mejore. Otro cambio significativo fue haber renunciado al trabajo que desempeñaba como admi nistrador del relleno sanitario en San Pedro de Atacama y las asesorías que realizaba en materia de medio ambiente a organizaciones y personas.
Los pueblos originarios nunca habíamos sido participes en la escritura de una Constitución. Sin embargo, he percibido que no será fácil concretar esta expectativa, porque hoy con el organismo ya instalado —y habiendo dejado fuera a los pueblos selk’nam y afrodescendiente— se continúa viendo esa resistencia a nuestra participación y al principio de plurinacionalidad. Entre los aspectos positivos están la creación de la Comisión de Participación y Consulta Indígena en la Convención, y haber contado nuestra verdad histórica como pueblo atacameño lickanantay en la voz de Ximena Anza y Edith Parra en la comisión de DDHH y escuchar a los otros pueblos contar la suya y visibilizar su historia viva.