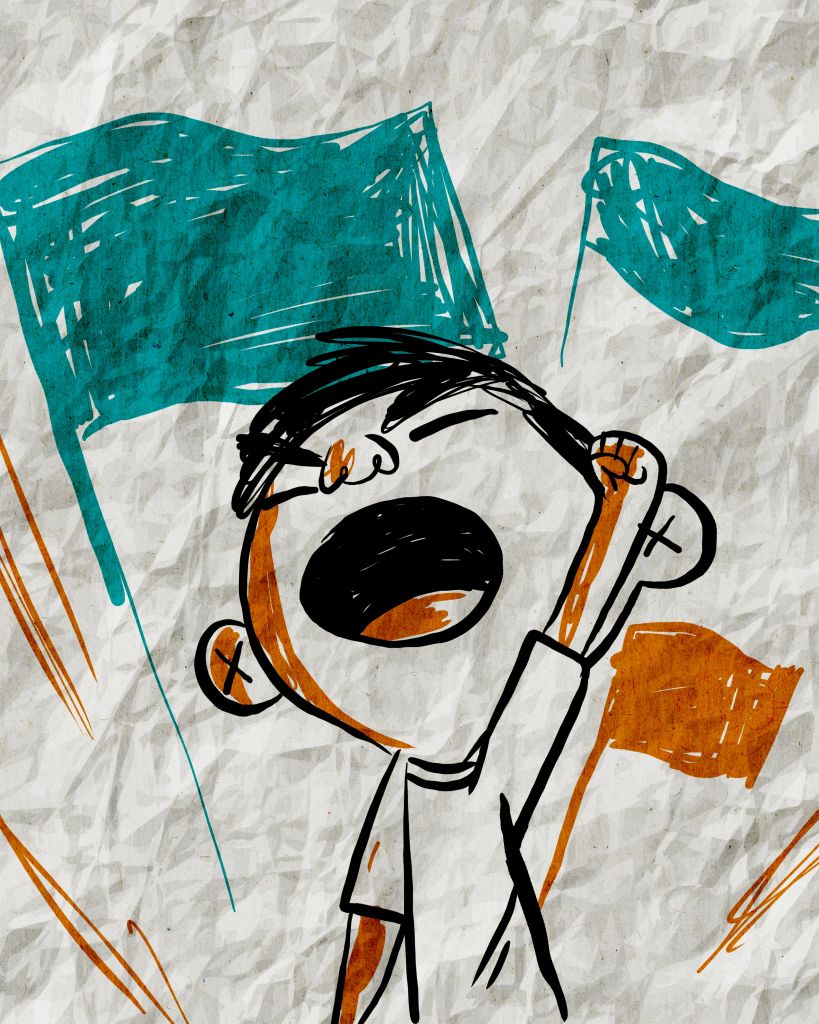En el balance, la propuesta de nueva Constitución, respecto del derecho a la salud, nos abre la oportunidad para avanzar en la construcción de un sistema de salud que contribuya a la cohesión social en Chile.
Seguir leyendoNueva Constitución, nuevo estatus de las comunicaciones
“Las propuestas sobre comunicaciones contenidas en el borrador de la Constitución son muy interesantes y superan el enfoque de libertad negativa que tiñe hasta ahora nuestro ordenamiento constitucional y legal en la materia”, escriben Claudia Lagos y Tomás Peters.
Seguir leyendo¿Qué ley de patrimonio necesitamos de cara a una nueva Constitución?
En el marco de la discusión sobre la nueva Ley de Patrimonio Cultural, los académicos de la Universidad de Chile Alejandra Araya y Felipe Gallardo critican las carencias del proyecto en tramitación en el Congreso, y se preguntan por qué se debería considerar una ley apropiada para Chile. “Una nueva Ley del Patrimonio, una ley de verdad, debiese ser inclusiva, realmente participativa y oportuna, no una operación de última hora que dé pie a suspicacias”, dicen los autores.
Seguir leyendoPlurinacionalidad, el potencial político de los pueblos
Es una de las palabras que se repiten una y otra vez, en particular al interior de la Convención Constitucional. ¿Pero qué implica realmente la plurinacionalidad? El historiador Claudio Alvarado Lincopi responde a esta pregunta y advierte que no se trata de tolerancia, “sino de atribuirnos entre todos los pueblos las capacidades para construir una vida común en simetría de dignidades”.
Por Claudio Alvarado Lincopi
Hay un guion de la historia nacional que ha buscado edificar el país como un oasis, o mejor aún, como una isla, una tierra aislada por el mar y la cordillera, y que en su aislamiento ha edificado un pueblo amalgamado bajo la sombra de los héroes patrios. Pero algo aconteció un 18 de octubre: esos héroes petrificados en la monumentalidad pública fueron rasgados y/o saturados de sentidos, y sobre ellos se izó una tela como símbolo improbable, la bandera de un pueblo ensombrecido movilizando nuevas voluntades colectivas, la wenufoye. Y entre esas fracturas desmonumentalizadoras e ideaciones de una nueva comunidad política en emergencia, de contactos y flujos culturales varios, brotó, desde largas ensoñaciones indígenas, una nueva palabra para el debate público en Chile: plurinacionalidad.
No era parte del canon, nadie antes sino los movimientos indígenas habían empujado esta “palabra mágica” para intentar construir puentes de diálogos políticos y culturales, y empujar agendas que garantizaran derechos colectivos. No ha sido fácil, las nociones políticas son campos de disputa y solo alcanzan sentido cuando son significados mediante la sutura de los lenguajes heredados y las diatribas de las nuevas quimeras. Y en ese empalme nos encontramos, siguiendo una pulsión que toma cuerpo, que se edifica como nuestra plurinacionalidad y dialoga con ideas hermanas como autonomía y territorio, sostenidas en principios básicos como reconocimiento y redistribución del poder y de las condiciones materiales de existencia. El desafío es inmenso e implica fuertemente a las sociedades indígenas, pero también sacude definiciones basales de la sociedad chilena.
Inés, ¿podemos vivir juntos?
Un momento de conmoción mayúsculo en la obra Xuárez, dirigida por Manuela Infante, es cuando Patricia Rivadeneira, interpretando a Inés de Suárez, duda frente a un grupo de mapuche que quemaron Santiago un 11 de septiembre de 1541. Su destino, como sabemos, es decapitar esas cabezas y afianzar con ello la reciente conquista e instalación de las fuerzas hispanas en el valle del Mapocho. En la obra, Inés duda, y en ese momento las futuras cabezas degolladas comienzan a entonar en coro: “hazlo Inés, haz lo que debas hacer, para alertar a los nuestros de lo que son capaces los vuestros, para que nunca lleguen a confiar, para que se levanten a vuestro paso donde sea que caminen”.
La decapitación como un aviso, como una advertencia de siglos. Santiago de Chile, la capital del Reyno y luego del país, desde hace casi 500 años sostenida sobre un rito sacrificial del colonialismo. Parece un trágico vaticinio que, con el paso del tiempo, lamentablemente se ha tornado una aciaga certidumbre.
Aquí yace un primer dilema que los propios chilenos deberán contestar. Inés, ¿podemos vivir juntos? Es una respuesta que no compete a los pueblos indígenas, le compete a los chilenos y su historia, y sobre todo a los chilenos y sus futuros. ¿Se logran imaginar conviviendo con otros pueblos y naciones en la misma comunidad política? Tiendo a pensar, todavía con la ensoñación utópica que habitó la revuelta popular, que hay margen para esa posibilidad. En cualquier caso, plurinacionalidad no es una cuestión solo de indígenas, sino que es una cuestión de Chile y su atadura con las decapitaciones de Inés. Es Chile, los chilenos y sus fantasmas.
Reconocimiento, el primer paso
Escribir una Constitución es, de algún modo, una batalla cultural. Las ideas circulan, se propagan y refugian entre nichos y multitudes, son masticadas por primera vez para algunos, mientras que otras encuentran el momento definitivo para irradiar el mundo luego de años y décadas de susurros y pregones. Y entre esas novedades y expansiones, las palabras se tensionan, la pugna se hace carne, las posiciones se encuentran y conflictúan, y aunque la batalla toma forma de lid legislativa, se discuten horizontes de convivencia mediante una lucha por el lenguaje, que recorre toda la sociedad en una realidad desigualmente estructurada.
Hace algunos días, el exalcalde de Temuco y actual diputado de Renovación Nacional Miguel Becker —perteneciente a una tradicional familia de colonos alemanes de la zona—, ante el crecimiento y difusión de la palabra Wallmapu al interior del lenguaje político, utilizado incluso por la ministra Izkia Siches, decía: “No se llama Wallmapu, se llama Región de La Araucanía y así estamos orgullosos de llamarla”. El proceso constituyente, en tanto debate cultural, ha permitido que salga a flote una batería de conceptos anteriormente vedados, entre ellos, el lenguaje de la plurinacionalidad, un lenguaje que abruma a ciertos sectores, volviéndose un desafío ineludible para la constitución de lo plural.
Es que, durante los últimos meses, entre los viejos salones del Congreso Nacional han retumbado palabras como descolonización, itrofil mongen, poyewün, derecho de la naturaleza, Wallmapu, autonomía, pluralismo jurídico, territorio; una serie de categorías que a oídos de las élites blanquecinas resuenan incomodas, incluso más, emergen incomprensibles. Aquí yace un gran desafío de la plurinacionalidad: reconocer los lenguajes ocultos, habitar una acción comunicativa donde lo que antes eran susurros se vuelve presencia simétrica, permitiendo con ello la construcción de un espacio de diálogo de racionalidades. Este reconocimiento implica volvernos inteligibles unos con otros, aceptar la condición humana de los diversos pueblos, con sus trayectorias y proyecciones. No se trata de tolerancia, sino de atribuirnos entre todos los pueblos las capacidades para construir una vida común en simetría de dignidades.
Esto significa también reconocer diversas formas culturales de organización de lo político, junto con asentir sobre la existencia de una serie de modelos de justicia y de salud que conviven y se traslapan, así como lenguas que cohabitan los mismos paisajes, además de admitir la existencia de territorios reclamados por las naciones despojadas, y buscar, por tanto, reparaciones para asegurar un nuevo pacto de convivencia entre los pueblos de la comunidad política plural que emerge.
Todo ello implica reconocer: no es un gesto de bienaventuranza multicultural, sino un acto político de convivencia entre naciones y pueblos, un pacto para vivir en común que remueve cimientos generales, que sacude estructuras tradicionales enquistadas del Estado decimonónico, que invita a pensar tanto los derechos de los pueblos indígenas como las formas políticas mediante las cuales se distribuye el poder.
La urgencia de superar el multiculturalismo
La espada de Inés de Suárez durante el siglo XIX tuvo una actualización fatídica. Utilizando supuestos modelos científicos, se construyó la idea de civilización versus barbarie, dando pie con ello a impulsos colonizadores por parte del Estado republicano; colonialismo interno o colonialismo de colonos le llama el pensamiento mapuche contemporáneo. Si bien muchas de las actuales situaciones políticas se explican por estos procesos de despojo e inferiorización, los modelos de exclusión se refinaron.
Durante la primera mitad del siglo XX, mediante un uso limitado de la idea de mestizaje, se intentó superar la existencia indígena en el país mediante su incorporación en el ideal nacional. Es lo que se conoce como indigenismo: ya no se era mapuche, aymara o rapanui, sino que chilenos todos. Esta operación asimilacionista comenzó a ser fuertemente criticada desde las décadas de 1970 y 1980, cuando surgieron nociones como los derechos colectivos de los pueblos indígenas o la reclamación por autonomía y autodeterminación.
Ante este nuevo escenario, la exclusión se adornó de multiculturalismo, promoviendo aceptaciones culturales despolitizadas, celebrando la diferencia como atributo individual, mas no colectivo, impulsando incluso la comercialización de “lo nativo” y “lo ancestral”. Etnofagia se le ha llamado. Este momento multicultural, como bien reflexiona Claudia Zapata, vive una crisis desde hace algunos años, sobre todo por demostrar su incapacidad para solucionar conflictos históricos e impulsar reconocimientos que no ponen en tensión las estructuras del poder.
Ante esta crisis, emerge la idea de la plurinacionalidad como posibilidad de transformar esos reconocimientos en redistribuciones del poder y de las condiciones materiales de existencia, particularmente la tierra y el territorio. Entonces, cuando se dice plurinacionalidad, se intenta situar la simetría en la relación entre los pueblos y buscar rutas para redistribuir la capacidad de gobernanza sobre los territorios y las estructuras institucionales, tanto las propias de los pueblos indígenas como las del Estado. Todo ello, por supuesto, necesita de traducciones concretas para cada realidad, y en aquel desenvolvimiento práctico nos encontramos.
¿En qué va la Convención Constitucional?
Hay algunas pistas que anuncian la concreción de nuestra plurinacionalidad en relación con la redistribución del poder al interior de la Convención Constitucional. Por una parte, hay una aspiración de transformar toda la estructura estatal para evitar ser arrinconados en políticas de focalización, sobre todo mediante la instauración de escaños reservados para indígenas que promuevan políticas plurinacionales desde las universidades hasta el Congreso, desde la Justicia hasta el Ejecutivo. De hecho, en un reciente artículo aprobado por el pleno de la Convención Constitucional se señala: “El Estado debe garantizar la efectiva participación de los pueblos indígenas en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación en la estructura del Estado”. Aquí, lo plurinacional busca infiltrarse en cada operación política de lo público, edificando una aspiración profunda, a saber, reconstruir lo general y repensar lo universal, muy lejos de las acusaciones identitarias y separatistas levantadas por el establishment intelectual. Los pueblos indígenas buscan ser parte del quehacer político de lo total, y para ello un mínimo gesto de reparación y acto de justicia redistributiva son los escaños reservados.
Por otra parte, y quizás este es el mayor triunfo de los convencionales indígenas, se ha logrado articular la plurinacionalidad con las demandas de autodeterminación y territorio. Dado que existe un reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas respecto del Estado, se señala en el artículo recién citado que las naciones indígenas “tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En especial, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno (…) [y] al reconocimiento de sus tierras y territorios [terrestres y marítimos]”. Este es un salto cualitativo respecto a derechos colectivos indígenas en Chile, y ubica por fin al país en el siglo XXI. Con todo, un viejo anhelo de los movimientos indígenas comienza a emerger en el horizonte, y la posibilidad de profundizar la democracia en clave plurinacional está cada vez más cerca gracias a la Convención Constitucional. He podido observar que el trabajo de los convencionales indígenas y sus keyufe (asesores) ha sido titánico, como titánica será la tarea de materializar esos sueños compartidos luego del plebiscito de salida. Como sea, lo cierto es que la plurinacionalidad ya infiltró el sistema político, y su manifestación en Chile será imparable. Quizás es apresurado, pero —a buena hora, Inés—, quizás hoy estamos más cerca que ayer de vivir juntos.
Hablemos claro
Se ha hecho costumbre culpar al que lee o escucha por nuestros problemas de comprensión, pero con frecuencia el problema está del lado del que escribe, dice el académico y lingüista Guillermo Soto. Hablar claro no significa simplificar lo que decimos, sino admitir que la metáfora de la democracia como una plaza pública no funciona si no nos entendemos. Por eso, plantea, la Constitución deberá satisfacer el «derecho a comprender» estando escrita «de la manera más clara que sea posible».
Por Guillermo Soto Vergara
A todos nos ha pasado: la letra chica; la frase que ahí, donde la leemos, no tiene su sentido usual; la acusación vaga contra otro que nos hace pensar lo peor de él (ya sabemos: «piensa mal y no errarás»). El lenguaje es un instrumento de comunicación, reza el tópico, pero puede servir también para lo contrario: confundirnos, bloquearnos el entendimiento, llevarnos a creer otra cosa. En el extremo: engañar y mentir. Pero no hace falta llegar al extremo ni asumir mala intención del hablante para que los efectos sean graves. Cuando el paciente no entiende lo que le dice el doctor o cuando el ciudadano no comprende una norma que afecta su vida cotidiana, la cosa no anda bien. Se ha hecho costumbre culpar al que lee o escucha. «Le falta comprensión lectora», decimos, seguros de que la última prueba estandarizada del caso reafirmará que los chilenos no sabemos leer (así, sin más especificación, desde el Condorito hasta un tratado de física cuántica). Pero con frecuencia el problema está del lado del que escribe: oraciones extensas que vuelven sobre sí mismas llenas de barroquismos, frases ambiguas, incoherencias, imprecisiones, etcétera. El resultado es previsible.
De las clásicas cualidades del estilo, la precisión y la claridad son esenciales para la vida moderna, tanto en lo hablado como en lo escrito. No se trata de exigencias de una estilística añeja. El ciudadano debe, en general, entender las normas que rigen su vida social, los fallos de los tribunales a que acude y los mensajes que emanan de los organismos públicos. El auxilio del experto es importante, por supuesto, e imprescindible para muchas tareas, pero el lenguaje oscuro excluye, pone una barrera entre el Estado y los ciudadanos que puede terminar afectando el funcionamiento mismo de la democracia. Tampoco ayuda la falta de claridad en campos como la salud o aun en el comercio. Enfrentado a textos enrevesados, incomprensibles, el ciudadano no sabe qué hacer, se frustra, puede llegar a sentirse engañado, «pasado a llevar», como decimos tan gráficamente en nuestro país.

Hablar claro no es simplificar lo que decimos. No se resuelve con dibujos y globos que pongan en fácil los mensajes como si los adultos no fueran capaces de comprenderlos. Podemos distribuir cartillas con animalitos de colores, pero eso (que también tiene su sentido) no nos libra de la necesidad de expresar con claridad y precisión los mensajes públicos originales. Las personas tienen derecho a comprender.
En los últimos años, distintos órganos del Estado han venido impulsando un proyecto de lenguaje claro en el ámbito jurídico. Entre ellos, la Corte Suprema, la Contraloría y la Cámara de Diputados. Es un proyecto bienvenido, que se suma a la preocupación por el uso no discriminatorio del lenguaje y que probablemente vaya ampliándose a otras áreas de la vida social. La socorrida metáfora que equipara lo público a una plaza en la que todos somos admitidos y deliberamos en libertad, presupone que podamos entendernos. Si esa condición no se cumple, la plaza puede ser apenas un espejismo.
Este año, Chile ha iniciado el proceso de discusión de una nueva ley fundamental. La Convención Constitucional tiene por delante una tarea difícil pero necesaria: proponer al pueblo, en vez de la Constitución que nació en dictadura, otra generada en democracia. Creo que todos estamos de acuerdo en que esa Constitución tiene que resguardar los derechos de las personas y propiciar una sociedad inclusiva y no discriminatoria. No estoy seguro de que deba incluir en su articulado, explícitamente, el derecho a comprender. Sí estoy convencido de que la propia Constitución debe satisfacer ese derecho. Para ello, tendrá que estar escrita de la manera más clara que sea posible. Por lo que sabemos, la Convención ya ha dado pasos en ese sentido.
El proceso constituyente y las infancias: ¿una nueva relación entre el Estado y la niñez?
Es imprescindible la formulación de mecanismos que consideren información, formación y participación efectiva de niños, niñas y adolescentes en el proceso constituyente. Marginarlos compromete el valor intergeneracional de un contrato social que no solo debe integrar diferentes visiones, sino también construir un horizonte donde quepan los anhelos de una generación que interpretó el malestar de la sociedad, movilizó multitudes y hoy nos permite imaginar un proyecto que reconstituya el sentido de comunidad y de una vida digna.
Por Camilo Morales
Uno de los temas que ha generado una discusión inédita en el marco del proceso constituyente, y que inicia una nueva etapa luego de las elecciones de las y los integrantes de la convención constitucional, es la discusión acerca del lugar que potencialmente podrían tener niñas, niños y adolescentes en la nueva Constitución. El 25% de la población hoy no tiene un espacio formal de participación en un proceso de carácter histórico pero que incidirá tarde o temprano en sus vidas.
Desde diversas organizaciones se han venido impulsando diferentes acciones con el propósito de visibilizar la importancia del reconocimiento constitucional de la niñez y promover la participación de un grupo que, por su condición de minoría de edad, ha quedado históricamente excluido de la posibilidad de participar activamente en la vida social y política del país. Lamentablemente, el protagonismo y capacidad de acción política que han demostrado en la serie de movilizaciones sociales de los últimos años no han sido elementos suficientes para reconocerles su condición de actores sociales.

Con todo, comprender la importancia del reconocimiento de la niñez y la adolescencia en el proceso constituyente sigue siendo una tarea fundamental que deberá estar al centro de la deliberación de la convención.
A partir de lo anterior, propongo una reflexión intentando responder la siguiente pregunta: ¿Por qué es tan relevante asegurar la participación de niñas, niños y adolescentes en el proceso constituyente, junto con el reconocimiento constitucional de sus derechos?
Primero, la posibilidad de que una nueva Constitución reconozca a niñas, niños y adolescentes como sujetos titulares de derechos es un acontecimiento único, de relevancia política, jurídica y ética. Posiblemente al nivel de lo que fue en su momento la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, pero que por las condiciones estructurales definidas por el modelo neoliberal se integró de forma incompleta y limitada. El potencial transformador del proceso constituyente supone una posible ruptura con el estatuto hegemónico que ha tenido la infancia en nuestra sociedad, a saber, sujetos invisibles definidos desde la incapacidad y la vulnerabilidad.
Segundo, un nuevo contrato social puede configurar una nueva forma de relación entre el Estado, la sociedad y la infancia. Esta relación sigue fuertemente delimitada por una visión tutelar y proteccionista. Históricamente ha sido a través de la caridad y el control social el modo en que los niños se han vinculado a las instituciones públicas y privadas encargadas de la protección. Predomina en nuestras políticas y legislaciones la idea de que el niño es una persona que debe recibir pasivamente cuidado y protección sin mayor participación social, siendo la familia y la escuela sus espacios “naturales” de socialización. El reconocimiento constitucional puede ser un impulso para producir avances que hagan efectivos los derechos de los niños a través de cambios legales y políticas públicas que los reconozcan como sujetos de derechos y permitan desarrollar otros espacios de vinculación social.
Tercero, una nueva relación entre el Estado y la infancia solo será posible a través del cambio de modelo socioeconómico y político vigente que, en este caso en particular, ha producido un sistema de mercantilización y privatización de la protección de la niñez. Este modelo implementado durante la dictadura, pero profundizado durante la democracia a partir del 1990, penetró en diferentes esferas de la vida social siendo una de las más perjudicadas el campo de la protección de los derechos de niños y niñas. La subsidiariedad del Estado se expresa radicalmente en la configuración de una institución como el Servicio Nacional de Menores (Sename) cuya racionalidad mercantil tiene hoy una continuidad a través del nuevo servicio “Mejor Niñez”, próximo a implementarse y que no modifica la actual relación público-privada en esta materia. Un nuevo modelo socioeconómico y político debe tener como horizonte la idea de un Estado que cuide, que recupere el sentido de lo público en la esfera de la protección integral de los derechos.
Cuarto, la legitimidad del proceso constituyente se basa en la participación ciudadana. Por lo tanto, la forma en cómo se defina la participación de todos los actores sociales, incluidos, niños, niñas y adolescentes, es fundamental para fortalecer el carácter democrático del proceso y generar condiciones que permitan reestablecer los lazos sociales entre la política y la sociedad. Es imprescindible la formulación de mecanismos que consideren información, formación y participación efectiva incorporando diferentes formas de expresión y deliberación. Considerando también aquellos espacios de organización espontánea e informal que no entran en los cánones de la participación tradicional. Con todo, la participación no puede quedar reducida al momento de la elaboración de la nueva carta fundamental. El desafío es desarrollar mecanismos institucionales permanentes e incidentes que permitan a este grupo de la sociedad una vinculación mayor con la vida social y política de sus comunidades y del país. La distribución del poder también debe incorporar la dimensión de las relaciones generacionales, considerando las condiciones de subordinación que subyacen estructuralmente entre niños y adultos.
Finalmente, el proceso constituyente contiene la promesa de configurar un proyecto de sociedad a través del reconocimiento de derechos sociales y de una nueva forma de distribuir el poder. Marginar a niñas, niños y adolescentes, desconociendo su capacidad de agencia, compromete el valor intergeneracional de un contrato social que no solo debe integrar diferentes visiones y experiencias, sino que también construir —a partir de una diversidad de voces— un horizonte político que de lugar a los proyectos y anhelos de una generación que interpretó el malestar de la sociedad, movilizó multitudes en la calles y hoy nos permite imaginar un proyecto que reconstituya el sentido de comunidad y de una vida digna.
Iniciamos el camino hacia la plurinacionalidad
La convención constitucional será un espacio para pensar los términos de un país intercultural y plurinacional. No se trata de un beneficio para los pueblos indígenas, sino para la sociedad entera, que permitirá relevar nuevos sujetos de derechos, como la propia madre tierra, y hacer realidad principios como la equidad intergeneracional. La incorporación de una autoridad ancestral como la machi Francisca Linconao, en tanto, no es un simbolismo, sino una oportunidad para aprender sobre otras formas de ejercer el poder y la autoridad.
Por Verónica Figueroa Huencho
¡Tenemos convención constitucional paritaria, elegida por la ciudadanía y con representación de pueblos indígenas! Se trata de un hecho histórico que marcará la vida de quienes hemos tenido la oportunidad de participar de este proceso, pero también para las futuras generaciones, que se verán impactadas por las decisiones que emanen de esta instancia responsable de escribir la nueva Constitución política de Chile.
La participación de los pueblos indígenas constituye, sin duda, una oportunidad para enriquecer el debate y favorecer un diálogo para el que no estamos acostumbrados: uno de carácter intercultural. Quizás el Parlamento de Tapihue en 1825 haya sido la última oportunidad que tuvimos de dialogar en un contexto de respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas y de acuerdos de convivencia y respeto mutuo al más alto nivel político. Han sido siglos de exclusiones y discriminaciones para los pueblos indígenas, tanto de los espacios públicos y de toma de decisiones como de los espacios cotidianos, privando a la sociedad entera de propuestas, alternativas y conocimientos que podrían haber enriquecido la problematización de los grandes temas que nos afectan en la actualidad. La interculturalidad, por lo tanto, se vio impedida de avanzar por decisiones tomadas desde este Estado nación que buscó integrarnos de manera forzada a su propuesta hegemónica de mundo, de ciudadanía, de mérito, de progreso. Y si bien estas definiciones fueron ejecutadas de manera sostenida por más de 200 años, los pueblos indígenas seguimos existiendo, seguimos estando presentes, seguimos buscando correr el cerco de lo posible.

Esta resistencia histórica tiene hoy una representación concreta en la elección de 17 constituyentes indígenas, quienes a través del sistema de escaños reservados llevarán las voces de los 10 pueblos indígenas que la ley 19.253 reconoce de manera oficial. No es suficiente. Falta la voz del pueblo selknam, luchadores incansables por este reconocimiento. Falta la voz del pueblo afrodescendiente, reconocido en Chile como pueblo tribal por la ley 21.151, pero excluido de los escaños reservados de manera arbitraria, aun cuando le son aplicables las normas establecidas en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado de Chile en 2008. Pero no me cabe duda que gran parte de las y los constituyentes elegidos, no solo los pertenecientes a pueblos indígenas, llevarán esas voces a la convención, pues han manifestado su voluntad de representar la diversidad que caracteriza al Chile actual.
No fue fácil recorrer este camino. La discusión que derivó en la ley 21.298 que modificó la Carta Fundamental para reservar escaños a representantes de los pueblos indígenas en la convención constitucional no recogió las demandas de representación por peso demográfico que pedían las comunidades y organizaciones que pasaron por el Congreso. Ello amparado en la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas que establece en su artículo 1º la autoidentificación como criterio fundamental, debiendo los Estados respetar el derecho a la autoidentificación individual y colectiva, conforme a las prácticas e instituciones de cada pueblo indígena.
Tampoco consideró las críticas a la construcción de un padrón electoral indígena en tiempos de pandemia, con grandes asimetrías de información. No fue fácil para las candidaturas explicar las formas en las que se construyó ese padrón (recordemos que se construyó desde diferentes bases de datos: personas con calidad indígena certificada por CONADI, datos administrativos con apellidos mapuche evidente, nómina de postulantes a beca indígena desde 1993, registro especial para elección de consejeros indígenas CONADI, registro de comunidades y asociaciones indígenas, elección de comisionados CODEIPA para Isla de Pascua). Las personas indígenas tenían un plazo acotado (25 de febrero de 2021) para revisar el padrón, solicitar su incorporación y quedar habilitadas para votar a través de escaños reservados. Lo anterior incidió, sin duda, en la baja participación de personas indígenas, donde solo un 23% del padrón (1.239.295 personas indígenas) lo hizo por esta vía.
A ello debemos sumar un contexto de pandemia, la lejanía de ciertos territorios para acceder a los lugares de votación, la falta de medios de transporte, la falta de información y capacitación por parte de SERVEL a todos los actores involucrados. De hecho, en diferentes plataformas y redes sociales se daba cuenta de los problemas que electores indígenas tuvieron para ejercer su derecho a sufragio. Sin embargo, dado lo inédito de este proceso, solo quedan oportunidades para mejorar a futuro, para adaptarnos a la interculturalidad y su incorporación como proceso sustantivo para la vida democrática. Los errores son un aliciente para seguir avanzando en el reconocimiento de derechos para los pueblos indígenas.

En ese sentido, la convención constitucional será un espacio para pensar los términos de un país intercultural y plurinacional. Un primer desafío será definir las reglas de funcionamiento de la convención a través del reglamento, el que debe incorporar en sus definiciones las particularidades que aporta la interculturalidad. Por lo tanto, las formas y metodologías de trabajo, los mecanismos para tomar decisiones, la asignación de responsabilidades, los sistemas de rendición de cuentas y transparencia, entre otros, deben asegurar que esa interculturalidad sea efectiva como expresión legítima de la voluntad de avanzar en esta materia. La convención debe asumirse, necesariamente, como intercultural y contribuir, con el ejemplo, a impulsar los cambios que necesitamos para dejar una sociedad mas justa, en todos los sentidos, a las próximas generaciones. La participación de una autoridad ancestral como la machi Francisca Linconao (primera mayoría indígena, con más de 15.560 votos) no debe ser vista como un simbolismo, sino como una oportunidad para aprender sobre otras formas de ejercer el poder y la autoridad.
Un año parece poco tiempo para romper con siglos de exclusiones. Pero la composición de la convención constitucional en general, y la legitimidad de las propuestas de las y los constituyentes indígenas en particular, abren una puerta a la esperanza. Las convicciones y el liderazgo de estas y estos representantes son una base fundamental para la incorporación de los derechos de los pueblos indígenas, pero también el apoyo mayoritario mostrado por una ciudadanía que busca cambios profundos. La plurinacionalidad no debe ser entendida como un beneficio para los pueblos indígenas, sino para la sociedad entera, y su incorporación en la Constitución permitirá relevar nuevos sujetos de derechos, entre ellos a la propia madre tierra o la naturaleza. La equidad intergeneracional debe ser un principio fundamental para guiar los debates y propuestas, algo que los pueblos indígenas han defendido desde tiempos ancestrales.
Por ahora, nos queda acompañar este proceso, participar activamente y confiar en las posibilidades que ofrece. Para los pueblos indígenas, si bien es histórico, también es un paso más en nuestro camino hacia la autonomía y la libre determinación, que nos permite soñar un futuro mejor para nuestros niños y niñas, pichi keche y pichi domo, para que crezcan plenos, para que el buen vivir sea una realidad, para que los sueños de nuestras y nuestros ancestros sean, por fin, realidad.
El momento en que el agua dejó de ser un bien de uso público
El Código de Aguas de 1981 no se gestó solo. Tuvo grandes aliados que permitieron que este recurso natural se concibiera como el bien privado que hoy conocemos y que permite ventas por millones de dólares. Entre los aliados a este documento hubo líderes y defensores reconocidos del neoliberalismo. Hablamos de Hernán Büchi, Miguel Kast, Roberto Kelly y Sergio de Castro, entre otros; quienes pululaban en la supervisión de la Comisión Especial encargada del agua. Pero también había una aliada, que se mantiene viva e imperante hasta el día de hoy: la Constitución del 80. Este capítulo del libro El negocio del agua (Ediciones B), escrito por Alejandra Carmona y Tania Tamayo, revela de manera inédita los pormenores de la creación del Código. También confirma la importancia de la creación de una nueva Constitución para que el acceso al agua sea un derecho humano.
Por Alejandra Carmona y Tania Tamayo
***
Un código para el mercado
En 1981 Luis Simón Figueroa del Río, subsecretario del Ministerio de Agricultura, y meses antes subsecretario del Ministerio de Tierras y Colonización, estuvo a cargo de la Comisión Especial que entregaría el nuevo Código de Aguas a la Junta Militar.
Desde 1976, diversas habían sido las estrategias y posturas de parte de los ministros de Pinochet, militares y civiles, en las carteras de Economía, Agricultura, Hacienda y Odeplan para finiquitar el asunto de las aguas. También de Jorge Prieto Correa, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, institución que se desempeñó como «dueña de casa» en las sesiones del Consejo del organismo y desde donde se encargó a la Comisión Especial la importante y doble tarea de hacer coincidir los fundamentos del nuevo código con la postura de la nueva Constitución Política de 1980, que para esa fecha aún se estaba elaborando.
La propiedad de las tierras, del agua, de los bienes en general —creían los funcionarios de la dictadura—, había sido devastada en su naturaleza más profunda por la Unidad Popular. Y ahora, desde cada ámbito de la administración castrense, tenía que ser relevada.
En el caso del recurso hídrico se trabajaría con un nuevo Código de Aguas, pero también con la Constitución de 1980 en su pronta promulgación.
Desde el Código Civil de 1855 de Andrés Bello, los otros códigos (de 1951 y 1967) habían declarado al agua «bien nacional de uso público», razón por la cual, en el apogeo de la revolución capitalista, había que armar una defensa que constituyera un incentivo al mercado y desplazara al Estado, donde la fortaleza del código nuevo debía ser inamovible.
Las reuniones para terminar de perfilar el código definitivo, después de cinco años con distintos colaboradores, se realizaron en las dos subsecretarías donde se desempeñó Figueroa entre 1980 y 1981. A ellas asistieron Víctor Pellegrini Portales, ingeniero hidráulico; Raúl Matus Ugarte, también ingeniero, y el abogado Samuel Lira Ovalle, anterior asesor de la subcomisión de Propiedad para el preproyecto de la Constitución de 1980. De ahí que el nombre de Samuel Lira se apreciara como preponderante, justamente porque encadenaba las dos instancias.
Todos, los cuatro, unos más, otros menos, sintieron que con este trabajo ad honorem realizaban algo heroico, introduciendo una nueva dimensión del ser humano, una postura refundadora, una revolución. Los derechos de aguas publicados prontamente (29 octubre de 1981), gracias al Decreto con Fuerza de Ley N° 1.122, colindarían desde ese momento con un sistema de transacciones en el mercado y estarían sujetos a la ideología neoliberal como ningún otro país en el mundo. El agua chilena, como un recurso privado, es hasta hoy caso de estudio en diversas latitudes del planeta.
Por esa razón, sus integrantes no reclamaron cuando además de asistir a las reuniones que se realizaban una vez por semana, debieron trabajar en sus casas sacrificando tiempo y familia. Las antiguas lámparas encendidas de sus antiguos escritorios fueron testigos de aquella abnegación. Pero en sus mentes había un objetivo claro, concebir al recurso natural como una propiedad privada que estuviera en función de los medios de producción.
Se trató de un momento particularmente significativo para Figueroa: «Nos mostramos los textos entre nosotros mismos —afirma 36 años después—. Fue muy discurrido y pacífico, porque esto que parece muy simple, cuando íbamos llegando al detalle, no era tan simple. Había que analizarlo vuelta para adelante y para atrás. Esto esconde detrás noches de desvelo, no fue llegar y soplar, y hacer el Código. Todo lo que parece fácil esconde noches de esfuerzo».
1981 fue el año de la Ley General de Universidades y de Instituciones de Salud Previsional, conocidas como Isapres, también de graves crímenes de lesa humanidad, estados de sitio y censuras. Y tres meses antes se habían creado las AFP. No obstante, en la médula de la toma de decisiones del régimen, donde se sucedían sesudas tertulias de profesionales con incólume trayectoria, el recuerdo de la Unidad Popular era el único fenómeno que pesaba.
El periodo socialista de Allende actuaba «permanentemente en el subconsciente de los miembros», como lo había afirmado el abogado titulado en la Universidad Católica, creador allí del Movimiento Gremial, y asesor en temas políticos, jurídicos y económicos (incluso de juventud y propaganda, como admitió) de la dictadura militar, Jaime Guzmán Errázuriz, en la Comisión Ortúzar. Instancia donde se gestó la nueva Constitución y donde su opinión era, a lo menos, preponderante. Mucho más que la de su presidente, el abogado Enrique Ortúzar Escobar, y la de todos los otros miembros.

Entre 1970 y 1973, entre otras malas decisiones —pensaban los personeros de Pinochet—, se habían fijado los precios del pan y la harina, y de productos de primera necesidad. Una política casi tan dañina como la Reforma Agraria, «la tierra para el que la trabaja» y toda aquella perorata totalitaria que había partido en el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, pero se había cimentado con Eduardo Frei Montalva y fortalecido con Salvador Allende, sin transar.
En el gobierno de Allende —aseguraban— hubo poca precisión a la hora de legislar y administrar los bienes del Estado. Los funcionarios públicos no tuvieron, como sí tendría el mercado, la sabiduría en materias políticas y técnicas de gestión de aguas. Por ejemplo, ¿cómo podían los personeros del Estado destinar el uso de las aguas? Ese caballero anónimo de equis servicio, ¿qué conocimientos manejaba? Tampoco podría decidir —pensaron los consultores de Pinochet— qué era lo más importante y dónde establecer prioridades a la hora de otorgar derechos: el agro, la minería o el saneamiento de las aguas para el uso domiciliario de la población. Había que detener el disparate de lo público.
—Entonces, ¿cuál es el precio del agua? El precio es el sistema de la oferta y la demanda —argumenta para este libro Luis Simón Figueroa.
«El precio lo pone el mercado, y no le va a quedar otra a otro señor que quiere el agua, de inventar algo mejor. Pero eso tuvo que ponerse en marcha. Entonces fue heroico lo que se propuso, y los militares aprobaron eso. Ese mecanismo inducía a la incorporación de tecnologías nuevas, simples o sofisticadas, para la mejor captación, conducción y empleo. Entonces se ahorra agua para poderla usar, porque si algo me sobra, la arriendo o la vendo y el otro la compra».
Escritas a mano y tinta azul, aún se conservan las actas de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Riego, instancia compuesta por importantes personajes de la revolución capitalista, egresados de la Escuela de Economía de las universidades de Chicago y Columbia. Entre ellos Miguel Kast Rist, ministro director de Odeplan; Sergio de Castro Spikula, substancial ministro de Hacienda; y Hernán Büchi Buc, subsecretario de Economía, quien estuvo tan inserto en el tema del agua, que incluso volvería a ser invitado por el presidente del Consejo a las reuniones de la Comisión Especial (realizadas en Américo Vespucio Sur, comuna de Las Condes) cuando en 1981 ya era subsecretario de Salud, con el solo objetivo de continuar la supervisión del trabajo.
Todos estaban empeñados en integrar las doctrinas de sus escuelas.
Alfonso Márquez de la Plata como ministro de Agricultura, un par de años antes, se había manifestado firme sobre uno de los borradores del nuevo Código de Aguas presentado el 27 de abril de 1978 por otros expertos: «Me preocupa profundamente que el Estado, mediante un procedimiento administrativo pueda decidir cuánta es la cantidad de agua, con la cual un detentador de un derecho de aprovechamiento pueda satisfacer las mismas necesidades que satisfacía con anterioridad».
Así se consignaban los asistentes a las reuniones, tan importantes como los ministros de Hacienda, Obras Públicas, Agricultura, o los subsecretarios de Hacienda y de Economía y el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego. La mayoría encabezadas por Sergio de Castro, antes ministro de Economía, ultraliberal y gestor de la línea de los «Chicago», que previo al golpe había comenzado a trabajar la estrategia económica que impondría la dictadura.
No era casual que para la construcción de un nuevo código de agua con una postura meramente bursátil fuera él quien encabezara las reuniones.
Desde entonces, el sistema de precios del agua, en tanto mercancía luego de ser inscrita sin un pago mediante, iría cambiando según su rentabilidad. Con los años, ser titular de derechos de aguas se volvería un negocio inconmensurable, millonario y sin parangón. Que también significaría acaparamiento, especulación y lucro.
Por eso, lo esencial sería establecer el derecho de aprovechamiento como real para generar bienes de consumo, porque, respecto de él, se tendría propiedad que sería una certeza perpetua. La certidumbre jurídica de lo heredable y transferible, donde el agua, así como otros bienes, de la misma manera que un bien inmueble, se podría vender, comprar y arrendar.
Propietarios de derechos como Jorge Wachholtz Buchholtz, ingeniero civil hidráulico que luego de inscribir gratuitamente derechos de distintos cauces en diversas regiones del país, terminó vendiéndolos en millones de dólares a distintos proyectos, algunos de ellos hidroeléctricos; el ingeniero Isidoro Quiroga Moreno, el «zar del agua», conocido por amasar una fortuna a partir de derechos inscritos de manera gratuita y sus posteriores ventas millonarias a empresas de diversos rubros, principalmente, mineras; o Ricardo Ariztía de Castro que vendería en dos millones de dólares sus derechos a una iglesia evangélica.
También, vendiendo al Estado, como el empresario paltero Roberto Cáceres Olivares, quien el 26 de julio de 2003, junto a sus hijos, constituyó la Sociedad Agrícola Ana Frut Robert Limitada, y en 2012 vendieron terrenos a la municipalidad de Petorca por cincuenta millones de pesos, que incluyen derechos de aguas que Cáceres Olivares había cedido a la sociedad que originalmente él controló.
Son solo ejemplos.
«Trabajé mucho y no fue fácil —afirma Luis Simón Figueroa— porque ahora lo he mirado desde lejos y resulta como raro. Se trataba de hacer algo tan obvio, tan simple, pero algo pasa con el agua, sobre todo en esa época. Los temas de agua producen emoción, tensión. La gente discute, se producen rivalidades. El agua es tan necesaria y tan importante que motiva a la pasión, y eso pasa en los niveles muy altos, muy serenos. Pero la gente que viene de regreso, que entiende realmente lo que hicimos, es poca».
Figueroa, al contrario de otros testimonios que reconocen una evidente diferencia de posturas por esos días —la más estatista y nacionalista proveniente del Ejército; la de los grandes agricultores traumados con las expropiaciones y preocupados meramente del agro; y la emanada de la corriente teórico-económica laissez faire, laissez passer que significa «dejar hacer, dejar pasar», una de las más estrictas respecto de la libertad de acción en asuntos monetarios—, no reconoce gran discusión en las posiciones, pero sí predominancia de la última.
Insiste que solo hubo «meditación sobre el discurrir». La discusión, afirma, se dio como si se tratara de un «distinguido proceso crítico y agudo» con gente acostumbrada al «análisis de sus propios actos», y que fueron los economistas quienes impusieron su pensamiento.
«Incluso el presidente Pinochet hizo confianza en nosotros y así se hizo. Yo creo que el resultado ha sido bueno, todo el mecanismo marcha bien y sin bulla alguna. No hay problema. Las críticas de hoy no tienen sentido, porque el Estado, ¿para qué se quiere meter? Simplemente por una demagogia comunicacional. Como no conocen, no distinguen entre el derecho de aprovechamiento, de la entrega material del agua, alegan».
Sin embargo, un diálogo registrado en las actas de la Junta Militar, fechada el 29 de diciembre del año 1980, muestra cierto nerviosismo manifestado por Pinochet. Esta vez con el letargo de la entrega del Código, y la compra y venta de derechos de agua sin una institucionalidad creada. En la sesión, el general pregunta en qué estado de tramitación se encuentra el Código de Aguas y enciende la alarma.
«Pero ahí tengo el siguiente problema, que varios ya están aprovechando y están realizando ventas y negocios de aguas. No vaya a suceder que por traspasarse…».
Y continúa:
«Varios se están aprovechando», afirmó Pinochet. Sin embargo, la tardanza del trámite también inquietaba al ministro Sergio de Castro desde su vereda inversionista: «El ministro de Hacienda señala enfáticamente que la demora de la promulgación del Código está retrasando gravemente una importante inversión en el país y que no es posible que la discusión del proyecto demore dos años».
Paralelamente, la Comisión Especial se esmeraba para entregar a tiempo. No era «llegar y soplar», como dice Figueroa, quien quiere que se sepa cuán difícil y meticuloso tenía que ser un trabajo, que ahora es «torpemente criticado», enfatiza.
Pero esa no fue la primera vez que Pinochet se extrañaba por las medidas del nuevo Código. Ya había pedido detener el Decreto Ley en abril de 1979, porque le merecía «dudas» lo que ocurriría durante el periodo de transición entre un código y otro. El acta número 31 del Consejo de la Comisión Nacional de Riego establece: «El Ministro de Agricultura informa que el proyecto de decreto ley está detenido por Su Excelencia el Presidente de la República». Que estuviese detenido por el capitán general no era menor.
No obstante, Figueroa solo confirma un episodio confuso: «Hubo un momento en que ocurrió algo muy extraño, se formó una instancia extrañísima en que trataron de arrebatarme el Código. Dio botes por ahí, unas vueltas en el aire, unas vueltas de carnero. Después volvió tranquilito a mis manos. Lo que pasa es que hubo orgullos heridos, ambiciones de quienes lo habían tenido antes».
Por su parte, las actas de la Comisión y de la Junta Militar dan cuenta de otros dos traspiés anteriores en el proceso y de una falta de liderazgo que fueron volviendo el camino pedregoso.
Por un lado, en 1977 se había encargado el estudio a un abogado «experto en aguas» llamado Jorge Peña Riesco, pero tras seis meses de labor, el abogado Peña fallece, momento que obliga al Consejo a dar las «condolencias a la viuda», pero principalmente, a apurar el tranco «en un plazo de no más de diez días», se exige.
Otra polémica se generó un año y medio después, cuando el documento, que aún no veía la luz, quedó a cargo del abogado José Luis Pérez Zañartu, en ese momento asesor de Endesa (la Empresa Nacional de Electricidad, creada en 1943, por acuerdo del Consejo de la Corporación de Fomento de la Producción, en el marco del plan para electrificar el país), quien fue despedido por una «inadaptación política» descrita escuetamente en el acta: «Al respecto, el Sr. Ministro de Agricultura explica que, si bien esta Comisión trabajó sobre la base del anteproyecto redactado por el abogado, José Luis Pérez, él debió ser modificado por su inadaptación a las políticas nacionales vigentes».
Para este libro, Pérez fue contactado con el objetivo de obtener su testimonio. Sin embargo, el abogado y exministro de la Corte Suprema, se negó a dar la entrevista esgrimiendo razones de salud.
A la luz de los hechos, las «políticas nacionales vigentes» que se enarbolaron en esa ocasión para sacar a Pérez, solo se vieron reflejadas en los años 1980 y 1981, con el trabajo de la Comisión Especial.
Figueroa se convertía finalmente en el dueño y señor del Código de Aguas.
Pero Pinochet nunca dejó de dudar y solo su asesor, Jaime Guzmán, atenuó su nerviosismo.
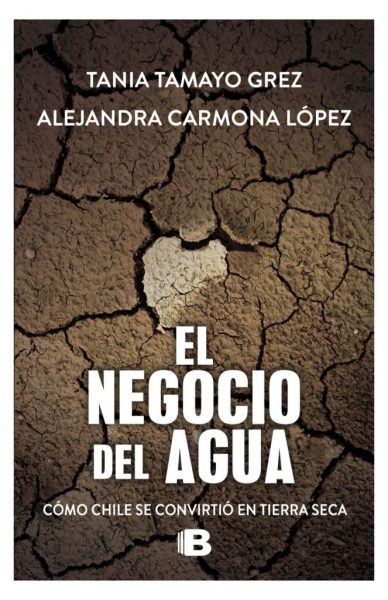
***
El negocio del agua. Cómo Chile se convirtió en tierra seca
Alejandra Carmona y Tania Tamayo
Ediciones B, 2019
232 páginas
$12.000
Roberto Gargarella: «La Constitución mínima tiene la trampa de hacer ficticia la deliberación»
El jurista argentino, especialista en constitucionalismo en América Latina, considera el hartazgo ciudadano con las élites un estruendo producido por el derrumbe del viejo modelo de representación: “murió y es irrecuperable”, advierte. Por eso, si bien valora la perspectiva de incorporar más derechos a la “espartana” Constitución chilena, la considera limitada si no la acompaña una profunda democratización del poder. De lo que se trata, dice, es de “abrir la toma de decisiones a una ciudadanía que está fuera del viejo corsé constitucional”.
Por Francisco Figueroa Cerda
La de Roberto Gargarella (Buenos Aires, 1964) es una de las voces más escuchadas en materia de cambio constitucional, teoría de la democracia y derechos humanos en América Latina. Pero la suya no es una voz dulce para los oídos del poder. En su libro más influyente, La sala de máquinas de la Constitución. Dos siglos de constitucionalismo en América Latina (1810-2010), publicado en 2014, cuestiona cómo, pese a sus barrocos decálogos de derechos, las constituciones de la región han mantenido intocada nuestra elitista organización del poder. Y en el más reciente, La derrota del derecho en América Latina (2020), explica la degradación de la democracia como resultado de “la autonomización de la clase dirigente” y la perpetuación de estructuras institucionales “hostiles a la intervención política de la ciudadanía”.
Para el sociólogo y abogado, profesor de las universidades de Buenos Aires y Torcuato di Tella, la crisis de la democracia contemporánea es la crisis de un sistema institucional pensado en los siglos XVIII y XIX para repartir el poder entre minorías y controlarlo en base a contrapesos internos al Estado que han terminado por incentivar a las élites (empresarios, jueces y políticos) a pactar entre sí; una sala de máquinas que la ciudadanía —hoy diversa y multicultural— se limita a mirar por la cerradura cada vez más estrecha del voto, ya sea para elegir representantes sobre los que no tiene ningún control o entre opciones sobre las que no tiene nada que decir.
No es de extrañar, entonces, que Gargarella despierte escasa simpatía tanto en la derecha como en el populismo de izquierdas. Tampoco que su trabajo ponga en tela de juicio algunas de las bases mismas del Estado de derecho como lo conocemos, como el punitivismo penal o el elitismo judicial. Lo suyo es una concepción deliberativa de la democracia, donde lo central es el involucramiento “del común” y la “conversación entre iguales”, y la bencina la pone el compromiso con una larga deuda latinoamericana: la realización simultánea de los ideales de autonomía individual y autogobierno colectivo.
Has dicho que una Constitución es virtuosa cuando se hace cargo de los grandes dramas de una sociedad. ¿Cómo puede una Constitución hacerse cargo de la desigualdad?
—Me parece que la sociedad chilena y la argentina, como tantas latinoamericanas, no terminan de identificar la desigualdad como lo que es: uno de nuestros grandes problemas desde la independencia. Y lo que ha hecho la Constitución es reproducir y expresar esa desigualdad, tanto en la ausencia de compromisos sociales —que todavía se notan en la Constitución chilena—, como en la organización del poder que refleja esa desigualdad. Atacar eso son puntos de partida. Por supuesto, no es que uno cambie la sociedad desde la Constitución. Pero la Constitución tiene una parte que jugar y eso creo que tiene que ver con la afirmación de ciertos compromisos sociales y con armar un diseño institucional que ayude a resistir esa desigualdad. Para no quedarme en abstracciones: si uno concentra el poder geográfica y políticamente, uno está reproduciendo esa desigualdad.
En tus trabajos muestras que en América Latina el combate a la desigualdad no ha ido de la mano de la democratización del poder, sino de su concentración. ¿Por qué crees que ha ocurrido eso?
—Porque no es de extrañar que la Constitución sea reflejo de la élite que la escribe. Una élite que vive y goza de los privilegios de la desigualdad, ayuda a blindar su poder y a alambrar el escenario institucional en su entorno a través de la ley, de la Constitución. Se explica por la historia de desigualdad y los modos en que ha estado concentrado el poder. Distintas sociedades latinoamericanas han mostrado ese gobierno de élites. Chile ha sido ejemplar, tanto en los niveles de concentración como en los niveles de resistencia. Formas de reacción social como no se han dado en otras sociedades de América Latina, por la radicalidad. En parte, una radicalidad que reacciona frente a lo que ha sido la historia desde 1811, 1823 y 1833, con un ordenamiento salvajemente elitista.
No solemos hablar de los derechos en términos de las alteraciones en las relaciones de poder que supone hacerlos efectivos. ¿Nos obnubila el tecnicismo del derecho? ¿El concebir los derechos como favores de la élite?
—En la historia de América Latina creo que se han combinado algo de ignorancia, algo de oportunismo y algo de hipocresía desde el poder. Hay doctrinarios que se han preguntado de buena fe qué podemos hacer a favor de la igualdad y han encontrado como respuesta “y bueno, lo que ha hecho toda América Latina todo este tiempo: agregar derechos”. Esa es la marca latinoamericana desde México 1917, el constitucionalismo social. Lo que domina en el discurso jurídico de la gente que quiere cambios —más allá que desde el poder tenían muy claro lo que querían hacer y no hacer— es una manera muy latinoamericana de ver el derecho: mirar afuera y ver qué hay para agarrar. Eso creo que están pensando muchos en Chile: “agarrar el tren que perdimos”. Por supuesto que en el contexto de Chile —donde la Constitución quedó muy espartana, sin derechos sociales, económicos, culturales, humanos— hay que incorporar nuevos derechos. Entre otras cosas, porque vivimos en culturas jurídicas formalistas, legalistas, textualistas, y entonces el juez tiene una gran excusa cuando no encuentra un compromiso constitucional. Dice: “no, a mí no me pidan eso, porque eso no está en la Constitución”. Lo inaceptable es que se siga conviviendo con un esquema que reproduce la desigualdad y hace muy difícil el enforcement de esos derechos.
La idea de una “Constitución mínima”, que deje fuera los mayores desacuerdos, entregados a la deliberación de la política representativa, ha cobrado fuerza en el debate constitucional chileno. ¿Te parece una estrategia adecuada?
—Yo estoy de acuerdo en que los detalles se tienen que definir democráticamente, en el debate público, pero tenemos que ser conscientes, particularmente los latinoamericanos, de que eso requiere lo que [Carlos] Nino llamaba precondiciones de funcionamiento del procedimiento democrático. Y esas precondiciones no son simplemente decir “bueno, desde esta situación de extrema desigualdad y concentración del poder en la que estamos, hablemos”, porque hay gente que no entra a la cancha: está marginada, está excluida en los hechos por la organización del poder. Entonces la Constitución mínima tiene esa enorme trampa: en nombre de la deliberación hace ficticia la deliberación. Decir “bueno, con poquitito largamos”, en una cancha desnivelada extraordinariamente, es un insulto a la idea del debate. Y las instituciones que tenemos, montadas hace siglos, se han desgastado desde dentro —lo que se llama la erosión democrática—. Entonces el diálogo debe ser inclusivo, pero sobre todo inclusivo de la ciudadanía, no un diálogo entre instituciones desgastadas y controladas de modo muy aceitado por una élite.
En el proceso constituyente chileno la participación popular sigue limitada a la elección de constituyentes y al voto en el plebiscito de salida. ¿Te parece suficiente?
—No solo no me parece suficiente, sino que me parece problemático. Entre otras cosas, por tener una visión muy crítica (que yo considero realista, simplemente) sobre los plebiscitos. Veo mucho espacio para lo que llamo la “extorsión democrática”, que es cuando uno se ve obligado a votar a favor de lo que repudia para poder sostener aquello que prefiere. Como cuando le hacen un plebiscito de salida a la Constitución de Evo Morales y la situación del boliviano promedio es que quiere enfáticamente un mayor reconocimiento de los derechos indígenas, pero rechaza profundamente una nueva reelección de Morales (como quedó claro en el plebiscito que hicieron después). “Ah, no”, te dicen, “si quieres derechos indígenas, tienes que votar a favor de la reelección. Es una cosa y la otra, o te quedas sin derechos indígenas”. Bueno, tomo los derechos. “Ah, ¡cómo les gusta la reelección a los bolivianos!”. Casos así hay miles. Sobre todo cuando se refieren a textos amplios, esas formas de consulta popular son muy extorsivas porque niegan lo que para mí es lo único importante: el diálogo ciudadano. Tengo que tener la posibilidad de decir esto me gusta, esto no, esto más o menos, esto lo omitieron, esto es inaceptable, cámbienlo. Y no, no puedo decir absolutamente nada. Entonces es muy tramposo que digan “miren la participación que estamos abriendo”, “esto lo reafirmó el pueblo chileno”. No, no le llames a eso voluntad popular. Si quieres conocer la voluntad popular, trata de averiguarla. Esto otro es un método para negar el conocimiento de esa voluntad popular.
¿Lo deseable para ti serían plebiscitos intermedios? ¿Espacios deliberativos con ciudadanía?
—Se pueden ver cosas distintas. El proceso islandés mostró que hay otras maneras de escribir una Constitución, de formas mucho más inclusivas: un proceso que está todo el tiempo abierto, al que pueden llegar propuestas y críticas desde afuera, que hace un buen uso de los recursos electrónicos. Está bien, es una sociedad chica y homogénea, pongamos eso como una utopía, pero se pueden hacer miles de cosas. Llevar adelante una dinámica de asambleas ciudadanas como la que Chile llevó adelante a fines del gobierno de Bachelet. Si uno quiere, puede encontrar maneras de integrar y lograr que la gente pueda decir “esta Constitución tiene mucho que ver con nosotros”. ¿No lo quieren hacer? Entonces no me vengan a engañar después con que el pueblo participó a través de un plebiscito final. Las preocupaciones por la paridad de género y la inclusión indígena me parecen importantes. Pero mi temor es que, así las cosas, la estructura desigual del poder se va a mantener y va a ser una oportunidad perdida.
Hay quienes…
—En todo caso, perdón, la situación de la que se parte, una Constitución con la marca Pinochet, es tan dura que hace bienvenido e importante cualquier cosa que signifique salir de ahí. Solo digo que, dadas las circunstancias, con todo el involucramiento social que ha habido, fácilmente se puede ir más allá.
Hay quienes, desde la derecha, proponen plebiscitar temas como la pena de muerte, el aborto y la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos…
—Los demócratas convencidos tenemos que hacer una aclaración por fin de qué es lo que repudiamos en el modo como se han pensado esas consultas: no como modo de promover la deliberación, sino de negarla. La idea de democracia que defendemos los deliberativistas tiene tres pilares: igualdad, inclusión y discusión. Los plebiscitos, tal como se los ha pensado muy habitualmente en América Latina, afirman la inclusión negando la discusión. Eso es tan repudiable como una deliberación de élites y merece ser resistido democráticamente. Hay que resistir la idea de que uno honra el ideal democrático con ese tipo de instrumentos. Pero mira, en términos del aborto, el ejemplo de Argentina —que nunca es ejemplo de nada— es fantástico, porque demostró que era posible, interesante y muy valioso abrir la discusión sobre un tema complicadísimo, que nos tenía superdivididos, y que lo importante está en los matices. Aborto no era sí o no, era sobre doscientos millones de matices que están en el medio.
Contra las estrategias del “silencio” y la “acumulación” de modelos contradictorios en la creación constitucional, tú abogas por la de “síntesis”. ¿En qué aspectos consideras prioritario producir esas síntesis?
—En las cosas que he escrito, doy el ejemplo de las estrategias para tratar la cuestión religiosa en distintas convenciones constituyentes de América Latina. Un ejemplo es México 1857, que fue guardar silencio. Otro es Argentina, que fue poner al mismo tiempo lo que querían los conservadores (adhesión del Estado a la religión católica) y los liberales (libertad de cultos), uno en el artículo 2, otro en el 14; o sea, una Constitución que nace con una contradicción. Otro es la imposición, donde un buen y horrible ejemplo es Chile 1833. Y está la síntesis, donde la solución norteamericana es interesante —en otros puntos estuvo muy mal—, que fue: busquemos un punto no intermedio sino en el que todos estemos convencidos y lo podamos suscribir. Nadie, ni usted anglicano, ni usted evangelista, ni usted católico, de llegar al poder puede imponerle al otro su religión. Fue un punto de encuentro, resultado básicamente de una negociación conversada y minuciosa, de pensar conjuntamente qué nos conviene a todos. Es lo que [John] Rawls llamaba no un mero modus vivendi, un “si no, nos matamos”; sino un acuerdo moralizado, producto de una convicción que todos tenemos.
Si uno vincula los análisis sociológicos sobre lo diversa que es hoy la sociedad chilena con tu preocupación por el pluralismo de las sociedades contemporáneas, asoma como un gran problema la representación, que en tu último libro propones repensar radicalmente. ¿Cómo puede la Constitución chilena ser innovadora en ese sentido?
—En las actuales circunstancias (en Chile, Argentina, Estados Unidos) la vieja idea de representación murió y es irrecuperable. Entre otras cosas, porque en todos nuestros países se pensó la representación para sociedades no solo y de modo muy relevante más pequeñas, sino también más homogéneas, que estaban divididas en pocos grupos, internamente homogéneos. Pero eso se murió, porque hoy hay muchos grupos con posiciones diversas y cada persona es una diversidad de cosas. Dicho eso, ¿qué cosas se pueden hacer? Lo primero es asumir que la vida política está sobre todo por fuera de las instituciones representativas, de los congresos. Uno puede ver maneras de abrir discusiones sobre temas relevantes por fuera de las limitaciones de las instituciones tradicionales —como Chile y la Constitución, Argentina con el aborto o Francia con las convenciones constitucionales sobre medioambiente—. Se trata de cómo abrir la toma de decisiones a una ciudadanía que está fuera del viejo corsé constitucional. La representación quedó como un traje muy chico que revienta por todos lados, hay que buscar voces fuera del Congreso porque ahí no van a entrar y van a estar cruzadas por intereses que van a alejarlas de las demandas que están fuera. ¿Implica echar a la basura el viejo corsé? No, pero sí empezar a buscar formas de salida, empezar una transición. De lo contrario, va a hablar y decidir siempre la élite, que es el camino previsible para nuestros países.
Buena parte de la élite chilena parece más preocupada de cerrar que de abrir la política con la centralidad que le da al orden público, a la idea de contener a una ciudadanía desbocada…
—Haría un punto lockeano-jeffersoniano. [John] Locke, un pensador liberal-conservador, decía que cuando la gente se levanta más vale tomarla en serio. Porque el común de la gente quiere hacer lo suyo, estar con su familia y no molestarse con salir en público. Entonces, cuando pasa eso (pensaba en la revolución inglesa), Locke dice que algo mal debe estar haciendo el gobierno. El razonamiento era: los gobiernos se justifican para la protección de ciertos derechos, si hay una violación muy grave de esos derechos el gobierno pierde autoridad y justificación. Esto a partir de una observación muy básica de la sicología humana: la gente no sale a la calle a poner el cuerpo por deporte, por sacarle la gorra al policía, lo hace por desesperación. Cuando hay esos focos extendidos en el tiempo de enojo social, yo aconsejaría ser lockeano; no decir “uy, qué desequilibrados que están”, sino entender que debe haber un problema en el gobierno. Como indicio, como presunción rebatible. Pero lo pensaría así, no desde la compasión, sino como una cuestión de justicia que nos lleva a preguntas básicas, como cuándo se justifica un gobierno, por qué razones y con qué límites.
Grínor Rojo: ¿Hay esperanzas para la razón sin lugar para la cultura?
Hace tiempo, mucho en realidad, que vengo argumentando que los humanos no tenemos acceso a la realidad como tal, que la realidad nos es incognoscible en sí misma, que la única manera en que podemos establecer contacto con ella, conocerla, cuidarla, preservarla o cambiarla, es a través de la cultura. O, dicho más precisamente, que la cultura es el único medio con que contamos para, a partir de ella, actuar en el mundo que nos rodea.
Por Grínor Rojo
En una conferencia para un congreso sobre “Restauración conservadora y nuevas resistencias en Latinoamérica”, que tuvo lugar en la Universidad de Buenos Aires el 27 de mayo de 2016, el intelectual boliviano Álvaro García Linera, todavía en aquel entonces vicepresidente de su país y quien sin duda es una de las inteligencias más perspicaces en la izquierda latinoamericana de hoy, reconoció que “las fuerzas conservadoras han asumido en el último año el control de varios gobiernos del continente. Numerosas conquistas sociales, logradas años atrás, han sido eliminadas y hay un esfuerzo ideológico-mediático por pontificar un supuesto ‘fin de ciclo’ que estaría mostrando la inevitable derrota de los gobiernos progresistas en el continente”. De parte del vicepresidente García Linera, esa era una suerte de autocrítica, y en ella un lugar destacado lo ocupaba su reproche al escaso interés del izquierdismo por la función de la cultura, no obstante ser esta el “escenario primordial de todas las luchas, incluidas las económicas”, pues los “los significantes y representaciones simbólicas son los ‘ladrillos’ sociales con que se constituyen todos los campos de la actividad social de las personas: el de la actividad económica, la acción política, la vida cotidiana, la familiar, etcétera”. Su conclusión:
“el mundo cultural, el sentido común y el orden lógico y moral conservador de la derecha, labrado y sedimentado a lo largo de décadas y siglos, no sólo tiene la ventaja por su larga historia inscrita en los cuerpos de cada persona, sino que ahora también está tomando la iniciativa, a través de los medios de comunicación, de las universidades, fundaciones, editoriales, redes sociales, publicaciones, en fin, a través del conjunto de formas de constitución de sentido común contemporáneas”.
Yo no puedo menos que manifestar mi acuerdo con él. Hace tiempo, mucho en realidad, que vengo argumentando que los humanos no tenemos acceso a la realidad como tal, que la realidad nos es incognoscible en sí misma, que la única manera en que podemos establecer contacto con ella, conocerla, cuidarla, preservarla o cambiarla, es a través de la cultura. O, dicho más precisamente, que la cultura es el único medio con que contamos para, a partir de ella, actuar en el mundo que nos rodea.

Si esto es así, si como yo pienso no existe un “orden natural” del universo cuya perfección la ciencia tendría que mapear o, peor aún, en el que tenemos que creer —peor aún, en este caso, porque no poseemos constancia alguna de la entidad del objeto de nuestras creencias—, sólo nos queda disponible nuestra razón. Quiero decir con esto que la verdad no es una estación de llegada, sino un paradero más en el viaje interminable de nuestra razón y que, siendo esta un patrimonio común de la especie, las diferentes culturas, que son las diferentes interpretaciones de lo verdadero a cuyo servicio se habrá puesto la razón, necesitan confrontarse, pero no para hallar así el calce exacto del intellectus (es decir el universal inexistente) con la res (la cosa inaccesible como lo que es), menos todavía para dialogar y zurcir soluciones de consenso, sino para acceder al máximo de verdad al que podemos aspirar los seres humanos de una cierta época para resolver nuestros problemas. Por ejemplo, la competencia salvaje, la desigualdad aberrante, el otro como adversario e incluso como un enemigo, el racismo, el clasismo, el culto obsceno del dinero y el desencanto con las instituciones democráticas son problemas reales y acuciantes en el Chile de hoy y nadie que esté en su sano juicio osaría a negarlo. ¿Por qué entonces no aplicamos el mismo criterio que tenemos para distinguir tales obstáculos, para removerlos y reemplazarlos en el articulado fresco y sano del texto de una nueva carta fundacional?
Por eso, porque yo siento que la razón es un patrimonio de la especie, disponible para todos quienes la integramos, pero que se actualiza de maneras distintas en tiempos y espacios distintos, yo someto mi verdad a la inteligencia de mis pares. No para inculcarles qué y cómo deberían pensar sino para poner mi cultura al lado de la suya. Y para que, al fin, habiéndose concluido ese cotejo, el argumento que prevalezca sea el más sólido y persuasivo, el que se habrá demostrado capaz de conducirnos hacia un ver y un actuar mejor.
En la historia de la izquierda latinoamericana (y, quizás, en la historia de la izquierda mundial), yo pienso que hay tres posturas básicas respecto del significado y valor de la cultura. La primera y peor no difiere de la de la clase en el poder: la cultura es la quinta rueda del carro, es un ornamento para exhibir sobre la mesa del living room o, esta vez en el discurso más condescendiente dentro de ese mismo repertorio, es algo que está ahí para el recreo sensorial e intelectual de la humanidad en la hora de sus “esparcimientos”. La cultura no produce saber, no nos protege de nada, no cambia nada. Su esencia es la de un juego inofensivo, excepto por la cuota de disfrute que algunos pueden derivar de ella. No es casual entonces que lo que hace medio siglo Guy Debord llamó la cultura de la “sociedad del espectáculo” sea un ingrediente infaltable en el menú de la política contemporánea y que un payaso como Donald Trump sea al respecto un maestro de maestros.
Que la clase en el poder privilegie esta idea de la cultura tampoco es raro, por supuesto. Para esa clase, las cosas están bien como están y, si bien es cierto que a veces acepta y hasta promueve el cultivo de la imaginación y el pensamiento de un nivel un poco más alto, lo que acepta y promueve no es la producción de lo nuevo y transformador sino la reproducción y (en el mejor de los casos) la innovación de lo que ya existe y es estructuralmente inamovible. Que la izquierda se pliegue, aunque sea sólo a ratos, a una perspectiva como esta a mí me parece contradictorio.
La segunda perspectiva es coincidente con el dictamen según el cual la cultura importa, en la medida en que aquí se la considera como uno más entre los espacios que constituyen el todo social. Es el piso de arriba en el famoso edificio de Marx. Quienes la hacen suya, sin embargo, no suelen profundizar en el por qué la cultura es importante excepto cuando sugieren que es una de las dimensiones del quehacer humano, a la que, como lo hace o va a hacerlo con las demás —las dimensiones política, económica y social—, la voluntad progresista se compromete a darle un tratamiento tan generoso como el que les da a las otras. En 1970, en el Programa básico de gobierno de la Unidad Popular esto se expresaba hablando del “derecho” del pueblo chileno a una “nueva cultura”, en la que los contenidos principales eran la “consideración del trabajo humano como el más alto valor”, la “voluntad de afirmación e independencia nacional” y la conformación de una “visión crítica de la sociedad”.
Todo lo cual estaba muy bien, aunque los tres “deberes” que ahí se anotan puedan ser reemplazados por o complementados con otros, e incluso cuando de eso de la cultura como un “derecho” uno infiere una oposición un tanto sospechosa entre ausencia y presencia. En un marco teórico como ese, que es el de la conquista de algo de lo cual se carece, se subentiende que son los “cultos”, los que “poseen la cultura”, quienes deben “llevársela” a los que no la poseen, para que estos la empleen en beneficio propio y de los demás y eventualmente se tornen en propietarios de una “cultura popular” (como si no existiera en ellos de antemano).
Pero, como quiera que sea, esa perspectiva daba cuenta de las buenas intenciones de un sector social que era distinto a la clase en el poder, que entendía que un pueblo culto era indispensable para la misión transformadora que la UP se proponía y que, por lo tanto, no participaba ni del conformismo ni de la banalidad.
Pero el ítem cultura estaba perdido por allá en las últimas páginas del programa de la UP, casi como cayéndose del texto. De hecho, ocupaba unas veinte líneas rápidas antes de navegar hacia el puerto, presumiblemente más seguro, de la educación. La cultura era importante, se decía, pero el lector del programa podía darse cuenta de que no era lo más importante. Y, cuando importaba, era porque se estaba pensando en una cultura pertrechada con unos deberes muy precisos, que eran comprensibles por cualquiera, que nadie intentaría cuestionar. Era esa una cultura con obligaciones pedagógicas concretas, y debía limitarse a cumplirlas.
Y esto me lleva a la tercera perspectiva, la de García Linera y la mía. García Linera reconoce la importancia “primordial” de la cultura y afirma que la derecha anda con la suya en el cuerpo, que esta forma parte de su ADN, y que cuenta además con un poderosísimo aparato para convertirla en materia de “sentido común” y para de ese modo difundirla y hacer que el resto de los ciudadanos participe de ella (a través de los medios de comunicación, universidades, etcétera. En otra parte, yo he escrito que la derecha contemporánea apoya su dominio cada vez menos en el ejercicio de la fuerza bruta y cada vez más en lo que Pierre Bourdieu caracterizó como “violencia simbólica”).
Ahora bien, estando yo de acuerdo con García Linera, debo observarle que todos (y todas), y no sólo los/las de la derecha, andamos con nuestra cultura en el cuerpo. Que no existe un ser humano que esté desprovisto de ella, que el instrumento transversal y más útil mediante el que esa cultura se moviliza es nuestra razón y que esa razón puede y debe entrar en un debate de verdades con la razón de los otros. Si nos encontramos con que los resultados de ese debate se corresponden bien con lo que los tiempos demandan, si al cotejar lo que nosotros pensamos con lo que piensan nuestros pares conseguimos que de ello emerja una idea del mundo preferible a la que actualmente nos rige, le habremos dado un palo al gato.
Y eso significa que la cultura no es un ornamento, pero que tampoco es una más entre las varias dimensiones del quehacer humano —como la economía, la política o el orden societario—, sino que ninguna de esas dimensiones (o de otras, la de la ciencia sin ir más lejos) es visible, ni menos aún comprensible, sin su intervención. La cultura es más que ellas o mejor dicho las precede, porque es la que define, clasifica y deslinda, es la que les pone sus nombres a los seres y las cosas, la que orienta en definitiva nuestras acciones. La cultura es el sistema simbólico sin el cual seríamos como los ciegos de la novela de Saramago, esos que se imaginaban estar viendo cosas que en realidad no veían. Por su parte, la razón es el vehículo para procesarla, exponerla y defenderla, el que nos permite construirnos y reconstruirnos día tras día con el fin de percibirnos a nosotros mismos y de infundirle sentido a una exterioridad que no lo tiene por sí sola.
Finalmente, en mi opinión nuestra convención constitucional (¿por qué ese miedo estreñido a nombrarla por su nombre verdadero y a hablar de una vez por todas de asamblea constituyente?), esa que los chilenos tenemos ahora ad portas, debiera ser un lugar donde esto que acabo de escribir se tomara en serio. Yo la veo, por lo tanto, como una asamblea que tiene que empezar reconociéndose a sí misma como el locus de un cruce de culturas, como un campo para la coexistencia pero también para la disputa, dentro del cual las que se miden son las verdades respectivas, argumentadas siempre en su mérito, con independencia, sin la intromisión de intereses y poderes espurios. Que haya cultura en la asamblea constituyente no significa entonces que los teatristas van a ir ahí a darles sus obras a los asambleístas, ni los poetas a asestarles sus poemas, ni los pintores a colgar sus cuadros en el recinto escogido (lo que por lo demás podría hacerles harto bien), sino que significa que ese es el sitio por excelencia donde los chilenos debiéramos encontrarnos todos con todos (estemos o no presentes in corpore) y donde lo que ha de primar es el ejercicio del discernimiento, en unas discusiones donde tendrán que exponerse y lidiar razones múltiples y heterogéneas, sin miedo de las diferencias, a veces con dureza, pero sin excomulgarse las unas a otras (no es equivalente la dureza intelectual a la agresión de palabra o peor), sino enriqueciéndose a través del contacto.
Quizás de esa manera es como van a lograr pensarse y escribirse los artículos principales del texto fundacional de otro Chile, en el que la sinrazón de la competencia salvaje, la desigualdad aberrante, el otro adversario o enemigo, el racismo, el clasismo, el culto obsceno del dinero y el desencanto con las instituciones democráticas (malas, pero no se han inventado hasta ahora unas que sean superiores) no tengan la oportunidad de volver a empoderarse. Y el orden social que de ahí emerja tampoco va a ser un orden eterno, durará hasta que otros ciudadanos, con otras razones, ojalá mejores que las nuestras, manifiesten su descontento y decidan que de nuevo ha sonado la campana del cambio.