Ícono político y musical para muchas generaciones, la cantante irlandesa Sinéad O’Connor fue capaz de denunciar los crímenes de la Iglesia católica alrededor del globo. En este texto, extracto del libro Mirar hasta el final. Memoria e imaginación (Tiempo Robado Editoras, 2023), la artista y académica Paula Arrieta repasa la parte de la historia de la artista y su relación con el Chile de la posdictadura.
Foto: Mandel NGAN / AFP
Amnistía Internacional organizó en Chile dos jornadas de conciertos durante el mes de octubre de 1990. Ya habían realizado la experiencia en Brasil y Argentina dos años antes para apoyar la defensa de los derechos humanos que muchas organizaciones estaban levantando en Sudamérica. Pero la dictadura chilena utilizó lo que tuvo a su mano, y entonces lo tenía casi todo, para impedir su realización en nuestro país. Lo más cercano que tendríamos durante esos últimos años de la dictadura sería el concierto de Mendoza, donde se presentaron Los Prisioneros e Inti Illimani.
Entonces, se podía creer que ambas agrupaciones estaban en lugares opuestos del espectro musical: mientras los primeros se movían en el rock, los segundos estaban mucho más vinculados al folklore y la Nueva Canción chilena. Sin embargo, varios años después, canciones de ambas bandas se tomarían las calles en los días de octubre de 2019, en las gargantas y voces de cada una de las personas que desbordaron lo posible.
Grandes figuras internacionales adhirieron a esta iniciativa de Amnistía y, con el regreso de la democracia y la llegada de Patricio Aylwin al poder, pudieron finalmente llegar a Chile. Sting, Peter Gabriel, Rubén Blades, Luz Casal y hasta los New Kids on the Block se presentaron en ese escenario, en un país recién asomándose desde las sombras.
El concierto fue transmitido por la televisión pública y posteriormente se editó un casete. A través de esos formatos conocí, a los 8 años, una variedad de canciones a las que nunca había accedido. En mi casa no se escuchaba mucha música en inglés —salvo Joan Báez y una que otra cantante que mi papá admiraba, como Dionne Warwick — y poco tenía yo a la mano más allá de Víctor Jara, Violeta Parra, Mercedes Sosa y los propios Inti Illimani. Y Los Prisioneros, por supuesto. El nombre que recibió el evento en su versión chilena fue Desde Chile… un abrazo a la esperanza.
Desde donde miraba la realidad, el regreso de la democracia era vivido con una intensa emoción. Ese año, 1990, y por acontecimientos como este, es que vi por primera vez llorar a mis padres. Yo sabía que vivíamos en dictadura y que la dictadura era horrible. Sabía que odiábamos a Pinochet y que algún improperio había que decir con los dientes apretados cada vez que aparecía en la tele. Sabía también que éramos del NO y que tenía que ganar Aylwin, a pesar de todo. Y que lo habíamos logrado. “Esperanza”, entonces, era una buena palabra para describir el ánimo que había en mi casa de la infancia. Pero yo veía la carátula del casete y no lograba entender esos puntos suspensivos. No sabía cómo pronunciar ese título en voz alta, no me habían enseñado todavía en el colegio todo lo que podían esconder tres puntos seguidos, “Desde Chile… un abrazo a la esperanza”.
Pero entre los artistas que estaban en ese disco y en ese concierto había dos mujeres que yo no sólo había escuchado antes, sino que también sabía cómo se veían. Poco tiempo atrás había aparecido en la televisión un programa de video clips, una novedad para la época, que llevaba el (entonces) ondero nombre de Sábado taquilla. En los rankings semanales vi por primera vez a Tracy Chapman y a Sinéad O’Connor. Y ambas me parecieron tan extrañas como alucinantes.
En el video de «Fast Car», una canción preciosa, algo resignada y potente a la vez, aparecía la imagen y la voz de esta bellísima persona negra que, entonces para mí, podía ser una mujer o un hombre, daba igual, con su cabello corto y rizado agrupado en pequeños moños, sus labios gruesos. Ceñía la frente, sintiendo la canción con su rostro en primer plano y cantando como si nada le costara sacar esos sonidos de la garganta. Era hipnótico verle, sumergirse en un debate entre descifrarla y entregarse.
Por otra parte, el video de «Nothing Compares 2 U», de Sinéad O’Connor, se movía entre una extraña y abierta provocación y el total desgarro: también un primer plano de un rostro que mira fijo a la cámara con una tristeza devastadora, una mujer extraña y completamente calva, entonando una de las melodías más conmovedoras que escuché. Se apretaba el pecho al verla ahí, justo cuando una lágrima se deslizaba por su mejilla, casi al final de la canción. A ratos, se insinuaban sus gestos de rabia, donde parecía gritar de dolor. Y esa canción tan indescriptiblemente triste a pesar de no tener a mis 8 años ninguna idea sobre lo que decía, transmitía una sensación de pena sin palabras. Sentir tristeza, pero no saber bien por qué.
Los primeros conciertos masivos en el Chile de los noventa estaban teñidos por una sensación —o una ilusión— de liberación. Todos fueron multitudinarios. Todos fueron retransmitidos por la televisión pública. Cada evento era emocionante, imperdible. Y es que los años anteriores habían dejado una herida espantosa que no sabíamos, ni entonces ni ahora, cómo cicatrizar.
De las muchas historias de horror de la dictadura había una que estaba muy latente en mi infancia, porque había sucedido muy recientemente: dos jóvenes fueron seguidos por una patrulla militar durante una jornada de protesta en la comuna de Estación Central. Fueron acorralados, golpeados y rociados con combustible. Luego, sin más, les prendieron fuego. Esos jóvenes eran Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri. Tenían 18 y 19 años respectivamente. Era el invierno de 1986.
La misma patrulla los envolvió en mantas, inconscientes, y los trasladó hasta las afueras de Santiago, donde fueron arrojados a una zanja en la comuna de Quilicura. Pero Carmen Gloria y Rodrigo recuperaron la consciencia. Se levantaron y caminaron hasta la carretera más cercana. Ahí pidieron ayuda. Un vehículo policial los trasladó hasta los servicios de urgencia.
Carmen Gloria Quintana tenía el 62% de su cuerpo quemado. Su rostro, sus manos y su cuerpo entero estaban totalmente desfigurados. Sin embargo, sobrevivió. Rodrigo Rojas, en cambio, se batió durante 4 días entre la vida y la muerte. Las lesiones infringidas eran de tal gravedad que terminaron con su vida el 6 de julio de 1986.
Rodrigo Rojas llevaba poco tiempo en Chile. Había partido a Canadá en 1976, a la casa de su abuela, a la edad de 9 años. Su madre, Verónica de Negri, militante comunista, había sido detenida poco después y, una vez liberada, viajaría también con su hijo menor, Pablo, a reencontrarse con Rodrigo. Los días de infancia de Rodrigo Rojas estarían marcados por la situación de su país natal y por su afición por la fotografía. Marcelo Montecinos, fotógrafo chileno también exiliado, le mostró los secretos de esta técnica desde muy chico. Porque una cosa es tomar una fotografía, que ya es un mundo por sí mismo, pero otra es el laboratorio. Sabría yo, luego, durante mis estudios de fotografía en la Escuela de Artes de la Universidad de Chile, lo mágico que podía ser ese proceso: la pieza oscura, la confianza ciega en la memoria de las manos al poner la película en el tambor y revelarla; el posterior paso por la ampliadora, ya con una fascinante luz roja que siempre pareciera que esconde un secreto, y ese final casi religioso de sumergir un papel al revelador y ver, poco a poco, emerger una imagen. No conozco todavía nada que se parezca a esa sensación, una revelación, el nombre de proceso técnico mejor escogido de la historia.
En marzo de 1986, Rodrigo Rojas decidió venir a conocer su país. Armado con dos cámaras se propuso retratar eso que le había sido arrebatado, sus propias calles, su propia lengua. Eran los tiempos de las protestas, del hartazgo total frente a un abuso que había durado lo indecible. Ver ahora las fotografías de Rodrigo Rojas resulta particularmente conmovedor. El movimiento congelado, el instante de la calma justo antes de dejar de serlo; una mirada inquieta y precisa, un cameraman que entra en las calles con una inusual intuición sobre el momento. El momento de algo que desconocemos, pero que se anuncia, que está por suceder.
El archivo de fotografías de Rodrigo Rojas está incluido en el Fondo Verónica de Negri, administrado por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, cuya investigación incluyó el lanzamiento de un sitio web y una exposición, curada por Montserrat Rojas Corradi, todo puesto a disposición del público en 2016. Hoy, sin embargo, el sitio web no existe.
Un autorretrato llama particularmente la atención. No solamente por la imagen sino por el gesto. Los reporteros gráficos, en general, acuden a la desaparición de sí mismos tras el lente de su cámara. Se funden con ella para mostrar aquello que está por fuera de los límites de su propio cuerpo. El cuerpo, tan ineludible como es, se las arregla para aparecer igual, sugerido por el tiro de la cámara, por la urgencia, por el ángulo o por cualquier otro pequeño destello de una mirada personal que se toma la nuestra. Un autorretrato, sin embargo, describe otro panorama. Intimidad, búsqueda de sí mismo, experimentación o, incluso, soledad. Acudir a uno mismo como modelo es, a veces, la única forma de seguir mirando, aun cuando no haya nadie a la mano para cubrir esa necesidad. Y es que la fotografía no sólo es esa ilusión implacable de realidad. También es un espejo, un reflejo, otro que de pronto es uno mismo.
En este autorretrato se puede ver muy claramente el rostro de Rodrigo Rojas. Está serio, pero relajado. Viste un chaleco de rombos que deja asomar el cuello de una camisa. Su pelo oscuro, desordenado. Podría ser la fotografía de un documento de identidad, pero no lo es. En la parte inferior, a la derecha, se ve un reflejo: árboles, luces, tal vez una ventana, otro espejo, esta vez del exterior. En esta fotografía, Rodrigo Rojas está adentro y afuera. Es su identidad, sí, pero identidad de qué, de qué documento, de qué partida de nacimiento, de qué herencia.
Es tal el poder de una fotografía que fue justamente una la que puso a Sinéad O’Connor en el centro de una vorágine mundial. No precisamente por tomarla, sino por destruirla. El 3 de octubre de 1992, dos años después de su presentación en Chile, la cantante irlandesa se presentó en vivo en un programa que era visto por todo el mundo. La aldea global de Marshall McLuhan estaba ya instalada en el primer mundo (y digo primer mundo porque ni en Chile ni en África, y probablemente tampoco en el Caribe ni en muchos lugares más vieron esto en vivo). En el programa de televisión estadounidense Saturday Night Live, transmitido desde Nueva York, Sinéad O’Connor apareció frente a las cámaras descalza, vistiendo de blanco. Prendió algunas velas y cantó, a cappella, una versión libre de «War», de Bob Marley.
La canción está inspirada en el discurso que Haile Selassie I, emperador de Etiopía, pronunciara frente a las Naciones Unidas en 1963. Ya antes había subido al estrado para hablarle a la Liga de Naciones, en 1936, y alertar al mundo de la invasión fascista sobre su nación. Se lamentaba no haber sido escuchado. En su nuevo discurso clama por el desarme, la igualdad y el fin de la guerra. “Por todas partes hay guerra”, dice la canción de Marley.
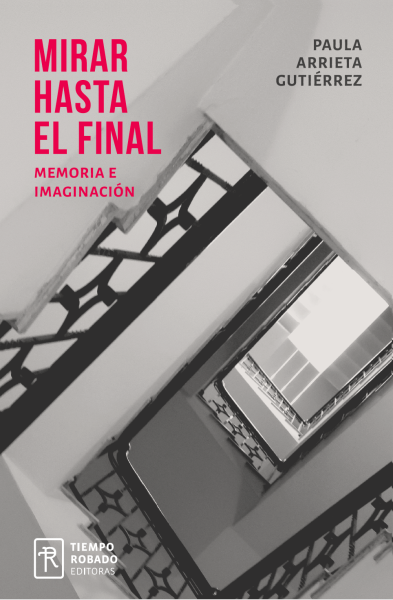
En su versión, Sinéad O’Connor cambia una parte de la letra e incluye el término child abuse (abuso infantil) para actualizar los diferentes alcances de la guerra y la violencia. Sabía bien de qué hablaba. La Iglesia católica irlandesa ocultó durante décadas los terribles abusos que se cometían en sus centros de menores. Durante demasiados años, diferentes centros de reclusión infantil dependientes de la Iglesia —que hoy consideraríamos verdaderas fábricas de tortura y trabajo esclavo— recibieron importantes sumas de dinero a cambio de hacerse cargo de aquellas jóvenes que no calzaban con el modelo ideal para una sociedad altamente religiosa como la irlandesa. A manos de las monjas llegaron niñas con discapacidad que sus familias querían olvidar, jóvenes que se rebelaban contra la norma, pero también chicas violadas que debían desaparecer para conservar el honor de la familia. Sinéad O’Connor pasó por una de estas instituciones ante su inestable estructura familiar, con una madre abusiva y un padre que no sabía qué hacer.
Al terminar la canción, Sinéad O’Connor muestra ante la cámara una fotografía del papa Juan Pablo II. No era cualquier fotografía. Era la que su madre mantenía colgada en la pared de su dormitorio. Cuando hubo que desarmar y repartir las posesiones maternas, a propósito de su muerte en un accidente, Sinéad guardó esa foto. Frente a la cámara del mundo, segundos después de mantenerla fija, rompe la imagen del Papa. En mil pedacitos. Y dice: “lucha contra el verdadero enemigo”. Se saca los retornos y abandona el escenario.
El silencio es total. Corte a comerciales. Los teléfonos de la cadena de televisión responsable del programa no paraban de sonar. El mundo entero había encontrado su blanco: la mujer calva que había roto en vivo, frente a lo que podía considerarse el mundo entero, una foto de su santidad. El resultado de su acción es más que conocido. Sus discos fueron molidos por máquinas aplanadoras en Estados Unidos; fue pifiada por la mitad del público de un homenaje a Bob Dylan en Nueva York (¿en serio?, ¿público de Bob Dylan?, ¿en Nueva York?), y su carrera emergente sufrió un grave revés. Nunca más tendría un éxito en los primeros lugares del ranking y, lo que es peor, sería catalogada como una desequilibrada por todos los años que siguieron. Pero nada de eso resultó ser así. Ni sufrió un episodio psicótico ni le interesaba ese estatus de estrella pop mundial.
Sinéad O’Connor fue capaz de denunciar, antes que nadie, los horribles crímenes de la Iglesia católica alrededor del globo. Violaciones, abuso, castigos y torturas son sólo una parte de las prácticas que la Iglesia llegó a cabo durante décadas, en la más completa impunidad y en total complicidad con los Estados y la prensa. En Chile no fue tan diferente. En 2010, la sociedad chilena se vio sacudida por las acusaciones contra el cura Fernando Karadima, líder de una de las parroquias más exclusivas y ricas del barrio alto santiaguino. Cientos de casos quedaron al descubierto después. Incluso, se sabe hoy de la participación decisiva de diferentes integrantes de la Iglesia, protegidos todos por su institución, en el robo y secuestro de niñas y niños recién nacidos para ser dados en adopción irregular a parejas extranjeras durante la dictadura. Las madres despojadas de sus hijos en contra de su voluntad iban desde mujeres pobres del campo, engañadas y amenazadas por su condición, hasta adolescentes de clase alta cuyas familias determinaban que la existencia de ese hijo era una deshonra. Todas estas mujeres fueron manipuladas con el único fin de secuestrar a sus hijos e hijas.
Juan Pablo II, sin ir más lejos, protagonizó uno de los hitos más recordados de los últimos años de la dictadura. El anuncio de su visita a Chile en abril de 1986 despertó muchas expectativas, sobre todo en pobladoras y pobladores que sufrían la violencia más cotidiana de la represión. Esperaban ser escuchados por el líder máximo de la Iglesia; esperaban que una persona con un poder e influencia mundial supiera el infierno interminable de muerte que vivíamos acá. Que supiera y actuara para terminarlo, por supuesto. Pero nada de eso pasó. Cualquier esperanza de encontrar en el que llamaran el “mensajero de la vida, peregrino de la paz” se derrumbó en esa histórica salida del Papa al balcón de La Moneda, secundado de cerca por Pinochet. Siempre se dijo que fue una trampa muy calculada del dictador, buscando esa imagen de complicidad, pero eso da igual. La cúpula de la Iglesia chilena ya se había abrazado impunemente con la dictadura a través de siniestros personajes, como el nuncio apostólico Angelo Sodano.
Una de las actividades que Juan Pablo II realizó en Chile fue un encuentro con pobladores en La Bandera. Los pobladores escogidos como oradores en el acto tenían claras instrucciones sobre qué podían o no decir, los límites de su intervención. Pero Mario Mejías, dirigente vecinal de la población Lo Hermida, sabía que no estaba ahí para la condescendencia. Creía en la Iglesia de los más pobres, de los que más sufren, y no soportaba este montaje de un país en paz que se alegraba de recibir a un papa. Cuando llegó su turno, subió al escenario y, en cadena nacional de televisión, dijo lo que realmente sentía: “Creemos que usted tendrá un mensaje para que los poderosos dejen el orgullo y el egoísmo y nos dejen de matar en las poblaciones y nos traten como hermanos de verdad”. Sodano se carcomía de rabia y lo miró con odio. Le dijo que lo que había hecho era inaceptable, que nadie en el mundo se atrevería a dirigirse así al Papa. Mario Mejías lo pagó carísimo. Tiempo después, el 1 de mayo, agentes de la Central Nacional de Informaciones entraron a su casa, lo golpearon hasta creerlo muerto y lo arrojaron en El Salto. Pero él había fingido, se hizo el muerto, y sobrevivió.
El martirio de Mario, sin embargo, no terminaría ahí. Cinco días después de los actos que celebraban la llegada de Patricio Aylwin a la presidencia, es decir, ya en democracia, cuando se supone que la alegría ya venía, una camioneta roja sin patente atropelló premeditadamente a Mario Mejías Donoso, su hijo de 16 años. Lo habían estado siguiendo por días, preguntando por él en su colegio. Mario Mejías hijo murió doce horas después y su caso nunca fue aclarado. Hasta hoy su familia no obtiene justicia.
Juan Pablo II también se reunió con Carmen Gloria Quintana. Pudo ver sus cicatrices, su dolor, su lucha. Pero de nada sirvió. Recién en 2015, casi 30 años después, un conscripto que estaba en la patrulla que atacó y desfiguró a Carmen Gloria y asesinó a Rodrigo Rojas, rompió el pacto de silencio que todavía existe entre perpetradores y cómplices para decir la verdad. Finalmente, la visita del Papa a Chile no trajo nada más que una nueva y triste estela de personas detenidas, torturadas y asesinadas.
La canción de Sinéad O’Connor titulada «The Emperor’s New Clothes» en una clave que podría parecer pop, es para mí particularmente predictiva de lo que vendría después. Grabada en 1990, en su letra hace alusión a un cuento de Hans Christian Andersen conocido como «El traje nuevo del emperador». En él, se describe a un gobernante vanidoso, adicto a vestirse con los mejores trajes en cada aparición. Un día llegan un par de mercantes que le prometen un traje de una tela tan preciosa que no podría ser vista por los necios. El emperador, durante el proceso de confección, tuvo miedo de supervisar los avances pues, si no podía ver el traje, se convertiría inmediatamente en un necio. Luego de enviar a dos emisarios que no vieron nada al observar el traje, decide ir personalmente. Tampoco vio nada. Pero prefirió ocultarlo y tuvo los más efusivos halagos para con el traje. Todo su séquito lo siguió en su dicha fingida. Nadie quería quedar públicamente como un tonto. Cuando el emperador por fin pudo salir a desfilar con su nuevo atuendo, toda la población, presa del mismo miedo, alabó las nuevas ropas de su gobernante. Que le quedaban increíbles. Que se veía fantástico. Pero nadie veía nada. Hasta que un niño, que no tiene esa necesidad de someterse al poder, lo ve pasar y dice: “¡pero si va desnudo!”
Eso es lo que hizo Sinéad O’Connor al romper la foto del papa Juan Pablo II. Dijo lo que todos sabían de oídas, pero nadie se atrevía a decir en público. Que el emperador iba desnudo y que todos estaban siendo cómplices de la mentira de su arrogancia y vanidad.
Pero quiero volver ahora al concierto de Amnistía. Los puntos suspensivos contenidos en su título terminarían siendo mucho más informativos que la duda que parecían dejar en su publicación original. Y es que, si bien hubo esperanza en muchas personas, los años siguientes fueron describiendo un pacto con la dictadura. Un pacto de “lo posible”, como dijera explícitamente Patricio Aylwin en su discurso para asumir la primera magistratura del país. La medida de lo posible sería, de aquí en adelante, nuestra medida. ¿Pero, cómo podría signarse una cuota limitada de verdad y justicia a quienes habían podido imaginar la realidad sin límites, aun arriesgando sus vidas? ¿Cómo podríamos rehacer nuestra democracia sobre cuerpos enterrados nadie sabe dónde? ¿Qué fue la medida de lo posible, sino una estela de impunidad?
De más grande sabría yo que todos esos gestos del año noventa estaban vacíos. Era importante terminar con la dictadura, claramente, pero ¿cuánto soportaríamos de su legado y presencia? Mucho más de lo que pudimos vislumbrar.
Con el tiempo supe que esos puntos suspensivos entre “Chile” y “un abrazo a la esperanza” daban lugar, incluso, a la obligación de apoyar a Patricio Aylwin, quien en su momento se pronunció a favor de las voluntades golpistas contra el gobierno democrático de Salvador Allende. Los puntos suspensivos pondrían luego el centro en la derecha y nos dejarían a todos los demás en el margen, pateando piedras, como decía premonitoriamente la canción de Los Prisioneros.
Y aunque esa deriva se adivinaba en 1990, en medio de este acuerdo infame entre políticos y militares para retomar la democracia, salió Sinéad O’Connor sobre el escenario frente a una multitud. Tenía 23 años. Había conocido a los familiares de personas detenidas desaparecidas, se había enterado de su lucha y de la «Cueca sola», uno de las manifestaciones políticas y activistas más performáticas de ese periodo. Comenzó su presentación, precisamente, con «The Emperor’s New Clothes». Es que ya sabíamos que el emperador iba desnudo y nadie se atrevía a decirlo todavía. Luego, dedicó su presentación a las mujeres de Chile. Dijo: “Ustedes son una inspiración para mí”.
Después de varios temas desconocidos para el público nacional, que sólo había visto «Nothing compares 2 U» en las pantallas de la televisión pública, en el programa de Sábado taquilla, preparó el escenario para un tema desconocido, titulado «I Am Stretched on Your Grave», que podría traducirse como “Estoy tendida sobre tu tumba”. Se trata de la traducción de un poema tradicional irlandés del siglo XVII que habla de un amor de la infancia interrumpido por la muerte. Sus versos describen el gesto de quedarse acostada sobre la tumba de quien amamos, conectándonos con la tierra que cubre al ser perdido e intentando entrelazar las manos para mantenerse unidos, a pesar de todo. La versión original de la cantante irlandesa en sus presentaciones en vivo incluye un baile final, tradicional irlandés o celta.
Para interpretar esta canción, Sinéad O’Connor cambia su vestimenta: sale al escenario con una blusa blanca, a la manera de las mujeres de la «Cueca sola». Prende velas en el escenario. Y comienza este salmo fúnebre, que avisa que la tierra no será más que un vehículo para estar siempre de la mano. “Estoy tendida sobre tu tumba y estaré acostada aquí para siempre/ si tus manos estuvieran en las mías estoy segura que no las cortarían/ mi árbol de manzano, mi brillo, es hora de que estemos juntos/ porque huelo a tierra y estoy desgastada por el clima”.
En el baile final, el de los saltos irish, acompaña sus movimientos con un pañuelo blanco en la mano, como las mujeres de la Cueca sola. Pero lo que más me conmueve de esta presentación es que justo después de prender las velas en el escenario y justo antes de comenzar la música, dice en su español precario: “Esta canción está dedicada a Rodrigo Rojas”.











