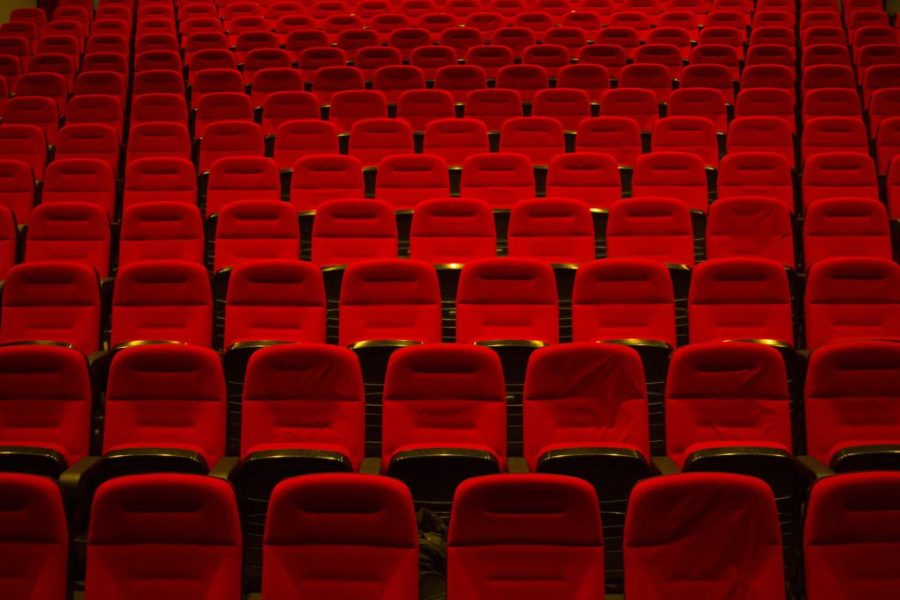En Chile, como en todas partes, hay códigos y jerarquías sociales que, a ratos, parecen más impenetrables que las de —por ejemplo— Japón. Un ejemplo lingüístico es el tuteo: hay quienes dicen que “tú” es para los amigos, los niños y los perros, y “usted” para lo que sea que dice la RAE.
Por Neil Davidson | Foto principal: Matías Recart/AFP
En la feria local, mientras compro con mi hija pequeña en su coche, se me acerca un desconocido. Le brillan los ojos: me quiere decir algo. Indica con un gesto discreto a mi hija, que es rubia. El gesto se transforma en una convulsión amable de los labios, y por fin habla: “Es una niña mapuche, ¿verdad?”. El descenso desde las alturas del chiste es tan largo, teatral y contenido como la subida: quiere darme un espaldarazo, pero se abstiene. Media hora después, se repite la escena con otro desconocido, salvo que esta vez dice: “¡Parece haitiana!”. Ambos son de mediana edad, de la vieja estirpe ñuñoína, profesores quizás, con un titubeo comedido al hablar que identifico como católico.
Mi intención al contar esto no es acusar a los chilenos de racismo, aun si en otra oportunidad una anciana se nos acercó para felicitarme por haber “mejorado la raza”: todavía no decido si era en broma o no. En todo caso, no creo que los chilenos sean más racistas que otros, y puede que lo sean menos, porque tienen algo que es más eficiente y un tanto más amable que el racismo: un gran sistema de clases. Años atrás, el poeta Cristóbal Joannon —se considera de buena forma en Chile dejar caer en algún momento el nombre de un amigo— me preguntó si no consideraba que Chile era un país sumamente normal: quizás el más normal de todos. No dudé en contestar que sí. Pero a ambos se nos había olvidado ese detalle de las clases sociales, algo tan naturalizado aquí que no se dimensiona por mucho que se comente, y que es lo que más les llama la atención a los extranjeros cuando empiezan a conocer un país que, a primera vista, parece tan sobrio y, justamente, normal.
Supongo que no hay país que no tenga algún tipo de jerarquía social. Pero un empresario europeo que ha trabajado tanto en Chile como en Japón me expresó que el complejo de deferencias, tabús, códigos y amistades es más impenetrable aún en Chile que en este. Para tomar un caso relativamente simple de la dificultad que esto puede producir para los extranjeros, hace poco un argentino me contó que había asistido a una fiesta, no recuerdo si en La Dehesa o Lo Barnechea, y el anfitrión lo había echado. No se explicaba por qué; pensó que quizás porque se le había ocurrido cambiar la música. Pero entendió unos días después cuando el anfitrión retomó el contacto para aleccionarlo: había usado el baño de la nana (“¿Qué es una nana?”, me preguntó alguna vez un español tras relacionarse con unos chilenos; aunque el mundo quizás esté más instruido ahora gracias a la película La nana, esa respuesta chilena a Lo que queda del día).
Y si el extranjero trata de informarse, el intento tropieza con la tendencia nacional a exponer no lo que sucede en la vida real, sino lo que se supone que debería suceder, o lo que dice la Real Academia Española que sucede. Como cuando en mis primeros tiempos en Chile me corregían amablemente por hablar de “cigarros” en vez de “cigarrillos”, aunque yo lo hacía porque todos los chilenos que conocía decían “voy a comprar cigarros” y, jamás, “cigarrillos”.
Pero un ejemplo lingüístico más pertinente es el uso de “tú” y “usted”. Si uno pregunta cómo se debe decidir entre uno y otro, le pueden explicar que “tú” es para los amigos, los niños y los perros, y “usted” para el resto; o lo que sea que dice la RAE. En realidad, “tú” suele usarse en Chile, grosso modo, entre personas de la misma clase social, y “usted” para los de una clase superior o inferior. Como europeo, al parecer, tengo en Chile automáticamente cierta jerarquía, que hace que con un médico o incluso con un ministro de Estado mi forma de tratamiento sea “tú”. Pero no alcanzo a ser un aristócrata, por lo que mi trato con un terrateniente de alcurnia, un “don” alguien, será de “usted”; lo mismo que con su jardinero, otro “don”.
Por supuesto hay situaciones más difíciles, exacerbadas por el cambio social y la siempre creciente informalidad. No preguntemos si los extranjeros las entienden: no hay acuerdo ni siquiera entre los chilenos. En una oficina que suelo visitar, una secretaria me dice “¿cómo estás?”, y la otra, simultáneamente, “¿cómo está?”. Antes pensaba que en algún momento hablarían entre sí para ponerse de acuerdo sobre mi estatus. Pero la discrepancia no tiene que ver con eso, sino con la autopercepción de cada una sobre su propia condición de clase en relación a la mía. Tampoco había dimensionado el hecho de que mientras yo elijo consciente y trabajosamente entre “tú” y “usted”, para un chileno es tan instintivo como optar entre el indicativo o el subjuntivo al momento de usar un verbo. Tan así, que cuando alguien no logra decidir si somos o no de la misma clase, irá alternando entre “tú” y “usted” sin complejos incluso dentro de una misma frase, mientras yo, suspendiendo el juicio, sigo sus movimientos como la pareja menos avezada en un baile.
Quizás en este punto debería intentar un análisis de cómo se originaron esas divisiones sociales. Sería temerario. Escribo a una semana de las Fiestas Patrias: tras muchos años, aún no logro entender si es una celebración real o postiza. Pero a nivel popular, por lo menos, parece bastante sincera. ¿Será entonces solo por una deformación cultural propia, inglesa, que me cuesta entender cómo una celebración puede abarcar un país entero sin oposición aparente, desde las más altas autoridades hasta el mendigo más marginado, sin que haya un público o un enemigo externo para unirlo?
Pero de hecho hay, o hubo, un enemigo, aun si no se habla mucho de él ahora: los colonizadores españoles, cuya marginación y expulsión supuestamente datan de la fecha conmemorada. La realidad, sin embargo, es que los españoles nunca se marcharon. Muchos ya se habían mezclado con la población indígena, otros siguieron al mando del país, ya reinventados como libertadores y acompañados por otros europeos que venían llegando de vez en cuando.
Eso es lo que mis pares de clase en el barrio alto de Santiago tratan de olvidar, o más bien, ya olvidaron con éxito. Pero una vez que viajé al campo con algunos de ellos para el 18, encontré otra perspectiva. La gente del campo no parecía distinguir entre ellos y yo. No es que me hayan tomado por un chileno, posibilidad que queda descartada por mi acento al hablar. Más bien, es como si se hubiera producido un error al transmitirse la noticia de su liberación, y no consideraran que mis compañeros fueran chilenos como ellos. Pero se prendieron los fuegos, y todos lo pasaron bien igual.