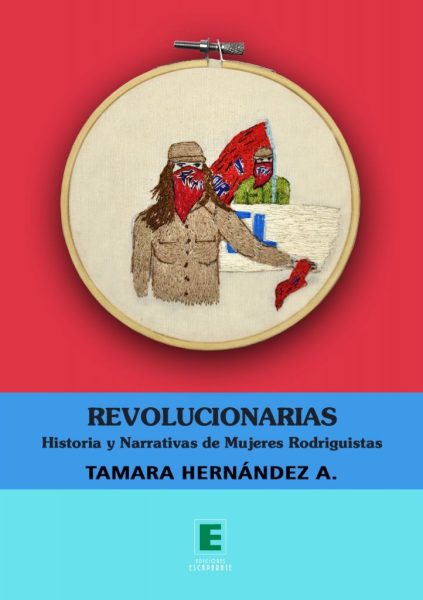Hacer la noche. Dormir y despertar en un mundo que se pierde, el último libro de la destacada ensayista y psicoanalista Constanza Michelson, es «una lúcida y provocadora lectura de nuestra condición contemporánea», escribe el filósofo Sergio Rojas en la presentación de este conjunto de textos. En ellos, la autora reflexiona sobre las transformaciones de lo cotidiano tras la pandemia, la supuesta lucidez de estos tiempos, la paciencia, el insomnio, el «exceso de realidad» al que nos expone la hiperabudancia de información y las nuevas formas de habitar el tiempo.
Por Sergio Rojas
Cuando ingreso en un libro, animado no solo por el interés en lo que allí se aborda, sino también correspondiendo al encargo de elaborar una presentación, hay siempre una pregunta que acompaña la lectura de los primeros párrafos: ¿para quién es este libro? Leyendo Hacer la noche, de Constanza Michelson, otra cuestión se suma a la anterior: ¿a qué tiempo corresponde esta escritura? ¿Cuál es el clima subjetivo que comparten la autora y sus lectores?
El libro está animado por una especie de voluntad de autoconciencia. No digo que su propósito sea “despertar conciencias”, porque, en cierto sentido, se asume que éstas ya están “despiertas”; de hecho, ya desde el título, la figura del insomnio recorre intermitentemente el libro. Vivimos en el tiempo de la lucidez, ¿de la crítica? ¿De la desnaturalización de las autoridades y saberes heredados? En cierto modo sí, pero se trata de la crítica como des-ilusión. Nos encontramos en el tiempo del “darse cuenta”, y la escritura de Constanza en este libro no quiere solo contribuir a ese “darse cuenta”, sino más bien reflexionar qué hacemos con eso o cómo dar un paso después de estar despertando y no poder ahora, como se dice, “conciliar el sueño”. Porque el tiempo del “darse cuenta” es también el tiempo del individualismo, el clima de lo snob.

Paidós, 2022. 256 páginas.
“No la pasé mal durante la cuarentena -dice el snob-, volví al yoga, leí el Ulises de Joyce, me tomé vacaciones de la condición humana”. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de darse cuenta es el que se expresa -o se encubre- de esa manera? Escribe Constanza: “La pandemia hizo evidente la imprudencia con que se vive sin resistir —aunque a veces la señal es la angustia— a la vida invasiva, la vida sin soledad de la buena” (231). ¿Acaso durante el encierro aprendimos algo acerca de nosotros mismos y de nuestras relaciones con los demás? Cuando todo esto recién comenzaba nos decíamos que era “inimaginable” que permanecer enclaustrados durante meses. ¿Acaso después ello fue imaginable? Pienso que no. Sorprendentemente, lo que desafiaba a la imaginación era lo cotidiano transformado en escenario de lo excepcional; la pandemia significó un forzado domicilio en lo cotidiano, una completa subsunción de nuestra existencia en el concreto espacio de residencia, en el orden doméstico de los objetos y sus usos. La pandemia transformó una parte de nuestra existencia en un cuidadoso trato con las cosas. Las subjetividades se volvieron “hacia dentro”, pero el interior estaba lleno de pantallas, y una gran cantidad de palabras que antes nos eran del todo desconocidas se hicieron extrañamente familiares: “zoom”, “enlace”, “teletrabajo”, “plataforma”, “silenciar”, “desmutarse”, “compartir pantalla”, “nombrar anfitrión”, “enviar a sala de espera”, etc. Una extraña noción se fue instalando a la base de todas estas relaciones y operaciones: lo “no presencial”. Casi desde un comienzo vino la pregunta: ¿cuándo volveremos a la normalidad? Por favor, defina “normalidad”. “La pandemia, y especialmente las medidas de altura cinematográfica tomadas para contenerla, generaron una especie de ruina subjetiva” (56), señala Constanza, aunque, claro está, no fue la misma para todas las personas. En abril de 2021 las autoridades municipales informaban que en el sector de Estación Central existían espacios laberínticos en los que 30 o 40 familias compartían tres baños. También se conoció el fenómeno de los denominados “guetos verticales”: torres de más de 30 pisos que contienen hasta mil departamentos. Allí la interioridad del espacio no acoge a sus “habitantes”, más bien los expulsa. El hacinamiento y la soledad asfixian a la subjetividad en su propio “domicilio”. En ambas situaciones, el individuo hace consciente a tiempo completo el abandono en el que existe, es decir, que no tiene lugar en el mundo. Pero, en el otro extremo de la realidad, había quienes se encontraron acogidos en ese cómodo retiro hogareño que lo digital hace posible es también una forma de percibir las cosas. Se hablaba del “síndrome de la cabaña”. Como observa Zizek: “Hay muchas cosas que tienen lugar en el inseguro exterior para que otros puedan sobrevivir en su cuarentena privada…”. Tener que mantenerse durante meses encerrado ha sido ocasión para saber si uno pertenece a “los establecidos” o a aquellos que nunca logran salir de la intemperie. ¿Retorno a la normalidad?
El nuestro es también el tiempo del cinismo, sí, sobre todo del cinismo, que nos protege precariamente de la intemperie. El cínico transforma en su victoria personal la derrota de una época. Al parecer ahora se nos sugiere que, si queremos entender la lógica de la realidad, tenemos que volver a ver “El Padrino”, de Coppola, en versión remasterizada, claro está. Ingenioso, irónico, verosímil, pero… no puedes creer en eso. ¿O sí?
Hacer la noche es una escritura que se confronta con el escepticismo, su propósito es poner en cuestión esa peculiar soberanía individualista que consiste en solazarse en la propia desazón. Aunque por momentos el libro asume el riesgo de contribuir a ésta. Es inevitable, me sucede ahora mismo a mí, escribiendo el texto de esta presentación.
¿Qué hacer cuando estamos despiertos y… aún no, aún no es la hora de iniciar el día, o cuando simplemente ya no, ya no es de día? Escribe Constanza: “morder un lápiz, prender un cigarro, la urgencia incontrolable por mover repetitivamente una pierna, masturbarse para poder dormir o para ir a un encuentro social o sexual, mirar el teléfono una y otra vez. Todas formas de hacer algo para soportar el tiempo, todas formas de estar ininterrumpidamente presentes, aunque no sepamos qué hacemos” (16). No saber qué hacer o, más precisamente, tener que soportar con el cuerpo el paso del tiempo que me arrebata mi condición de sujeto. Entonces se me impone darle lugar a esa inquietud que quiere salir sin tener a dónde, es decir, aún no o ya no.
Encontramos en las primeras páginas la referencia a la paciencia, algo que viene a ser esencial cuando el asunto que se reflexiona es justamente esa inquietud que parece por momentos no caber en el cuerpo. “La vida humana se abre con la paciencia. Y la paciencia es una distancia entre una necesidad y su satisfacción” (17). Acaso sea la paciencia una forma de habitar un mundo que nos resulta extraño; asumir que no es posible apurar el momento en que han de ocurrir las cosas. No se trata de un llamado a la “inacción” en favor de una existencia meramente contemplativa, sino de reflexionar el hecho de que de pronto parece que la medida del mundo ya no son simplemente nuestras necesidades. No es una cuestión fácil de asumir. Hoy las personas están descubriendo que, más allá de particulares necesidades insatisfechas, no son felices, y con esto no sólo viene la conciencia de que tienen derecho a ser felices, sino que tienen también derecho a exigirlo, o a ser al menos “curadas” de su infelicidad. Podemos, lo que se dice, “tener paciencia” cuando se trata de hacer esperar una necesidad, pero la demanda de felicidad es otra cosa.
“La experiencia de una noche verdadera -escribe Constanza- es siempre, de algún modo, la de la solidaridad de los conmovidos” (29). Es cierto, pero ello no significa que estás menos solo en la noche, aunque puedas o quieras creer que hay una épica en ello. Esa sombría “solidaridad” me recuerda aquella pintura de Edward Hopper titulada “Aves nocturnas”, en la que un grupo de individuos se acompañan, en silencio, ensimismados, como en un lugar donde llegan los que han perdido su lugar en el mundo. Ese no-lugar es la experiencia del insomnio.
Insisto. El libro no pretende ser una “vuelta de tuerca” sobre la lucidez de la conciencia desdichada, sino que se trata de pensar la intemperie, más allá de la “psicología del individuo”, como un hecho epocal. ¿Qué es aquí la intemperie? “El exceso de realidad es insoportable para cualquiera” (46), escribe Constanza, y más adelante señala: “el exceso de realidad deja a la vida en la intemperie, en un presente infinito sin sombras ni profundidad” (59). ¿Cómo entender este “exceso de realidad”? Por cierto, tiene que ver con una inédita disponibilidad de información, también con plataformas digitales de consumo y entretención cuyo funcionamiento 24/7 sugiere que dormir ya no hace diferencia en el mundo; incide también un cúmulo de terapias de todo tipo cuya presentación comienza por hacerme saber que la vida que llevo no es buena, que somos esas “máquinas deseantes” de las que habla Guattari, que funcionan estropeándose sin cesar. Por otra parte, también dispongo de recursos para anestesiarme frente una realidad en la que no encuentro correspondencia: “los nuevos juguetes técnicos van creando prácticas que generan indiferencia: el swipe de las aplicaciones de citas, la aceptación de las cámaras apagadas en las clases y las reuniones Zoom, o la velocidad rápida para escuchar audios en WhatsApp, generan una distancia que desensibiliza” (146). Esta distancia artificial no anula la intemperie, sino que me permite transitar como un consumidor de efectos especiales en medio de ese “exceso de realidad”.
Se trataría, por lo tanto, al menos en parte, de una abrumadora oferta que viene desde el mundo, pero solo en parte. Porque la cuestión de fondo no es la realidad que se me viene encima desde el mundo, sino cómo es que estoy expuesto a esa realidad. Es decir, hay que preguntarse no solo qué pasó en el mundo, sino qué pasó con el sujeto. Lo que me expone a un “exceso de realidad” es la pérdida de la condición de sujeto. Comenta Constanza que “a una conocida le impresiona que en el ranking de los libros más vendidos de no ficción tantos sean de autoayuda” (204). Es cierto, pero las personas encuentran su literatura de “autoayuda” en lugares a veces insospechados. Nietzsche puede leerse como literatura de autoayuda, también Cioran, incluso Bukowski. Es como si, tomando nota de que las cosas podrían estar todavía peor, se abriera un lugar para seguir esperando lo que viene, aunque no necesariamente con esperanza.
La intemperie, eso que se devela en las noches de insomnio, consiste en encontrarse sin lugar en el mundo, más precisamente, hacérsele abruptamente a uno presente que no tiene lugar. De aquí se sigue la noción de amor que, sin ser algo así como una tesis, cruza el libro de Constanza: “El amor (…) nace de la precariedad existencial, de la necesidad de ser ‘alojados’, dada la fragilidad que nos constituye” (140). Encontrar un lugar, sentirse alojados, hacer de esa “fragilidad que nos constituye” no solo la necesidad de dormir, sino también la posibilidad de soñar. En el documental “Woodstock. Tres días de música, paz y amor”, se le pregunta a uno de los asistentes por qué considera que la música es tan importante para los jóvenes. Él responde: “no creo que la música sea algo tan importante para la juventud, lo que sucede más bien es que mucha gente que siente que no tiene lugar en el mundo ha venido hasta acá, creyendo que este es un lugar”.
En más de un pasaje Constanza se ha referido a la nostalgia en nuestro tiempo: “El mundo se ha ido poblando en la última década de tentaciones nostálgicas (los “great again”)” (27). Lo considero un aspecto fundamental del fenómeno del insomnio tal como se desarrolla en Hacer la noche. Acaso esos “grandes regresos” sean justamente sueños que no nos dejan soñar. Una utopía que se hundió, un amor que se acabó, un atesorado proyecto que fracasó. ¿Cuántas veces podemos despertar en medio de un sueño y luego seguir soñando? “Nadie sabe lo que puede un cuerpo -escribe Constanza-. Puede, por ejemplo, hacer algo tan asombroso como soñar. Nadie sabe tampoco lo que un sueño nos hace” (174). Si es cierto que los sueños son relatos que dan ropaje significante a intensidades que vienen desde una especie de fondo interior, fuerzas que dejan sin piso a ese que diurnamente creemos ser, entonces es el cuerpo y no el sujeto el acceso más poderoso a los mundos posibles. De aquí el equívoco poder inaugural que se le otorga a las drogas: “para muchos -escribe Constanza- las drogas siguen siendo una apertura de mundo, una forma de demorar, pero también, quizá para muchos más, hoy son una anestesia o un inductor de energía: efectos instantáneos que hablan de una angostura de mundo” (237). Las drogas serían más bien el fallido intento por transformarse el individuo en sujeto del cuerpo.
Dejo hasta aquí estas notas que he ordenado para la presentación de Hacer la noche, un libro cuya escritura inteligente se hunde en el presente de la subjetividad. Decía que el libro prácticamente se inicia con la afirmación de que “la vida humana se abre con la paciencia”. Pues bien, pocas líneas antes del final del libro encuentro esta frase: “La impaciencia es una especie de falta de esperanza” (242). Claro, un “darse cuenta” que prohíbe soñar. Hacer la noche es, pues una lúcida y provocadora lectura de nuestra condición contemporánea.
* Este texto fue leído el 31 de marzo de 2022 en la presentación de Hacer la noche realizada en la Azotea Casona Compañía, Santiago.