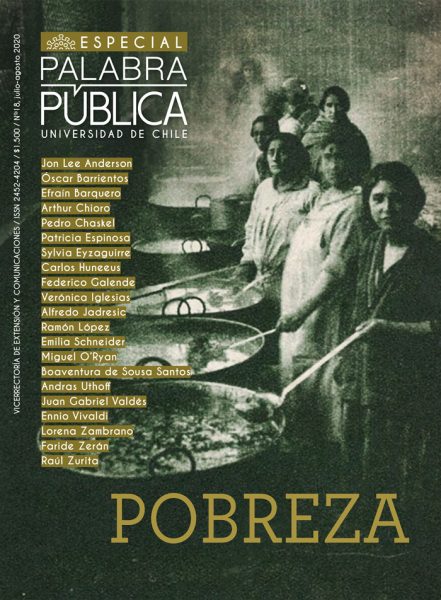Las mujeres han tenido que luchar por su igualdad no solo en el ámbito familiar, político, jurídico o sexual, sino también en el de las emociones: reír y hacer reír han sido hasta tiempos recientes una prerrogativa masculina. “La risa ha conservado un poder de subversión, y la sociedad no ha cesado de desconfiar de las reidoras”, escribe la historiadora francesa Sabine Melchior-Bonnet, autora del libro La risa de las mujeres.
Por Evelyn Erlij | Foto principal: AFP Photo
Hasta fines del siglo XVIII, no era bien visto mostrar los dientes al sonreír. Eso explica que los pintores retrataran sobre todo sonrisas tímidas, medio apretadas, porque cualquier exceso de entusiasmo era juzgado vulgar. En Sobre la urbanidad en los niños (1530), Erasmo de Rotterdam “desaconsejaba abrir la boca para todo lo que no fuera satisfacer las necesidades biológicas básicas”, y si había que reír, que por favor se hiciera como la Gioconda: con recato y los labios bien sellados. Los que abrían la boca eran los locos, los faltos de juicio, los maleducados, los incapaces de dominar las emociones violentas como el miedo, el terror, la rabia o el éxtasis.
Muchos artistas europeos aprendieron estos asuntos con Les expressions des passions de l’âme (1727), un catálogo de emociones y sus correspondientes gestos faciales creado por Charles Le Brun, uno de los pintores favoritos de Luis XIV. Le Brun decía que cuando el alma está tranquila, el rostro está en perfecto reposo, y cuando está agitada, y mientras más extrema es la pasión, más se abre la boca y más se contorsionan los músculos de la cara. Por eso rara vez se ven dientes en los retratos hasta fines del siglo XVIII, cuando la artista francesa Élisabeth-Louise Vigée-Le Brun, familiar del mismísimo Le Brun y una de las retratistas más famosas de su época, rompió las normas del arte occidental y se pintó sonriendo con la boca entreabierta junto a Julie, su hija.
“Un elemento que desaprueban los artistas, la gente de buen gusto y los coleccionistas, y del que no hay precedentes desde la Antigüedad, es que al reír se muestren los dientes”, escribió un crítico que vio el cuadro Madame Vigée-Le Brun y su hija, Jeanne-Lucie-Louise en el Salón del Louvre, en 1787. La pintura desató un “pequeño escándalo” que llegó incluso a Versalles, según cuenta la historiadora Sabine Melchior-Bonnet (Paris, 1940) en La risa de las mujeres. Una historia de poder (Alianza editorial, 2023), un ensayo alegre y revelador en el que plantea que reír ha sido una suerte de revancha de las mujeres, a las que se les negó por siglos el acceso a la educación, la palabra y la escritura, y que, por lo mismo, vieron en el humor una forma de subversión contra el orden patriarcal, al menos en Occidente.

—Estoy mirando ahora mismo en mi computador el maravilloso cuadro de Madame Vigée-Le Brun con su hija en el regazo: la boca ligeramente entreabierta, una fina línea blanca que sugiere sus dientes. ¡Nada ofensivo! —dice desde París Melchior-Bonnet, quien trabajó en el prestigioso Collège de France y lleva décadas investigando la historia de las sensibilidades, una corriente que inauguró el historiador francés Lucien Febvre en la década de 1940 —al alero de la Escuela de los Anales—, y que se enfoca en los cruces entre historia y psicología. Sus trabajos se han orientado hacia las emociones y la vida afectiva a través de asuntos como la relación de los “grandes hombres” —Luis XIV, Napoleón, Stalin— con sus madres o los cambios culturales en torno a la ruptura amorosa. Otros de sus libros son Historia del espejo (traducido en 2014 por Alianza) e Historia de la soledad (2023), aún sin versión española.
—Antiguamente, las mujeres que se permitían reír perdían parte de su belleza abriendo mucho la boca, enseñando la lengua, mostrando una dentadura a menudo imperfecta, haciendo ruido (que solía compararse con el grito de un animal) y, sobre todo, perdiendo el autocontrol —explica la autora—. La sonrisa añade belleza, mientras que la risa contagiosa e incontrolable es peligrosa cuando se convierte en risa demencial. Esta desconfianza hacia la risa de las mujeres se daba en la aristocracia, en la vida de salón, pero los proverbios populares también advertían a las jóvenes que reír con soltura las convertía en “chicas fáciles”. En general, [a lo largo de la historia] se ha esperado que las mujeres sean discretas y amables: reír y hacer reír era un poder masculino. La risa ha estado marcada por el género durante mucho tiempo.
Con Vigée-Le Brun nació no solo la sonrisa femenina, sino la sonrisa moderna, explica el historiador británico Colin Jones en el ensayo The smile: a history (2022). Visto con distancia, no extraña que haya sido apenas unos años antes de que empezaran a circular en Europa algunos de los primeros escritos feministas, como la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana (1791), de Olympe de Gouges, y la Vindicación de los derechos de la mujer, (1792) de Mary Wollstonecraft. Pero la aceptación social de la carcajada —ese espasmo incontrolable— tardaría más en llegar, en parte, porque no fue fácil erradicar los estereotipos del ridículo, la locura, los trastornos y los vicios que la sociedad patriarcal asoció a las reidoras, y que el teatro cómico explotó desde sus orígenes, en Grecia, a través de figuras como las bacantes y las furias y, luego, de las brujas, las chismosas, las prostitutas o las libertinas.


—En el siglo XIX fueron los cabarets y el mundo del placer los que abrieron sus puertas a las mujeres que reían hasta mostrar la garganta. Las cosas recién cambiaron en el siglo XX. La risa ahí pudo ser bonita, “perlada”, graciosa si estaba bien controlada, como ocurría en el cine de Hollywood, donde las estrellas parecían reír libremente. Pero seguía siendo una risa muy controlada —detalla Melchior-Bonnet, que en el libro hace un recorrido por la literatura, el arte, la medicina, el teatro, la política y el mundo del entretenimiento para escribir una historia que, ante todo, es la de “un meticuloso trabajo de contención del lenguaje corporal en nombre de la belleza, la delicadeza y la cortesía, según un arquetipo milenario de feminidad”.
La conquista de la risa femenina es una toma de poder, advierte, pero también una lucha contra la opresión: es liberar el cuerpo y recuperar el derecho al disfrute.
En 2007, el famoso escritor y polemista inglés Christopher Hitchens se echó encima a la mitad de la humanidad —al 49,6%, para ser exactos, según cifras de la ONU— por una columna que escribió con su sed de escándalo habitual en la revista Harper’s Bazaar. “Por qué las mujeres no son chistosas”, se preguntaba en el título de un texto ácido —viperino, en realidad— que pasó a la historia por sus pachotadas: ya que la “Madre Naturaleza” no es muy amable con los hombres, decía Hitchens, su única forma de atraer a las mujeres es haciéndolas reír; mientras que ellas no necesitan hacer nada para seducirlos, solo tienen que existir. “Esto no quiere decir que las mujeres no tengan sentido del humor”, matizaba, y ponía de ejemplos a las escritoras estadounidenses Dorothy Parker, Nora Ephron o Fran Lebowitz, para luego rematar con otro disparate: “sin embargo, si lo pensamos bien, la mayoría de ellas son corpulentas, lesbianas o judías, o una combinación de las tres”.
Esta columna ha sido eternamente citada al hablar de humor y mujeres, quizás porque refleja eso que Sabine Melchior-Bonnet llama un “miedo masculino ancestral frente a una risa femenina desbordante”: una carcajada unilateral puede ser un golpe capaz de humillar a la contraparte masculina. “Insinúa la superioridad de quien ríe y subraya la inversión de papeles”, escribe la autora, y eso explicaría, en parte, por qué la cultura occidental —patriarcal, falocéntrica— ha desconfiado de las reidoras y ha puesto una “camisa de fuerza ideológica” sobre sus cuerpos.
“Desde Eva, la mujer siempre ha sido la hechicera, aliada del diablo y venal, que ríe para engañar mejor, consumir o usurpar las energías viriles”, explica en el libro, donde dedica varias páginas a analizar los discursos médicos y filosóficos europeos que demonizaron la risa y que, en el siglo XIX, incluso la convirtieron en un síntoma de la histeria femenina, opuesta a la hipocondría ligada a la intelectualidad masculina.


Melchior-Bonnet identifica un buen número de “hombres asustados” en la literatura occidental —entre ellos, Stendhal, Balzac y Zola—, pero también de escritoras que llevaron la contra y usaron el humor, como Christine de Pizan en el siglo XIV y Madame de Sévigné en el siglo XVII, y, más adelante, Virginia Woolf, Colette, Marguerite Duras y Nathalie Sarraute. Woolf, de hecho, le dedicó un ensayo, “El valor de la risa” (1905), en el que decía que la risa tenía el poder de “desnudar” al otro: “nos muestra a los seres tal y como son, despojados de los oropeles de la riqueza, el rango social y la educación”.
—Hacer reír es un gran arte y un arma enmascarada que puede ser incluso más útil para las mujeres, ya que comienza con benevolencia para luego soltar su golpe, sorprendiendo a un adversario que no se lo espera. El feminismo y la creciente igualdad de género han ampliado el terreno de la risa: ahora les toca a las mujeres utilizarlo—dice la historiadora. De hecho, en el ensayo le reclama a Simone de Beauvoir no hacer ninguna mención al humor en El segundo sexo (1949), algo que todavía es un hábito entre las mujeres que trabajan en dominios históricamente masculinos, como la política o el mundo intelectual: para ser tomada en serio, hay que ser una mujer seria. En Chile, es cosa de pensar en la imagen adusta que se tiene de Gabriela Mistral, cuando en realidad “se reía a toda boca […], especialmente frente a los políticos e intelectuales estirados”, cuenta Maximiliano Salinas en La risa de Gabriela Mistral (2010).
“El estereotipo respecto a las mujeres es que son menos graciosas. Y lo que muestran la mayoría de los estudios [hoy] es que, efectivamente, ellas usan menos humor y, segundo, manifiestan querer usarlo menos”, dijo en 2023 Andrés Mendiburo, académico chileno especializado en el tema, que citó también investigaciones que prueban que, en campos como la política y la educación, quienes hacen chistes son mal vistas. No es tan extraño: los tabúes se resisten a morir y las mutaciones son lentas, recuerda Melchior-Bonnet. “La historia cultural de las mujeres sigue su propio tempo, no del lado de una risa devastadora, sino más bien del de un proyecto vitalista, rebelde e inseparable de la emancipación, en germen desde finales del siglo XIX. Porque hay un sonido específico y profético en esta risa femenina que se libera poco a poco en un momento en que la autoridad del conocimiento y la ideología patriarcal se resquebrajan”.
En pleno siglo XXI, en que las mujeres incluso se han convertido en “profesionales del humor”, aún queda camino por recorrer (en febrero, sin ir más lejos, varias comediantes que pasaron por el Festival de Viña se quejaron en la prensa porque se puso en duda su talento o se criticó su apariencia o vocabulario). Quizás el derecho absoluto a la risa sea una de las luchas feministas pendientes. “Las conquistas económicas, sociales y jurídicas de las mujeres representan avances mayúsculos hacia la libertad, pero esta seguirá siendo abstracta sin la razón independiente y burlona, sin la risa y la ironía”, escribió Gilles Lipovetsky en 1997. Lo gracioso es que olvidó mencionar que una mujer —la filósofa Hélène Cixous— dijo lo mismo 21 años antes: “Culturalmente, las mujeres han llorado mucho, pero una vez que se acaben las lágrimas, lo que abundará será la risa. Será el arrebato, será la efusión, será un cierto humor que no se esperaría encontrar en ellas, pero que sin duda es su mayor fuerza”.
Las mujeres reirán último, predijo Cixous en 1976. Y ya sabemos cómo termina el dicho.