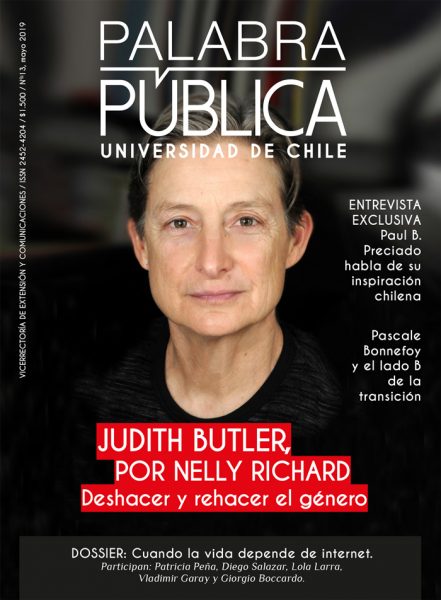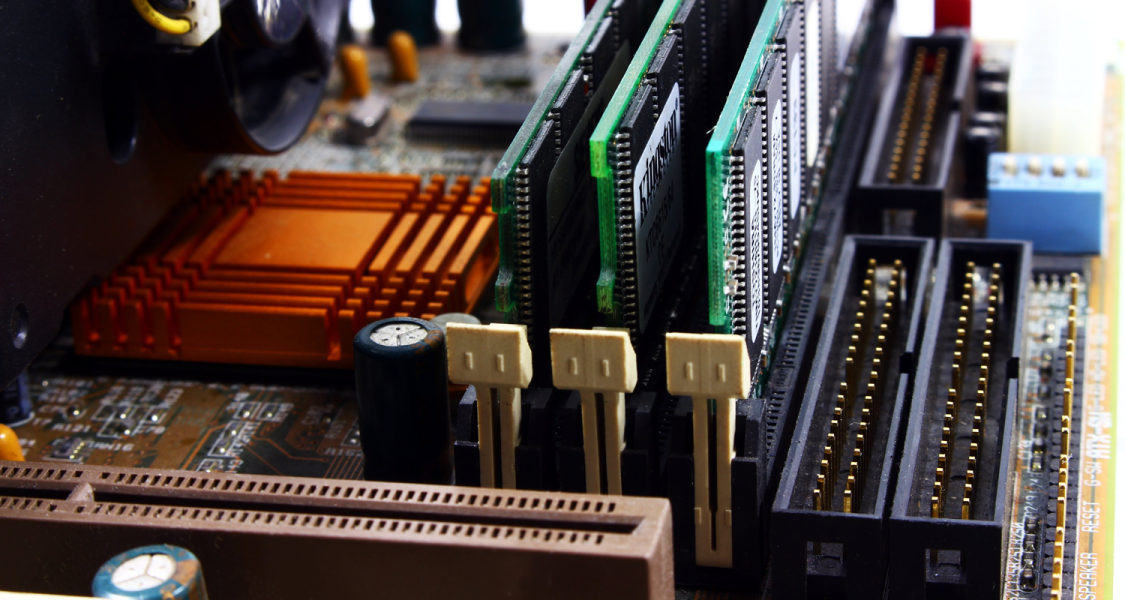El creciente aumento de festivales culturales ha transformado nuestros hábitos de consumo y convertido la ciudad en un escenario para el espectáculo. El aporte de estos eventos no es solo económico, sino también social, brindando acceso a las artes y fortaleciendo la identidad de un territorio. En Chile, el paradigma de la festivalización es Lollapalooza, el mega evento que se desarrolla desde el 2011 como eco del festival creado en Estados Unidos, y que año a año logra atraer a miles de personas.
Por Christian Spencer | Crédito: STR/AFP
Vivimos en la época de la festivalización. El término parece algo extraño, pero si lo miramos con cierto detalle es pan de cada día. La festivalización se refiere al proceso de estandarización de prácticas de consumo vinculadas a las artes en espacios públicos y privados de la ciudad, o en sus alrededores rurales o semirurales. Si bien en todo el mundo ha habido festivales sistemáticos desde inicio del siglo XX, este fenómeno se inició en los años 90 en Europa, cuando los city marketers (vendedores turísticos de ciudades), las agencias de publicidad y los gestores e instituciones culturales reconocieron el potencial comunicativo y económico de los eventos culturales. Asociaciones como el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales (CIOFF), colaboradora de la Unesco, dan cuenta de la existencia de más de 300 festivales anuales sobre música y prácticas tradicionales en el mundo, sin considerar otros ámbitos como la gastronomía, el turismo, la arquitectura o el teatro. Con su diversidad y amplitud, los festivales han convertido la ciudad en un escenario para el espectáculo y aquí la música ocupa un sitial privilegiado.
En Chile este fenómeno se comienza a apreciar con claridad desde el Bicentenario de la República. Entre el año 2011 y 2015 aparecen más de 100 festivales en distintos puntos del país con presencia de géneros diversos, como cumbia, funk, jazz, reggae, folclore, electrónica y rock/pop ―siendo estos tres últimos los más predominantes―, o algunos englobados en la etiqueta de world music. La prensa de la época llegó a calificar estos eventos como una verdadera “fiebre” de actividades que no se acababa nunca.
Los festivales que se han venido realizando en Chile tienen en común la idea de ofrecer música en vivo con bandas o solistas reconocidos. Además, ofrecen nuevas formas de entretenimiento y locaciones distintas. De este modo, buscan evitar la noción de evento sincrónico e inclinarse hacia la idea de “experiencia”, es decir, un momento especial y prolongado que incluye conciertos, comida, reciclaje, espacios infantiles y talleres. Todo en uno.
Evidentemente, muchos de los festivales chilenos existían antes de la llegada del Bicentenario, como El Huaso de Olmué, Viña del Mar, Abril Cuecas Mil, Festival Nacional de la Tonada, Semanas Musicales de Frutillar, Brotes de Chile, Festival Nacional de Folklore de San Bernardo o el Festival del Cantar Mexicano, entre otros. Estos eventos tienen una identidad propia, pero se han ido adaptando poco a poco a la lógica de la festivalización. Podríamos decir que tanto estos como los nuevos festivales poseen seis características visibles:
1. El uso incremental de espacios públicos urbanos y una tendencia a la masificación de sus audiencias, con el consiguiente aumento de los escenarios activos (de dos a tres, comúnmente).
2. Un aumento del costo de la entrada y un frecuente afán de lucro por parte de los productores. Esta “circulación del dinero” se produce gracias a las alianzas realizadas con productores, bandas y empresas de marketing, especialmente en aquellos festivales que han buscado la internacionalización del país, que en las últimas dos décadas han aumentado.
3. Inclusión de nuevos lugares y entornos que aprovechen rasgos locales.
4. Realización de actividades paralelas como deportes (senderismo, montañismo), relajación (yoga, zumba, masajes), venta de artesanías o ropa, muestras de gastronomía, ferias ecológicas o exposiciones de emprendedoras, estos últimos característicos de municipios y gobiernos regionales.
5. Mayor publicidad en medios de comunicación y aparición en los sistemas comerciales de venta de entradas (Puntoticket, Ticketmaster, entre otros) con su correspondiente campaña en redes sociales y masificación de imágenes autoexotizantes.
6. Una incipiente internacionalización de los invitados y los públicos, comúnmente con presencia de grupos y solistas extranjeros (la mitad o más). Esta estrategia ha permitido promover las escenas chilenas y atraer públicos de Argentina, Perú, Brasil y Colombia, países que han vivido procesos similares.
De todos los géneros musicales que han aumentado con la festivalización, la cumbia, el trap, el rock, la electrónica, la cueca, la música infantil y el punk son posiblemente los más visibles. Detrás de ellos vienen apareciendo cada vez más el heavy metal, la world music, la balada, el “nuevo folclore”, la música de bandas y el ecosistema de la música clásica. Muchos de estos géneros representan personas, estilos o lugares específicos, además de un tipo de práctica cultural que tiene ciclos discontinuos de revival y post-revival. Esto último posibilita los conciertos a los que vamos.
No cabe duda que el paradigma de la festivalización es Lollapalooza. En Chile este mega evento se desarrolla desde el 2011 como eco del mismo festival creado en Estados Unidos en 1991. La versión chilena mantiene el espíritu alternativo, indie y rap-rockero-punk de su par gringo, pero con una identidad lúdica e infantil, de cultura ecológica, bilingüista y familiar. Se realiza en espacios populares (Parque O’Higgins, Cerrillos) y convoca a artistas de la escena local (últimamente el trap). En su versión de 2014, Lollapalooza Chile atrajo a más de 140 mil personas y consiguió una ganancia de 33 millones de dólares, según informaron medios como La Tercera. En 2024, esta cifra llegó a 210 mil, lo que representa todo un récord para la ciudad de Santiago, cuya población bordea los 7 millones.
Los investigadores españoles Luis Herrero, José Ángel Sanz y María Devesa dicen que desde inicios del siglo XXI los organizadores de los festivales han conseguido valorizar económicamente bienes públicos que antes eran gratuitos ―como la música― para favorecer un turismo de nicho. Como he señalado anteriormente en algunos textos académicos, estamos en presencia del paso de una economía de la cultura a una economía de los festivales como motores de la utilidad de la cultura. En el caso de Chile, sin embargo, el crecimiento de la presencia pública de la cultura no se ha realizado a costa de la pérdida de sustancia o valores de largo plazo (solidaridad, colaboración, gratuidad, derechos humanos), como lo han planteado, por ejemplo, la antropóloga chilena Carla Pinochet o el sociólogo australiano Andy Bennett, quienes miran con ojo crítico estos fenómenos. También hay un tema de escala en el sentido de que en nuestro país la carnavalización de las performances culturales (con coreografías e instalaciones) no ha llegado a niveles elevados como en Londres, Liverpool, París, Madrid, Los Ángeles, Sídney o Roma ―donde cada año se realizan festivales importantes como el Carnaval de Venecia, el Orgullo Gay, la Fiesta de la Paloma o el Vive Latino―, manteniendo así un aire local y familiar que parece ser un sello latinoamericano.
La mayor parte de los festivales de música chilenos se sustenta en escenas musicales activas, sean pequeñas o grandes, que ofrecen alternativas a la cultura performativa de la capital o la lógica de poner en escena repertorios en el espacio público o privado. Con pocas excepciones, en los últimos 20 años la prensa ha abandonado de modo radical la cobertura de los festivales mencionados, dejando su difusión, observación y análisis a la academia. Esta cuestión ha sido extraña porque las universidades suelen ser lentas y poco amigables en sus reflexiones, pero al mismo tiempo ha permitido ver con mayor profundidad su aporte social, referente al acceso a las artes que brindan y al fortalecimiento de la identidad de una comunidad o un territorio.
En definitiva, la festivalización no solo ha transformado el paisaje cultural en Chile y el resto del mundo, sino que ha logrado consolidar un espacio de encuentro para diversas expresiones artísticas. Además del aporte que estos eventos generan a la economía de un país, logrando atraer a turistas y estimulando el comercio local, los festivales contribuyen al enriquecimiento cultural de la población. Su masificación es el reflejo de nuevas prácticas de consumo asociadas a las artes, así como de una búsqueda por parte de las personas de apropiarse creativamente del espacio público.