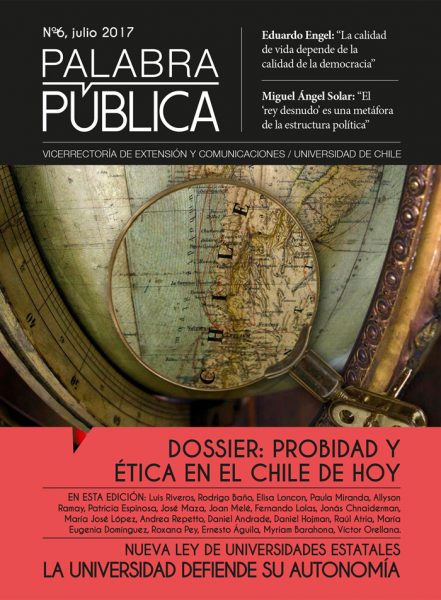La exposición Formas políticas —que estará hasta el 10 de noviembre en el Museo Nacional de Bellas Artes— indaga en la producción escultórica chilena que va desde 1965 hasta 2005, un período en el que, de la mano de artistas como Félix Maruenda, Francisco Brugnoli, Juan Pablo Langlois y Valentina Cruz, esta disciplina se expandió hacia las instalaciones, el landart o la arquitectura.
Por Gabriel Godoi | Imagen principal: Homenaje al trabajador voluntario (1972), de Félix Maruenda; atrás a la izquierda, El salvador (1970), de Francisco Brugnoli; y atrás a la derecha Espacios escultóricos (1969), de Víctor Hugo Núñez. Crédito: Cristián Rojas
La escultura chilena moderna no tiene mayores problemas en ser definida. Sus mayores exponentes —Marta Colbin (1907-1995), Lily Garafulic (1914-2012) y Samuel Román (1907-1990)— destacan por su predilección hacia la talla en piedra, la recuperación de las formas escultóricas de los pueblos precolombinos y la inspiración en la poesía. “La cordillera es una gran escultura que la naturaleza ha cincelado”, decía Vicente Huidobro en Altazor (1931).
A mediados del siglo XX, sin embargo, comenzaron a desarrollarse otras estéticas cuyos sentidos siguen en proceso de consolidación. En este período, llamado “contemporáneo” por los teóricos, los ideales modernistas llenos de certezas dieron paso a dudas respecto de los sistemas de vida y visiones del mundo hasta entonces arraigados. Explorar esta época es el objetivo de la exposición Formas políticas. Escultura contemporánea en Chile 1965-2005 —abierta hasta el 10 de noviembre en la sala Matta del Museo Nacional de Bellas Artes—, en la que se indaga en la producción escultórica que va desde los convulsos años previos a la dictadura hasta las experimentaciones de inicios del siglo XXI.

Si bien en 1996 se realizó la muestra 50 años de escultura contemporánea en Chile en la Estación Mapocho, donde se reunieron esculturas de las últimas décadas, Formas políticas va más allá al enfrentarse a la pregunta por lo contemporáneo, una categoría estética siempre engañosa, ya que el cuestionamiento de las estructuras y los modelos de lectura está en la raíz de su reflexión. “A través de esta muestra proponemos una noción de escultura contemporánea como aquella que se abre al mundo, al espectador y al contexto”, explica Luis Montes, académico de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y uno de los curadores de la exposición junto a Paula Honorato y Mauricio Bravo. “Un problema central es que se suele pensar la escultura, singularmente en Chile, como una idea cerrada y rígida, como aquella obra que se funde en bronce o se talla en piedra y es un bloque exento que se presenta solo en un pedestal. Pero eso no determina necesariamente la escultura contemporánea”, agrega.
La propuesta curatorial de Formas políticas se apoya sobre todo en el influyente ensayo La escultura en el campo expandido (1979), de la teórica y crítica de arte estadounidense Rosalind Krauss, donde afirma que, a partir de los años 60, esta disciplina deja de ser solo la representación de figuras encima de pedestales y se expande hacia formas híbridas con otros medios artísticos, como las instalaciones, el landart o la arquitectura. “En los últimos diez años una serie de cosas bastante sorprendentes han recibido el nombre de esculturas: estrechos pasillos con monitores de televisión en los extremos, grandes fotografías documentando excursiones campestres, espejos situados en habitaciones ordinarias, líneas provisionales trazadas en el suelo del desierto. Parece como si nada pudiera dar a un esfuerzo tan abigarrado el derecho a reclamar la categoría de escultura, sea cual fuere el significado de esta. A menos, claro está, que esa categoría pueda llegar a ser infinitamente maleable”, escribe Krauss en su ensayo.
En Chile, del mismo modo, durante la segunda mitad del siglo XX una serie de “cosas sorprendentes” recibieron el nombre de escultura: marcos con lámparas de bronce y vasos de agua a medio llenar, percheros de ropa con fotografías colgando, mangas de bolsas de basura recorriendo los techos del Bellas Artes, máscaras de soldar con paisajes de publicidad en las viseras. Son obras que, como bien dice Krauss, hacen de la categoría de lo escultórico algo maleable, capaz de poner pie sobre terrenos ajenos sin miedo. “Cuando la obra se empieza a permear por el contexto, entonces nos permite leer el contexto a partir de la obra. La obra se deja permear y a la vez permea el mundo”, explica Luis Montes.
Partiendo de esa base, Formas políticas se divide en tres partes: al entrar por la izquierda, el apartado Escultura y revolución reúne trabajos hechos entre 1965 y 1973 de los artistas Carlos Peters, Félix Maruenda, Francisco Brugnoli, Juan Pablo Langlois, Valentina Cruz y Víctor Hugo Núñez, con obras activas en los procesos políticos del gobierno de la Unidad Popular, y quienes a la par experimentaban con nuevos materiales y técnicas artísticas. En la segunda sección, denominada Escultura y golpe de Estado, se reúnen producciones escultóricas creadas durante la dictadura, entre 1973 y 1987, cuando la enseñanza universitaria estaba intervenida y subordinada a la fuerza militar. En esta sección se encuentran El perchero,de Carlos Leppe, Lonquén 10 años, de Gonzalo Díaz, Incomunicación, de Luis Montes Becker, junto a obras de Juan Egenau, Mario Irarrázabal y Osvaldo Peña, las que son propuestas como trabajos que padecen la violencia y los conflictos en torno al cuerpo y el espacio público de aquellos años, revelando, de paso, las crisis de la misma disciplina escultórica. Finalmente, el período de 1990-2005 es reunido bajo el título Crisis de la academia, política y neoliberalismo, con trabajos de los artistas Cristián Salineros, Elisa Aguirre, Francisca Núñez, Marcela Correa, Pablo Rivera y Patrick Hamilton. Aquí, la curatoría se apoya en las ideas de Pablo Rivera trabajadas en la exposición Delicatessen (2000) para dejar atrás el concepto de objeto-escultura y comenzar a pensar más bien lo escultórico como un espacio de operaciones y problematización de sentidos. Complementando estas secciones, además, se proyectan sobre una pared registros fotográficos de obras en el espacio público de los artistas Lorenzo Berg, Marta Colvin, Federico Assler, Carlos Ortúzar, Ricardo Meza, Raúl Zurita, Carolina Ruff, Pablo Rivera y Ángela Ramírez.

No en vano, es durante los políticamente cargados fines de los años 60 y el gobierno de la Unidad Popular que hay un marcado primer impulso de apertura en la escultura. “Hace tres años la escultura chilena sufrió una transformación profunda” —escribía Miguel Rojas Mix en el catálogo de la exposición de escultura Imagen del hombre de 1971— “hace cinco años los alumnos nos pedían, en la Universidad, que les enseñáramos aquello que les fuera útil para ser profesionales de éxito. Ahora, en cambio, nos piden que los formemos para poder contribuir a la transformación de una sociedad que consideran injusta”. Si antes se importaban influencias artísticas desde Europa para crear formas estilizadas y abstraídas, ahora había una exigencia de parte de los mismos artistas por crear en directa conexión con el acontecer político del país. Esta fusión con lo político implicaba, a su vez, que los lineamientos estéticos que definían lo que era una escultura se veían trastocados. Es lo que en la exposición se ve a través de obras como Marat (1971), de Valentina Cruz, quien quemaba una tina de papel de diario y alambre en el frontis del Bellas Artes, fusionando elementos escultóricos y performáticos en un escenario público. Con ello, hacía ingresar la contingencia sociopolítica en la escultura, la sacaba del pedestal modernista y hacía aparecer nuevas formas que hibridaban los medios artísticos.
Así también nos encontramos con piezas como Cuerpos blandos (1969), de Pablo Langlois, una intervención que consistía en una manga de 200 metros de bolsas de basura rellenas de papel que recorría distintos lugares del edificio del Bellas Artes, una obra escultórica, arquitectónica, instalativa y pionera de lo site-specific; o Espacios escultóricos (1969), de Víctor Hugo Núñez, que representaba el rostro de un obrero a gran escala con vigas junto a sacos rellenos con escombros, trapos y otros desechos, como forma de protesta contra la represión policial de los trabajadores de la mina El Salvador en 1966. En la misma línea, se proyectan imágenes del monumento inconcluso a Pedro Aguirre Cerda diseñado por el escultor Lorenzo Berg y construido entre 1960 y 1964, que suponía la instalación de siete monolitos y una llama de fuego de cobre que giraba con un motor en el centro, considerada por Ronald Kay como la primera obra de landart de la historia.
La ampliación del campo de la escultura que observa la curatoría no se expresa solo en disciplinas artísticas cruzadas, sino también en una relación híbrida entre la obra y el espectador. El montaje de Suba no más y experimente el vértigo del poder (1987), de Mario Irarrázabal, plantea una reflexión política a partir de la participación directa y física del espectador en la obra, a quien se le invita a subir sus escaleras, pisar su madera y ubicarse detrás de unos cuerpos caricaturizados sin cabeza, como en una feria de atracciones. De la misma manera, Espejos para una memoria inservible (1983), de Osvaldo Peña, obliga al espectador a contemplar el reflejo de sí mismo, en un ejercicio de empatía hacia los familiares de los ejecutados políticos de Lonquén. A ello se le suma una obra como Fragmentos políticos (1994), de Pablo Rivera —consistente en un audio al cual el visitante se debe acercar para escuchar—, que desplaza deliberadamente a la escultura de sus límites establecidos como disciplina artística y como artefacto interactivo.
En la misma línea, la inclusión en la muestra de lo que queda de Homenaje al trabajador voluntario (1972), de Félix Maruenda —después de haber sido quemada por militares tras el golpe de Estado— exige una lectura distinta de la relación entre lo escultórico y su temporalidad. Su exhibición como obra destruida implica una asimilación de la dimensión temporal que la atraviesa y transforma de vuelta: “Una de las cosas que trabajamos mucho con los estudiantes del Taller de Escultura es el problema de la capacidad de los objetos de acumular historia en sí mismos. Yo siempre pongo el ejemplo: si me pones aquí encima de la mesa el reloj que te regaló tu abuelo, a menos que me contaras su historia, yo solamente reconocería un reloj. La historia no necesariamente queda implícita en el objeto, sin embargo, en casos como la obra de Félix Maruenda, la historia quedó impresa, y exhibirla con la fotografía de origen es pensarla en otra dimensión, como un resto arqueológico. El nivel de historia que está contenido ahí excede lo escultórico e incluso la noción propia de obra de arte”, explica Luis Montes.
Es a través de este tipo de problematizaciones que Formas políticas libera las fuerzas estéticas de sus esculturas. Reubicar un trabajo tan leído desde lo instalativo como El perchero (1975), de Carlos Leppe, bajo la categoría de escultura contemporánea, por ejemplo, permite reconectarlo con una tradición artística que siempre estuvo presente a lo largo de su vida. Su incorporación en esta exhibición es un recordatorio de la época en que Leppe fue ayudante del curso de escultura de la Facultad de Bellas Artes, cuando en sus años de estudiante bajaba al subterráneo del edificio a encontrarse “con una maravillosa escultora vieja, con la que hablaba de la sensualidad y la materia”, como él mismo relata en la publicación Cegado por el oro (1998). El perchero, sin ir más lejos,fue creada originalmente para un concurso de escultura, lejos de su categorización histórica como instalación. “La escultura tiene que ver con el cuerpo por dos cosas: una, por la dimensión disciplinar que obliga al cuerpo del escultor a ser un agente de producción; pero además porque la representación del cuerpo ha sido históricamente uno de los puntos centrales de la producción escultórica, pensando también en su dimensión performativa. No olvidemos todo lo que pasó con los monumentos en 2019. No es lo mismo tirarle sopa a una pintura que derribar una escultura que representa a un sujeto”, complementa Montes.

La condición historicista de la escultura contemporánea permite no solo entregar claves de lectura del contexto en el que fue realizado, sino también ilustrar procesos que siguen ocurriendo a décadas de la creación original de una obra. Ya lo advertía también Rosalind Krauss: “Y aunque este alargamiento de un término como el de escultura se realiza abiertamente en nombre de la estética de vanguardia —la ideología de lo nuevo—, su mensaje encubierto es el del historicismo. Lo nuevo se hace cómodo al hacerse familiar, puesto que se ha evolucionado gradualmente de las formas del pasado. El historicismo actúa sobre lo nuevo y diferente para disminuir la novedad y mitigar la diferencia (…). Y nos consuela esta percepción de identidad, esta estrategia para reducir cualquier cosa extraña tanto en el tiempo como en el espacio, a lo que ya sabemos y somos”.
Al entender la escultura contemporánea como un artefacto estéticamente abierto, Formas políticas revaloriza la disciplina de la escultura como fuente vital para la historiografía y la teoría del arte. A su vez, la categoría de lo contemporáneo aparece reinterpretada como un fenómeno escultórico a partir del cual se puede diagnosticar el advenimiento de la actualidad, como lo explica Luis Montes: “Lo que a mí me interesa es justamente que el desbordamiento de la noción de escultura permita complejizar dos cuestiones: la primera es que la propia escultura no quede cerrada en ámbitos disciplinares y, segundo, el reconocimiento de la escultura no como un campo disciplinario, sino como un campo reflexivo”.