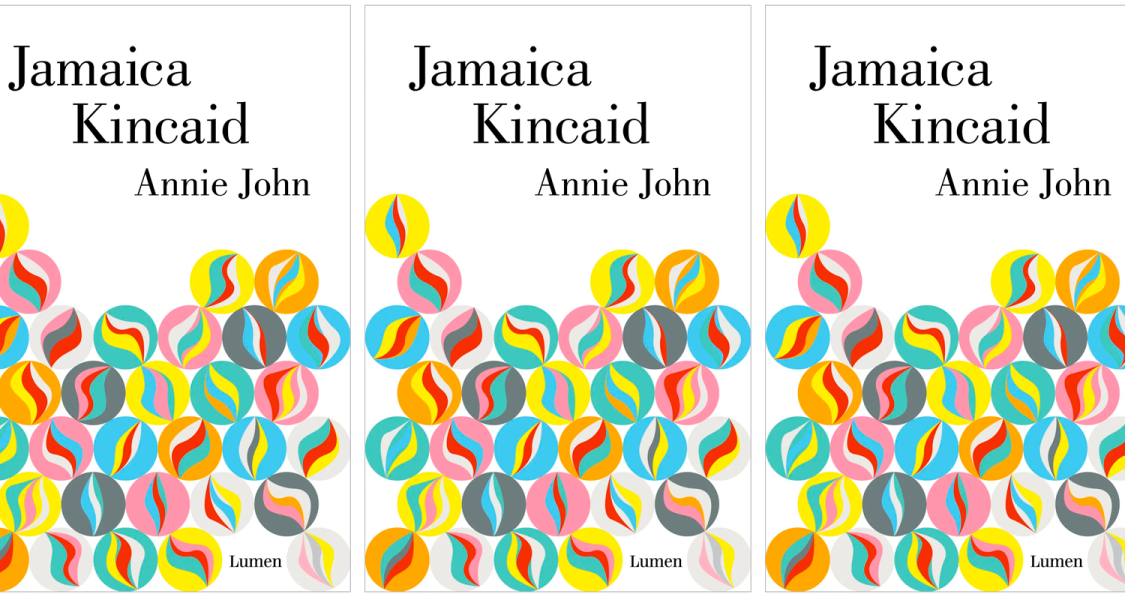En Chile, la experiencia del endeudamiento ha moldeado la vida de los hogares de ingresos moderados. Pagar a plazos es una estrategia habitual para acceder al mercado de bienes y servicios, sin embargo, al menos para un grupo, es una costumbre que no va necesariamente vinculada a garantías de pago.
Por Lorena Pérez Roa | Foto principal: Martin Bernetti/AFP
Según la Encuesta Financiera de Hogares (2021), el 57,4% de los hogares en Chile mantiene una deuda activa, siendo de mayor prevalencia la deuda de consumo, con un 42,5%. Si bien los últimos indicadores de morosidad proporcionados por la agencia Equifax señalan que en 2024 la cantidad de morosos ha disminuido en comparación con el año anterior, un 25,6% de los mayores de 18 años tienen una deuda morosa en Chile.
A partir de tres casos que recogí para un estudio, intentaré mostrar cómo la experiencia de endeudamiento ha moldeado la vida cotidiana de los hogares de ingresos moderados, entendidos como aquellos en los que uno o más miembros participan en el mercado laboral formal y que, debido a su nivel de ingresos, han quedado fuera del alcance de las políticas estatales. Se trata de hogares alejados de las cifras de pobreza, cuyos miembros se autoperciben como sujetos que deben utilizar sus recursos propios para poder responder a sus compromisos económicos.
En este sentido, quiero alejarme de la típica narrativa que presenta los problemas de deuda como una falta que se asocia a conductas económicas “irresponsables”. Tampoco quiero reducir las deudas al simple resultado de un “accidente de la vida” —como la pérdida de un empleo, una enfermedad o un divorcio— que puede golpear a cualquiera en cualquier momento, ya que estas explicaciones a menudo ignoran que el pago en cuotas es una suerte de “red de protección” para muchos hogares donde los ingresos simplemente no son suficientes. Las tres historias que presento son de familias que tomaron decisiones financieras y que, por diversas razones, vieron cómo su situación económica se complicó.
Cristina (42) está separada y vive en un departamento en un sector de clase media en Concepción. La primera vez que nos vimos, estaba afligida. El peso de las deudas, cuenta, empezó a sentirlo tras su separación. Se casó joven con un hombre que la engañó. Poco antes de enterarse, había cambiado el auto. Quería complacer a su marido, quien se quedaba en la casa cuidando a su hija pequeña. Cristina llevaba las cuentas, era la titular de las tarjetas, tenía a su nombre el crédito hipotecario. Cuando su marido se fue, quedó con un cúmulo de deudas, todas a su nombre.
Vendió su departamento, el auto y se declaró en quiebra. Desde 2017 no tiene tarjetas de crédito. A pesar de ello, continúa acumulando deudas. Su hija, desde la pandemia, sufre problemas de salud mental. El miedo a que atentara contra su vida mantenía a Cristina en permanente estado de alerta. Se tomó todas las vacaciones y los días administrativos para cuidarla. Pero también tenía que costear su tratamiento: 60 mil pesos cada consulta del psiquiatra, 200 mil pesos las idas a Urgencias y un gran etcétera que sumaba el 50% de sus ingresos mensuales. A Cristina no le alcanza con su sueldo —que por entonces bordeaba el millón—, y para responder a las emergencias acudía a familiares y amigos que le hacían préstamos que iba pagando en la medida de sus posibilidades. En nuestra última entrevista, le pregunté si volvería a tener tarjetas de crédito, y me respondió: “Sí, son una seguridad económica con la que podría costear los cuidados de mi hija sin tener que estar pensando de dónde sacaré la plata cuando vamos camino al hospital”.
Andrea (32) tuvo su primera tarjeta de crédito cuando estaba en el último año de universidad. Con sus amigos tenía la costumbre de ir turnándose para pagar la celebración de los cumpleaños del grupo. Ese mes le tocaba a ella. Por entonces ya era madre, tenía un trabajo de medio tiempo y no le alcanzaba para costear los gastos de la fiesta. Un amigo, que era bombero en una bencinera, le dijo que sacara una tarjeta del retail porque él podía “hacer mover los numeritos de la máquina de bencina”, y que por un cargo de 10 mil pesos le daría el resto del cupo de la tarjeta en efectivo. Andrea lo hizo, le dieron su tarjeta, pudo celebrar a su amigo y obtuvo su primera deuda, que fue creciendo con los años. Según cuenta, debe unos 800 mil pesos, de los cuales más de la mitad son intereses. Por el momento no tiene pensado pagarla. Dice que no tiene el dinero y que sabe que la deuda prescribe o que en algún momento le ofrecerán una mejor opción para pagar. No pagar sus deudas, dice, no le preocupa mayormente.
Andrea trabaja como profesora de lenguaje en un liceo. Vive con su hijo en una casa arrendada en una población catalogada como “zona roja”. Trabaja 35 horas a la semana y gana alrededor de 600 mil pesos. Los fines de semana vende ropa como colera en la feria y garzonea en eventos. En nuestra última entrevista, cuenta que las tarjetas comerciales llegaron a su casa cuando tenía 12 años, después de que su mamá se pensionara por invalidez y sacara préstamos en distintas casas comerciales y cajas de compensación. Iba pagando el mínimo en cada una de ellas, por lo que siempre tuvo cupo para seguir endeudándose. Se preocupaba, eso sí, de que todos los préstamos tuvieran un seguro de desgravamen, porque sabía que, dada su condición de salud, no viviría tanto tiempo. La última vez que su madre pidió un crédito estaba muy enferma. Con ese dinero, compró los útiles escolares de su hija, el uniforme y lo necesario para el colegio. Poco después murió, y, tal como lo previó, la familia no heredó deudas.
Consuelo (42) es abogada, tiene un hijo y lleva un par de años desempleada, aunque genera ingresos esporádicos. Desde que iniciamos nuestras entrevistas, no ha logrado encontrar un trabajo estable que le permita recuperar la vida que llevaba antes. Fue despedida antes de la pandemia, lo que al comienzo vio como una oportunidad para descansar y buscar empleo con calma. Sin embargo, con el paso del tiempo, la desesperación ganó terreno. Aunque el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) le dio un respiro, su vida cambió radicalmente. Volvió a vivir con su madre para no pagar arriendo, cambió a su hijo de un colegio particular a uno subvencionado y dejó su isapre para unirse a Fonasa.
Consuelo ha sido muy activa en la búsqueda de empleo: hizo un magíster, contrató servicios de coaching para mejorar sus posibilidades y fue bajando sus expectativas salariales. Sin embargo, no ha visto resultados. Aunque se ha acostumbrado a vivir con poco, en los momentos más difíciles tiene que recurrir a la línea de crédito, manteniéndola al tope sin poder amortizar la deuda.
En nuestra segunda entrevista, Consuelo contó que el banco le había cerrado la cuenta corriente sin previo aviso, quedándose con el dinero que tenía dentro. Estaba indecisa sobre si reclamar o no al banco, porque necesitaría un plan de pago realista para negociar. Sin ingresos ni ahorros, prefirió dejar la deuda de lado, confiando en que algún día podría saldarla. En nuestra última entrevista, seguía sin poder hacerlo. El banco le ofreció una simulación de pago: una cuota inicial de 500 mil pesos seguida de cuotas de 200 mil, pero no había logrado reunir ese monto. Con lo que generaba de trabajos informales, apenas cubría lo básico y no podía ahorrar. Así, la deuda aún es un “pendiente” que no ha logrado resolver.
Las historias de Cristina, Andrea y Consuelo dan cuenta de que estar endeudado es el resultado de una dinámica compleja, ya que se superponen distintos tipos de deudas, condiciones de pago y eventos que van marcando la trayectoria de las personas. En Chile, además, la infraestructura de protección social es limitada. “Vivir en deuda” —parafraseando a la antropóloga estadounidense Clara Han— implica, entonces, entender que las deudas no solo afectan al presente, sino que vuelven el futuro un lugar mucho más incierto.