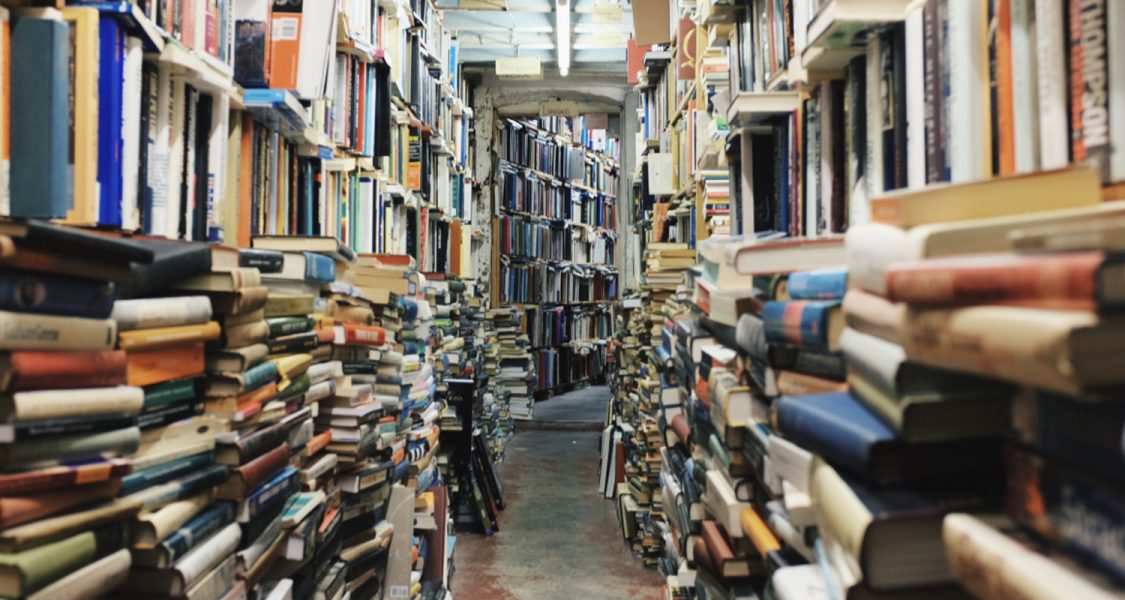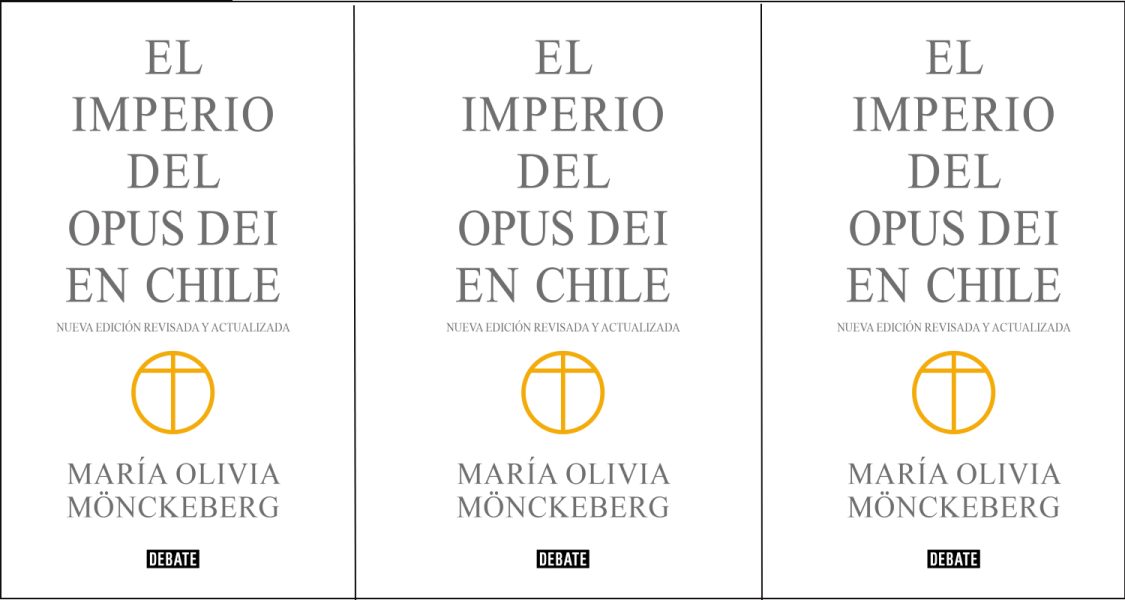A través del proyecto Un Archivo Inexistente (UAI), el artista chileno Felipe Rivas San Martín reflexiona sobre el potencial de la tecnología para imaginar una historia distinta, una donde la homosexualidad era habitual y visible. Con esta obra, no solo genera nuevos lazos entre archivo y memoria, entre historia e imaginación, sino también se hace cargo de los dilemas éticos que plantea la inteligencia artificial.
Por Gabriel Godoi | Crédito de fotos: Un archivo inexistente, de Felipe Rivas San Martín.
Cuando en 1924 el historiador del arte alemán Aby Warburg comenzó a reunir las más de dos mil imágenes que constituirían su Atlas Mnemosyne, no advertía todas las maneras en que habría de revolucionar la noción de “historia». Donde esta aparecía antes organizada bajo un sistema cerrado con criterios fijos, como un catálogo del pasado, la técnica utilizada por Warburg se acercaba más a un ejercicio artístico, una libertad de juego para desordenar las imágenes y buscar nuevas conexiones intuitivas que trascendían la visión lineal del tiempo. No extraña, por lo tanto, que su recuperación a partir de los años 70 haya modificado para siempre la manera en que concebimos el pasado, las imágenes y, por lógica, también a nosotros mismos. Su ejemplo es prueba de que los cruces entre archivo y arte forman quimeras extrañas, con el poder de deconstruir viejos saberes y encontrar nuevas conexiones de sentido.
Traigamos ahora los trances warburgianos a nuestro tiempo, marcado por cuestionamientos a las representaciones excluyentes, la proliferación de archivos personales digitales y la compleja llegada de la inteligencia artificial. En ese cruce está la obra de Felipe Rivas San Martín (1982), artista chileno radicado en Barcelona, quien en sus más de dos décadas de trayectoria ha explorado los vínculos entre tecnología, disidencia sexual y archivo, desde sus inicios como fundador del histórico Colectivo Universitario de Disidencia Sexual (CUDS, 2002-2019); pasando por sus Pinturas de interfaz (2010-2017) —donde internet aparecía insólitamente representado desde la tradición de la pintura—; la serie Niveles de resistencia al daño. QueeR Codes (2013) —en que la inmunidad virtual de los códigos QR problematizan episodios de violencia de la historia de Chile—; hasta sus trabajos más recientes con el colectivo Estudio San Martín, como El predicador artificial (2023). Varios de estos trabajos son hoy parte de las colecciones del Museo Reina Sofia (España), el 21c Museum (Estados Unidos), el Museo de Arte Contemporáneo (Chile) o el MUNTREF (Argentina).

Pareciera que todas las inquietudes de Rivas cobraran vida en su última obra, Un archivo inexistente (UAI), para la cual, entre 2022 y 2024, realizó el ejercicio de pedirle al modelo de inteligencia artificial Stable Diffusion que creara imágenes de parejas latinoamericanas homosexuales de clase trabajadora de hace 100 años. Al inicio, la IA le entregaba fotografías de apariencia antigua, pero con piel clara, pelo rubio y ropa elegante, demostrando los sesgos culturales del algoritmo. Esto lo obligó a especificar más los prompts que ingresaba. Decidió mantener, sin embargo, los errores y distorsiones que se generaban, como una manera de reforzar la imposibilidad de las escenas representadas. El resultado son 108 imágenes o falsas fotografías, que han sido expuestas en México, Brasil, España y Reino Unido, y que aparecen ahora reunidos en un libro publicado por Écfrasis Ediciones.
Suele predominar la idea de que el mundo digital provoca una desconexión entre las personas, pero no se puede negar que la tecnología también genera conexiones culturales. En Un archivo inexistente hay una utilización de la IA para influir de manera más constructiva, incluso como resistencia política.
—Uno podría decir que es un proyecto que genera otras representaciones del pasado homosexual, que reivindica imágenes que no pudieron ser en su momento. Pero también es importante pensarlo como una manera crítica de implicarse con la tecnología, entendida como una herramienta de la que los poderes se hacen parte. En ese sentido, una de las formas como operó la heteronormatividad fue a través del sometimiento técnico y científico del cuerpo homosexual. El problema no es una tecnología en concreto, sino el ensamblaje que establece con un entorno de poder, violencia y dominación. Hoy, el destino de la inteligencia artificial parece determinado por el predominio del neoliberalismo y de grandes corporaciones tecnológicas, pero podríamos imaginar otro escenario. Por ejemplo, uno de los temas que me entusiasmaron al hacer mi tesis doctoral sobre algoritmos es que varios de estos sistemas de extracción de información tenían fines mucho más altruistas en sus orígenes. Hay un paper de finales de los 70 sobre el programa Grundy, un software que se desarrolló en bibliotecas públicas para hacer recomendaciones bibliográficas al usuario, uno de los primeros antecedentes de lo que ahora vemos en las plataformas como sistemas de recomendación con fines netamente comerciales. Estos sistemas, en su esencia técnica, se basan en información colectiva. El problema es que hoy están totalmente privatizados. Como dice Donna Haraway, hay que contar otras historias y podemos hacerlo atreviéndonos a mirar las IA más de cerca, proponiendo otras genealogías y relaciones.
Al ver tu obra pienso en cuando los profesores de historia advierten sobre las perversiones de la ficción histórica. Sin embargo, en UAI hay una reivindicación de la ficción histórica como herramienta de cuestionamiento y problematización.

—El archivo es un tema muy importante en la investigación queer, pero muchos de esos ejercicios se hacen con archivos existentes, ya sean lecturas disidentes o investigaciones para encontrar documentos que no estaban catalogados. En este caso, UAI pasa por encima de todas esas maneras de abordar el archivo queer y construye algo distinto recurriendo a una IA. Ahí, la apariencia fotográfica es importante, porque apela directamente a un tipo de tecnología de representación que mantenía esa relación indicial de captura material de la realidad. Pero luego aparece otro movimiento imprevisto que surgió durante el desarrollo de la serie: los errores tecnológicos, propios de los modelos generativos. Yo no le pido explícitamente al modelo que ponga esos errores, sino que aparecen, son parte de la manera en que la IA procesa la información. Manos de ocho dedos, brazos que aparecen por cualquier parte, cuerpos que se funden con la ropa, caras extrañas. Mi primera reacción fue corregir esos errores, pero después me pareció que tenían algo interesante y que no solo había que mantenerlos, sino que el proyecto debía militar en ese error y sacarle provecho.
La extrañeza de esos cuerpos recuerda, además, a la que genera la misma inteligencia artificial. Este ser que no terminamos de entender y por el que nos sentimos amenazados, que suena también a la manera en que han sido percibidas las corporalidades queer.
—Y también funciona como una manera de contrarrestar el riesgo de que estas imágenes nos hagan olvidar el pasado de violencias que impidió la existencia de este tipo de representaciones. Hay un riesgo en la ficción de borrar esa violencia. Estos ejercicios podrían entenderse como parte de esos proyectos de las industrias culturales que están proponiendo reimaginar un pasado distinto para las minorías, como la serie televisiva Bridgerton, por ejemplo, que te muestra una realeza negra en la Inglaterra del siglo XIX. Es interesante la reivindicación de otro pasado posible, pero también es complejo borrar la violencia, como si nunca hubiese habido esclavitud. El error funciona como un límite ético-político para contrarrestar el riesgo de que estas imágenes sean demasiado creíbles.
En una de las imágenes aparecen dos hombres caminando de espaldas tomados de la mano y con el paisaje de un desierto de fondo. Ahí hay un montaje visual que provoca emoción y que es parte constitutiva de la obra. Con elementos como ese, ¿no sientes que se le puede atribuir a la IA una parte de la autoría en la creación de estas imágenes?
—Es un tema interesante. He trabajado en distintos proyectos con diferentes modelos de inteligencia artificial y a veces la percibo como una prótesis de la imaginación, otras como una herramienta utilitaria o la experimento con mayor capacidad de agencia, y en ocasiones me sorprendo de ciertas capacidades creativas que exceden lo que había imaginado. Porque cuando escribes un prompt para producir una imagen, primero generas una imagen mental y, a partir de eso, se hace lo que Juan Martín Prada llama una écfrasis inversa, en el sentido de que la imagen todavía no existe, sino que es una descripción previa de una imagen hipotética futura. Luego viene un proceso de confrontación entre tu imagen mental codificada en un texto entregado al sistema y cómo este lo procesa, es decir, qué tanto se acerca a lo que tenías en mente. A veces me sorprenden los resultados. En esa sorpresa, podría decir que la IA no está lejos de la creatividad, entendiéndola de una manera muy poshumanista, simplemente como cognición creativa, como la capacidad de un sistema para generar respuestas novedosas frente a desafíos inéditos.
¿Qué opinas del revuelo que está generando el desarrollo de la IA y su proyección futura?
—Sin ser la Yolanda Sultana de la IA, porque nadie puede saber cómo será el futuro, creo que en el mejor de los casos se impondría un paradigma chino de desarrollo tecnológico y económico. Quiero pensar que todo este momento neo-tecnofascista extraño que estamos viviendo es el último coletazo de un Occidente en decadencia y el síntoma de una disputa por la hegemonía en vivo y en directo. Gran parte del revuelo tiene que ver con otros elementos del ensamblaje contemporáneo que no son la IA en sí, que, además, no es una tecnología nueva porque se viene desarrollando hace 70 años. El mismo concepto de inteligencia artificial es problemático y debería entrar en discusión. Curiosamente, las polémicas más mediáticas han interpelado en un primer momento al arte, pero creo que será el campo menos afectado, porque en la historia del arte siempre se ha experimentado con las nuevas técnicas disponibles y el arte contemporáneo es un agujero negro capaz de absorberlo todo. El revuelo tiene que ver con un “momento pop” de la IA, porque hay herramientas masivas al alcance de nuestra mano. Pero la gran transformación de la cognición técnica —para usar el concepto de Katherine Hayles— tendrá que ver con la configuración de un ecosistema técnico muy complejo del que seremos parte y que cambiará nuestras relaciones laborales y de saber/poder.

Recuerdo que con Estudio San Martín hablaban de la utilización de la ia desde la posición del usuario más que del experto técnico.
—Yo creo que el mismo desarrollo de la IA hará desaparecer la idea del experto programador. Hace poco un programador me decía que ya está pensando en alternativas laborales porque en pocos años su trabajo va a quedar reducido a monitor de inteligencias artificiales programadoras. Estamos entrando en un momento autogenerativo, donde las herramientas están logrando generar sus propias programaciones. Creo que llegaremos a un momento de posconocimiento experto pronto. Lo interesante es que es un tipo de tecnología que no se parece a otros fenómenos tecnológicos previos. Eso puede ser lo innovador: su posibilidad. El problema es que lo pensamos mucho desde la perspectiva humana, entonces tenemos esa ansiedad de un desarrollo que va a superar a los seres humanos. Tal vez lo que molesta es que manifiesta un golpe al ego humano, nos muestra que esa capacidad casi sobrenatural a la que llamamos inteligencia y autoconciencia no es más que la manifestación de una configuración orgánica particular producto de un determinado desarrollo evolutivo. Lo que a mí me parecería más lógico es que estas máquinas hechas de elementos distintos a los nuestros, tengan sus propias maneras de pensar y racionalizar. No tendrían por qué ser las mismas, al contrario, si la inteligencia y la autoconciencia son intensamente materiales, un sistema maquínico hecho de otros materiales no va a funcionar igual.