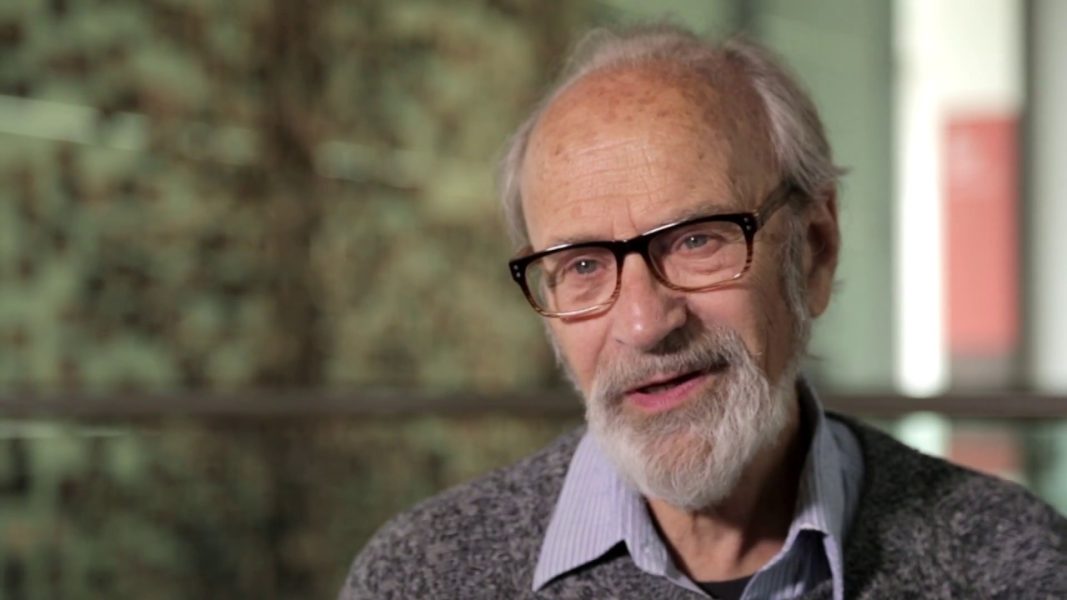Esta reflexión sobre el nombrar me parece de particular importancia cuando debemos conectar nuestras estéticas con el movimiento destituyente de octubre de 2019, donde surgió, entre otras cosas, un ámbito de legitimación de la producción cultural que no pasa por las instituciones de la filigrana del poder, sino por la calle y por las tecnologías experimentales de las redes sociales, con sus mecanismos de filiación, no necesariamente académica ni estética, sino afectiva.
Por Mónica Ramón Ríos
Sumo mi voz a la discusión abierta por la directora del Instituto de Estética de la Universidad Católica, Lorena Amaro. Opto por hacerlo después de otras respuestas, porque ésta había apuntado nombres específicos y me parecía que eran las interpeladas quienes debían responder antes que las otras, con mayor razón las escritoras que, como yo, vivimos fuera de Chile y con el privilegio de participar a veces en el campo literario chileno. A tal punto la crítica de Amaro anotó el ordenamiento del campo literario –así llama ella a su tarea en su primera intervención– que ella misma encarnó el ideal de la historiografía patriarcal que, como escribió Pedro Henríquez Ureña, a quien se puede admirar con límites, escribe la historia de la literatura sobre unos cuantos nombres; nombrar para excluir y deslindar quién tiene obra y quién, sin tenerla, practica el despliegue mediático a través de una autoría signada por un vacío de obra, pero aun así, lleno de palabras, imágenes, acciones.
Según ese ideal, Amaro organizó mapas que indican poéticas, pero también filiaciones en el campo cultural definido a través de clase social, raza, centralismo (las narradoras chilenas que nombra son todas de Santiago), localizaciones en universidades más o menos neoliberales y escuálida representatividad editorial en pro de las transnacionales. Claro que una crítica no debería guiarse por la representatividad (¿o sí?, porque la pregunta por la representatividad, ¿no podría también actuarse como un hacer conscientes las ideologías imperantes que definen el circuito literario chileno en términos de homogeneidad, tan ceñido que deja espacio para una, dos, tres y no más?) y tampoco por la sororidad, esa definición que prescribe el tipo de solidaridad que deberíamos sentir las mujeres por otras. Prefiero, con María Moreno en su Oración, pensar los vínculos entre mujeres como “un amor sin nombre”, es decir, como una tarea del nombrar, un nombrar que entiendo apunta a nuevos o posibles horizontes de una literatura inserta también en su tiempo político. Esa labor que la crítica –académica y no académica, disciplinas que también ejerzo– todavía no incorpora y tal vez esté incapacitada para ello por su natural avenencia con las instituciones educacionales neoliberales.
Así, pues, fue la intervención de Natalia Berbelagua en la discusión, la primera narradora que no es santiaguina y no nombrada en el ordenamiento de Amaro, la que abrió un espacio –espacio y abolición, no “campos” y metáforas marciales– de discusión en su letra siempre cargada de ideas que no calibran emociones, desbordando la palabra, la que me llamó a intervenir. Porque desde las sensaciones escritas por Berbelagua se adivinan ideas que estallan en su texto, y eso a pesar de la distancia (apenas una semana y media del primer texto de Amaro, que ya es distancia en estos tiempos precipitados a los que se refiere Alejandra Costamagna en su intervención), con ese preciso y moderado texto inicial. Hace falta decir, como una escritora que ha recibido críticas buenas y malas, casi todas deslavadas como expresa Julieta Marchant en su respuesta, la crítica que hace Amaro a las escritoras de la visibilización puede ser justa o no, dura o no, y eso indica la necesidad de conversar también sobre la ingrata tarea de la voz crítica, siempre subjetiva en su pose de objetividad y conocimiento. Pero tal vez por mi propia fluidez profesional, territorial y de género percibí en las intervenciones de mis colegas (algunas precipitadas, otras masticadas, y que incluyen el arrepentimiento de Martorell al describirse como víctima de “feminicidio literario») un estallido menor, pequeño y mezquino comparado con el de octubre de 2019, y, sin embargo, conectado en su pulsión destituyente.
Porque si bien coincido que esta debe ser una conversación sobre estéticas, tampoco hay estéticas sin política ni contextos económicos, y sin los órdenes que dictan el funcionamiento del espacio público desplegado en la filigrana de universidad, medios de derecha, editoriales, vínculos profesionales, deseos y afectos. Así tal vez podríamos incorporar los otros mecanismos que definen las estéticas fuera del marco disciplinario de la literatura y sus productos (libros, oralidades, talleres, lecturas, seminarios, despliegue en redes sociales, autorías). Creo que todas las que aquí discutimos estamos de acuerdo con que la autoría es pose en su sentido más productivo, creativo y fabricado; no hay nada de auténtico aquí. Es el tejido –o el hilado, para sacar de contexto la metáfora que Nona Fernández saca, a su vez, de los feminismos indígenas– con que se concatenan nuestros cuerpos al aparecer en este campo marcial al que apunta la discusión de Amaro. Porque el cuerpo que se actúa solo se actualiza en el ojo que (lo) mira, espejo desde donde puede surgir amor, deseo, mal deseo y un nombre; es decir, lo que aparece es producto de una tarea de deslinde compartido, pero también de una tarea de nombrar con precisión.
Como académica, mi trabajo se centra en un caso que bien podría iluminar aspectos que mi lengua de escritora complica en los párrafos precedentes. Estudio a la primera cineasta mujer, Gabriela Bussenius, que dirigió la primera superproducción –largometraje de ficción– en un campo cultural que no contaba con salas, publicidad, crítica, técnicos ni audiencias especializadas, y menos con tecnología de punta. Bussenius escribió y dirigió una película que hoy llamaríamos de feminismo interseccional; el argumento escenifica el vínculo afectivo que surge entre una mujer urbana y un niño mapuche cruzados por la pérdida de seres queridos y la desposesión de territorios, en la misma línea que después trazó Gabriela Mistral, en Poema de Chile, entre la poeta fantasma y el niño aymara. En 1917, Bussenius hizo algo portentoso y olvidado hasta por las cineastas chilenas: a través de las tecnologías experimentales abrió un espacio para experimentar vínculos sociales, espacio en el que Bussenius se puso a la cabeza de un equipo de producción aun cuando en el ordenamiento nacionalista ella ni siquiera podía firmar los contratos donde negociaba sus derechos con los productores. Sin la certeza de la firma y a pesar de los arrolladores ejemplos del “éxito” con que se exhibieron las dos copias de La agonía de Arauco o el olvido de los muertos, los archivistas alojados en la Universidad de Chile y los historiadores, que adoptaron rápidamente la “teoría del autor”, le negaron el espacio de autoría.
Porque si bien coincido que esta debe ser una conversación sobre estéticas, tampoco hay estéticas sin política ni contextos económicos, y sin los órdenes que dictan el funcionamiento del espacio público desplegado en la filigrana de universidad, medios de derecha, editoriales, vínculos profesionales, deseos y afectos.
La primera labor de mi investigación, tal vez la más simple, fue decir que ella sí era la autora, un término, como toda palabra disciplinaria, abierta al cambio. Pero el objetivo más amplio es transformar los ejes a través de los cuales nuestro ojo limitado ve y nombra el campo cultural de 1917, el que posibilita el trabajo de Gabriela Bussenius al mismo tiempo que lo borra. Esto indica por lo menos cuatro cosas: que la tecnología del cine todavía no estaba por completo colonizada por los guiones de la modernidad y la nación y, por tanto, admitía su uso para experimentar con los vínculos sociales, abriendo un espacio –no un campo– que en sí es una puesta en acción de otras formas sociales; segundo, que en ese espacio la autoría estaba posibilitada por un sistema afectivo que incluía al hermano camarógrafo, a la pareja documentalista y a una niña blanca capaz de travestirse en niño mapuche, una autoría, por cierto, con los pies en lo colectivo; tercero, que el cómo concebimos la autoría, estructura ligada a los sistemas de organización legal y archivística, es algo insuficiente, y habría que considerar autorías que no se construyen a través de la coherencia, sino a través de la inestabilidad, y, por último, que hay una falta en la crítica y en las disciplinas académicas que les impide observar efectivamente las prácticas alternativas a los guiones disciplinarios impuestos a nuestros ojos y al resto de nuestros cuerpos.
Es imposible expresar que las actuales autorías de la visibilización son inestables, porque lo que las define es el ruido. Pero sin duda sostienen una relación distinta con las escritoras que conservan nociones de obra dadas principalmente por una intrincada red que conectaba esferas públicas ebullentes de medios escritos, universidades, puestos diplomáticos con lenguajes coloniales, y que definió sus parámetros de aparición. Tal como dice Amaro, nuestros feminismos tienen mucho que aprender de la relación que las comunidades trans y de géneros fluidos tienen con sus cuerpos, donde su exhibición implica desarticular los deseos patriarcales inscritos, como señalaría Laura Mulvey, en los aparatos de visibilización. Pienso en cómo las performances de Cheril Linett o las intervenciones de Rocío Hormazábal, donde sus cuerpos son vehículo de miradas oposicionales, manifiestan un habitar distinto que no está en el futuro –ni en una constitución por escribirse–, sino aquí, vivas y presentes. La misma semana en que Amaro escribió esa primera columna, la portada de la revista Vanity Fair estaba dedicada a una Angela Davis posando, y Alexandria Ocasio-Cortés hizo un video para Vogue mostrando cómo se maquillaba, al mismo tiempo que hacía una crítica a la apropiación (digo esto para pensar que no es desapropiación, como sugiere Amaro, sino apropiación y extractivismo cultural) de los cuerpos de las mujeres y a las maneras en que ésta modela las formas de aparecer en público. Claro, me dirán, ellas tienen obra; y a pesar de eso son igualmente destrozadas por las redes racistas estadounidenses.
Con esto no quiero decir que haya un potencial revolucionario en el visibilizarse como autora si acaso no hay base propia de la disciplina literaria que lo sustente –esa conversación la cierro tan rápido como un libro que no me interesa–, sino en cómo las autorías existentes y las por venir nos desidentificamos, como diría José Esteban Muñoz, de los modos de autoría, un gesto que no es una partida completa de esas estructuras, pero tampoco una validación, sino un reordenamiento que visibiliza, no a las autoras, sino otras lógicas que vinculan ojo, cuerpo, lenguaje y máquina.
Esta reflexión sobre el nombrar me parece de particular importancia cuando debemos conectar nuestras estéticas con el movimiento destituyente de octubre de 2019, donde surgió, entre otras cosas, un ámbito de legitimación de la producción cultural que no pasa por las instituciones de la filigrana del poder, sino por la calle y por las tecnologías experimentales de las redes sociales, con sus mecanismos de filiación, no necesariamente académica ni estética, sino afectiva. Tampoco me parece que la colectividad en sí sea la respuesta, depende de la colectividad, de sus protocolos y de cómo se asegura la mantención de la diferencia; si no, terminamos llenando el campo que ha quedado vacío con las mismas voces de siempre que, ya sin vuelta conectadas con los sistemas neoliberales, transforman la multitud en sus sirvientes.