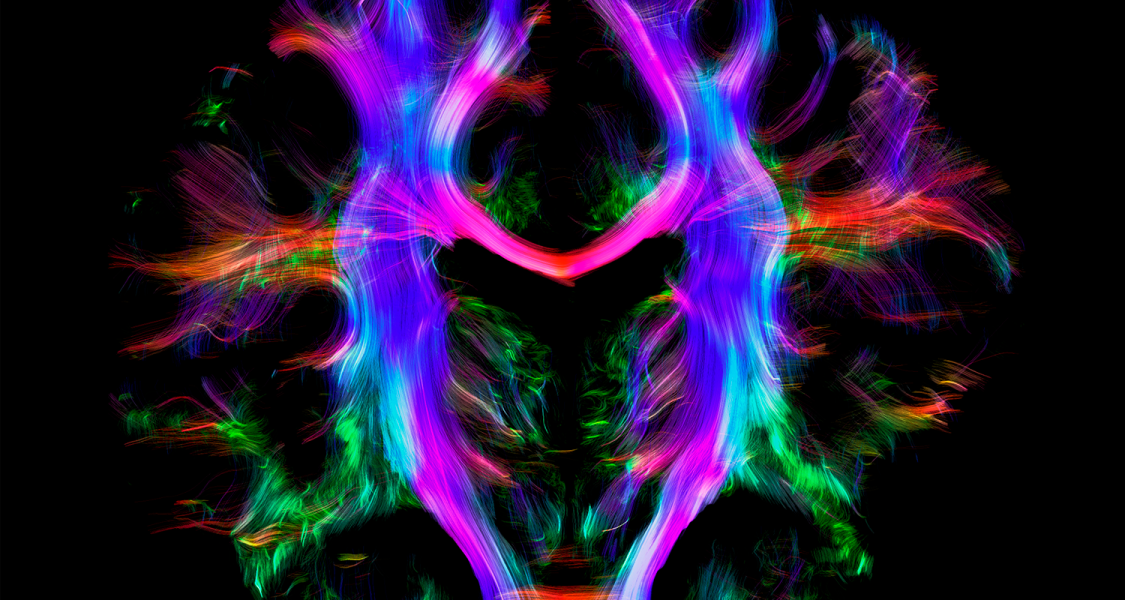Una vez más, la historia, la ficción. ¿Cómo entrelazarlas? ¿Cómo delimitar los espacios donde la autoría artística se cruza con la representación de hechos como la dictadura? ¿Cuál es el rol del cineasta al acercarse a estos problemas? Son todas preguntas que me surgen frente a 1976, de Manuela Martelli, quien debuta con una sólida dirección.
Ahí donde prima la épica o la reconstrucción mítica, Martelli propone varios reencuadres. No se trata de una mirada histórica, como tampoco de un relato testimonial. Bajamos aquí a un área gris, donde la moral de un personaje se pone a prueba durante los primeros años de dictadura. Un entorno de clase particularmente afín a la época: una vida “de derechas”, parafraseando a Silvia Schwärzbock, en la cual la protagonista se ve inmersa desde un habitus de clase y género. Martelli opta por la observación sintomática en un mundo donde la represión doméstica y pública es parte de este modo de vida.
Vamos a la trama: Carmen (Aline Kuppenheim), una mujer madura de clase alta, decide vacacionar sola en su casa del litoral costero, mientras realiza reparaciones en el espacio. En medio de las visitas de su familia —marido, hijos, nietos— un sacerdote amigo del pueblo le solicita que cuide en secreto a alguien herido en la capilla. Al poco andar vamos observando los ribetes que alcanza esta solicitud, ya que el joven veinteañero se oculta de los servicios secretos de la dictadura. En medio de una rutina familiar y un entorno tendiente a apoyar a Pinochet, Carmen empieza a poner en riesgo su vida al querer salvar al joven herido. Para ello, debe ponerse en contacto con alguien en la clandestinidad siguiendo estrictas instrucciones.

Martelli se enfoca en un doble malestar que incuba Carmen. Por un lado, el desacomodo desde el relato de esposa y madre, espacio micropolítico en el cual busca respirar, y de algún modo, resistir, bajo pequeños gestos como irse a su casa del litoral, o tomar distancia de los distintos mandatos que recibe de su entorno. El segundo malestar es respecto a la dictadura, un entorno socialmente opresivo de policías en las calles, sucesos noticiosos con muertes anónimas, controles y discursos por la radio y televisión, del que poco a poco parece tomar consciencia y distancia a través de las conversaciones con el cura y el joven. Ambos malestares se entrelazan a partir de la búsqueda de su propia identidad y de las decisiones que toma.
Las relaciones familiares son una constante bien trabajada a lo largo de la película. Por un lado, está su marido (Alejandro Goic), quien va los fines de semana a visitarla, y quien tiene hacia ella una cierta actitud condescendiente, aunque también afectuosa. Y luego, sus dos hijos: el varón, tras los pasos de su padre en la medicina; la mujer, más cercana, con quien tiene una relación más fluida, en torno a sus nietos. De algún modo, todos le exigen cumplir determinados roles, y le reprochan que beba alcohol, que se automedique y que haya decidido retirarse al litoral. La actitud de Carmen —en un típico tono actoral de Kuppenheim— es distante, siempre en una búsqueda de un cuarto propio mental.
La película pasa, de a poco, de drama psicológico femenino, a un thriller de cierto aire hitchcockiano. A partir de un momento, Carmen se interna en un mundo clandestino de resistencia a la dictadura, el cual exige determinados protocolos para evitar a la DINA. Aquí, la cámara y el punto de vista juegan un rol fundamental, creando un clima paranoide donde lo mental y lo externo se confunden e imbrican. Las mejores escenas del filme son aquellas donde la ambigüedad y la sugestión generan un ambiente asfixiante, un punto de no retorno, donde la cautela es fundamental.
La densidad cromática y la dirección de foto se conjugan con un encuadre riguroso y un ritmo cadencioso y envolvente, mientras que la dirección de arte juega un rol productivo (más aún la ambientación y el vestuario de época). La insistencia compositiva y el simbolismo a través del juego de los colores y la luz van sumando nuevas capas de sentido al filme. Un ejemplo claro es la primera escena, donde se combina la textura de una pintura color rosa con el entorno sombrío de una detención ciudadana que se oye. Ese contraste resume, en muchos niveles, a la película y a su personaje principal. Así también, el sonido y la música, sugerentes e incluso activadores de emociones, ayudan a ingresar al mundo mental y emocional de la protagonista.
1976, como decíamos, vuelve a interrogar la relación entre historia y ficción. En este caso, se trata de una nueva aproximación en el cine chileno al universo de la dictadura. Se suma, de forma interesante, a películas como Machuca (Andrés Wood, 2004), Tony Manero (Pablo Larraín, 2008) o Cabros de mierda (Gonzalo Justiniano, 2017), para agregar a ellas un punto de vista propio. Ni el duelo comunitario presente en Wood, ni la anomalía psicosocial de Larraín, ni tampoco la épica de la resistencia en clave de clase social de Justiniano están presentes en este filme. En diálogo con cineastas chilenas como Marilú Mallet o, particularmente, Valeria Sarmiento con La dueña de casa (1975), Martelli opta por el punto de vista cotidiano y femenino, asumiendo así varias torsiones. Por un lado, un personaje abiertamente desideologizado, pero cuyas luchas internas e íntimas encarnan la pregunta por la condición de mujer en un mundo dictatorial y patriarcal. Se trata de una pesada cotidianeidad de la que busca huir a través de un escape existencial. El camino presentado por el cura y el joven —por vía de la solidaridad— es, precisamente, el de un destello comunitario que apela a un mínimo sentido común. Un destello, por lo demás, ilusorio, que no logra salir del encierro pequeño burgués de Carmen.
Resuenan aquí referencias como Stromboli (Roberto Rosellini, 1950), All that Heaven Allows (Douglas Sirk, 1955) e incluso La mujer sin cabeza (Lucrecia Martel, 2008), todas películas sobre mujeres en entornos opacos de los que buscan salir mediante un escape interior. Martelli relee esta tradición, intentando instalar un punto de vista oblicuo y no observado aún en la representación de la dictadura. No una anomalía monstruosa y excepcional, si no un horror arraigado en la pesadumbre cotidiana de los cuerpos.